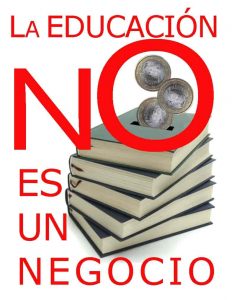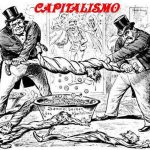¿Aceleró la revolucion protuguesa el final del franquismo? ¿Por qué la transición española no quiso repetir el modelo portugués? ¿Por qué los sectores más ultras idearon la invasión de Portugal?
El 25 de abril de 1974 no solo derribó la dictadura portuguesa que llevaba casi medio siglo en pie. Según Manuel Medina, autor de este reportaje, aquellos acontecimientos en el país vecino encendieron todas las alarmas en la España franquista, pero también avivaron las esperanzas de la oposición clandestina y dejaron una huella indeleble en la historia peninsular. La Revolución portuguesa abrió una senda hacia la libertad en España, pero lo hizo de manera paradójica: mientras inquietaba al Régimen, también amedrentó a los partidos de la oposición. ¿Qué factores hicieron posible esta situación tan contradictoria?
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Madrugada del 25 de abril de 1974. La radio portuguesa lanza a través de las ondas la señal pactada: la canción «Grândola, Vila Morena».
A partir de ese instante, en menos de 24 horas, la dictadura salazarista que había regido los destinos de Portugal a lo largo de decenios, se desplomó como si de un auténtico castillo de naipes se tratara.
No solo Portugal cambiaba para siempre. Algo muy profundo comenzaba a removerse también en la España franquista, que observaba con creciente desasosiego la posibilidad de que se produjera un virulento “contagio” democrático que amenazara su propia existencia. (1).
En los pasillos de El Pardo, donde Francisco Franco y sus ministros vigilaban cada movimiento con una mezcla de estupor y temor, la Revolución de los Claveles cayó como un jarro de agua fría en los ámbitos institucionales de la vecina dictadura ibérica.
«EN LOS PASILLOS DEL PARDO, EL MIEDO AL CONTAGIO FUE TAN GRANDE QUE SE CONSIDERÓ INCLUSO LA POSIBILIDAD DE INVADIR PORTUGAL.»
La primera reacción oficial del Régimen fue el silencio: ni una palabra, ni un comentario, en el curso de las primeras horas. Apenas transcurridos esos primeros momentos, una muy tibia y ambigua declaración en la que se calificaban los acontecimientos portugueses como «asunto interno de un país amigo» .
Pero bajo esa aparente frialdad diplomática hervía una intensísima preocupación. Se reforzaron rápidamente los controles fronterizos, temiendo que el ejemplo portugués pudiera cundir veloz, encendiendo la mecha de la oposición clandestina en España .
Tan grave estaba resultando aquella alarma general que, según podemos saber hoy, en los círculos ultras de los ámbitos gubernamentales se llegó a barajar, incluso, la posibilidad de invadir Portugal para restaurar el orden .
Algunos sectores del franquismo no ocultaban sus deseos acerca de la necesidad de aplastar aquella revolución «antes de que llegara a extenderse como un virus también a España».
LA PRENSA ESPAÑOLA: ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
Mientras en Lisboa los claveles se clavaban en las bocachas de los fusiles insurrectos, en Madrid las redacciones de algunos periódicos navegaban en una delgada línea entre la censura y la euforia contenida.
ABC, el tradicional vocero borbónico-franquista, titulaba sobriamente su primera página con el «Golpe de Estado en Portugal» (7). La Vanguardia, sin embargo, representante de los intereses de la burguesía catalana, ansiosa de que se produjera la integración económica española en Europa, prefería tratar el evento con un tono algo más descriptivo y neutro: «Levantamiento de las Fuerzas Armadas en Portugal» .
En los primeros días, la cobertura se limitó a ser puramente informativa, aséptica, sin valoraciones políticas. Pero pronto, cuando se empezó a constatar que lo que estaba sucediendo en Portugal podía ir más allá de un simple retoque gubernamental, comenzaron a aparecer los primeros cambios en el tratamiento mediático.
ABC, por ejemplo, empezó a realizar sus primeras llamadas a rebato, advirtiendo sobre los «riesgos de inestabilidad» y la «amenaza izquierdista» que se estaba cerniendo sobre Portugal, recomendando vivamente a sus lectores que no confundieran a España con lo que estaba sucediendo en el país vecino, ya que se trataba circunstancias muy diferentes (9).
En cambio, semanarios como el liberal Cambio 16 aprovechaban el acontecimiento para celebrar abiertamente una «primavera democrática» en el sur de Europa .
«LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES DEMOSTRÓ A LOS ESCÉPTICOS QUE LA DICTADURA PODÍA CAER.»
En general, las líneas editoriales de los medios de comunicación españoles evolucionaron hacia un discurso preventivo: «España no es Portugal«, se insistía desde la mayoría de los grandes rotativos.
Con ello se trataba de desalentar cualquier tentación de imitación por parte de una población que, aunque reprimida, mostraba cada vez más signos clarísimos de cansancio, después de casi 40 años de dictadura.
LA OPOSICIÓN EN LA CLANDESTINIDAD: UN VIENTO DE ESPERANZA
Bajo tierra, entre reuniones clandestinas y panfletos impresos en imprentas caseras, la noticia de la «Revolución de los Claveles« fue recibida como una fuerte bocanada de aire fresco.
Para los partidos de la oposición antifranquista, -el Partido Comunista de España (PCE), los grupos situados a su izquierda, Comisiones Obreras e, incluso, para el propio PSOE, el éxito de la insurrección militar portuguesa era una prueba testimonial de que incluso dictaduras tan férreas como la española podían caer .
Julio de 1974, apenas sesenta y pico días después de los acontecimientos portugueses, marcaría un punto de inflexión en la situación política española.
La creación de la Junta Democrática, liderada por el PCE, que unía a diversas fuerzas políticas y corrientes sindicales y sociales, aceleró el proceso de unión de parte de la oposición en un frente común contra Franco .
Este efecto no fue casual: la Revolución política portuguesa parecía haber demostrado que la unidad de acción y la presión popular podían derribar a un Régimen, incluso con las características de las del franquismo.
,
Sin embargo, no todos contemplaron el ejemplo portugués como una hoja de ruta. Una parte destacada de la dirección del PCE, embarcada ya por aquellos días en la estrategia eurocomunista, observaba con recelo el proceso de radicalización social que se estaba produciendo al otro lado de la frontera (13).
Para ese sector mayoritario de la dirección del PCE, la ruta a seguir empezaba a estar marcada: en España, el cambio debía venir a través de una transición pactada con la burguesía, o con parte de ella, y no como efecto de un estallido revolucionario similar al de los eventos portugueses.
Con objeto de marcar visibles distancias con las posiciones del Partido Comunista Portugués, que por entonces encabezaba Alvaro Cunhal, el PCE a través de su Secretario General, Santiago Carrillo, realizó unas rotundas declaraciones a la periodista italiana Oriana Falacci, destinadas a tranquilizar a aquellos sectores de la burguesía española a los que, desde el PCE, se denominaban «evolucionistas».
En una entrevista que obtuvo una considerable difusión mundial, S. Carrillo haciéndose eco de las distorsiones que la prensa de derechas y socialdemócrata ponía en boca de Cunhal, no tuvo empacho en manifestar que:
«Yo no soy Alvaro Cunhal. Yo nunca me he opuesto a la voluntad popular. Ni siquiera concibo la idea de oponerme al resultado de las elecciones. Jamás haría yo lo que ha hecho Cunhal. ¡Jamásl . Lo he dicho y lo diré mientras me quede aliento: nosotros, los comunistas españoles, no trataremos de imponer el socialismo… No se puede implantar el socialismo contra el deseo de la gente y a expensas de la libertad. Yo no temo las elecciones. Es más, las solicito. La Junta Democrática prevé las elecciones para un año después de la caída de Franco. Yo, en cambio, estoy dispuesto a hacerlas enseguida: tan pronto estén preparadas las listas electorales. Elecciones abiertas a todos. La revolución para mí significa evolución. Y la evolución es lenta. Enormemente lenta. Requiere paciencia. Cerebro y paciencia».
Mientras, el PSOE, por su parte, intentaba acelerar el proceso de la transición pactada, aprovechando el miedo que la Revolución de los Claveles estaba infundiendo entre los sectores más aperturistas del franquismo .
UN TURISMO POLÍTICO SIN PRECEDENTES
Mientras las élites conspiraban y la prensa maniobraba, miles de españoles cruzaban, con entusiasmo de neófitos, la frontera rumbo a Lisboa en un fenómeno que fue bautizado como «turismo político». Jóvenes, estudiantes, sindicalistas y simples curiosos viajaban hacia Portugal para respirar el ambiente de libertad que comenzaba a florecer en las plazas portuguesas (15). En las calles de Lisboa muchos españoles soñaron por primera vez con un futuro muy distinto al de la vida que hasta entonces habían conocido.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA: ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
El impacto de la Revolución de los Claveles no quedó confinado a los círculos políticos o a las redacciones de los periódicos. La sociedad española, aún amordazada por la censura, recibió la noticia con una mezcla de ilusión y temor. La ilusión era palpable entre los sectores jóvenes, obreros y estudiantiles que soñaban con un cambio. El temor, en cambio, anidaba en las clases acomodadas y los sectores vinculados al Régimen, que veían en aquella Revolución política portuguesa una amenaza directa a su propia estabilidad .
Una encuesta secreta realizada por el Instituto de la Opinión Pública – que nunca llegó a ver la luz en su momento- reveló que una mayoría significativa de la población, en ciudades como Madrid y Barcelona, simpatizaba con la Revolución portuguesa .
Especialmente entre los jóvenes y las capas medias ilustradas se percibía el deseo incontenible de que aquella ola de cambio cruzase definitivamente la frontera que nos separaba de Portugal.
UNA MELODÍA DE RESISTENCIA: «GRÂNDOLA, VILA MORENA» EN ESPAÑA
No solo las ideas, sino también los símbolos de la Revolución de los Claveles cruzaron las fronteras. La canción «Grândola, Vila Morena», himno espontáneo de la Revolución portuguesa, empezó a escucharse clandestinamente en reuniones de estudiantes, en concentraciones obreras y hasta en las sacristías de algunas iglesias progresistas (18). Aquella melodía de fraternidad, lucha y resistencia alimentaba discretamente la cultura política antifranquista, que estaba creciendo como la espuma a pesar de la represión.
Incluso surgieron fenómenos pintorescos: muchos españoles cruzaban a Portugal para ver películas prohibidas en España, atraídos por el ambiente de libertades recién conquistadas . Lisboa se convirtió, por un breve lapso de tiempo, en un espejo en el que se miraban miles de españoles que intuían que su propio país no podría permanecer congelado eternamente.
EL FANTASMA DEL CONTAGIO Y EL ENDURECIMIENTO DEL RÉGIMEN
El Régimen franquista, alerta ante cualquier signo de desobediencia, reaccionó ante aquellos acontecimientos con mano dura. La represión se intensificó, la censura se hizo aún más estricta y los servicios de inteligencia multiplicaron su vigilancia sobre los movimientos obreros y estudiantiles . Franco y sus colaboradores habían entendido que cualquier chispa era capaz de encender una hoguera.
Pero el tiempo ya no jugaba a favor de la autocracia. La Revolución de los Claveles no solo había demostrado que un Régimen autoritario con tantos medios a su alcance como el español podía caer. Las calles lisboetas pletóricas de decenas de miles de manifestantes y de claveles rojos recordaron también a no pocos españoles escépticos que otro futuro era posible. La estrategia de endurecimiento del Régimen solo consiguió, a medio plazo, incrementar el aislamiento social del franquismo.
LA INSPIRACIÓN DE LA UMD: SOLDADOS CONTRA EL RÉGIMEN
El impacto de la Revolución lusa no fue solo civil. Dentro del propio Ejército español, surgió la Unión Militar Democrática (UMD) en 1974, que inicialmente quería inspirarse en el Movimento das Forças Armadas (MFA) portugués (21). Aunque mucho más débil y perseguida ferozmente, la UMD deseaba recoger el espíritu de insurrección militar progresista que había tumbado al Estado Novo.
No obstante, los militares disidentes españoles estimaban que en España no se daban las mismas condiciones que se habían producido en el Ejército portugués, y que tampoco existía entre los militares el mismo descontento masivo que habían provocado las guerras coloniales lusas en África. Por esas, y otras razones que no vienen al caso, la UMD optó por una estrategia no rupturista, de presión interna, en sintonía con los partidos que en aquellos momentos ya negociaban una transacción política.
DEL MIEDO A LA TRANSICIÓN: EL LEGADO DE LOS CLAVELES
Cuando Franco murió en noviembre de 1975, el Régimen franquista agonizaba en un estado avanzado de descomposición interna, incapaz de ofrecer respuestas a las aspiraciones de cambio.
La Revolución de los Claveles había sido una advertencia viviente: la dictadura española sabía que un inmovilismo absoluto solo la conduciría a una caída estrepitosa. El proceso de transición que sectores del propio aparato de la dictadura y de las clases dominantes abrieron tras la muerte del dictador optó por una vía pactada, destinada justamente a evitar un escenario «a la portuguesa» .
A partir de entonces, la derecha política, los poderes económicos, el monarca heredero, la Iglesia y el Ejército, es decir, el conjunto de la máquina institucional del Estado, se pronunciaron por lo que bien podría denominarse la «Operación Lampedusa», es decir: «cambiar algunas cosas para que nada de lo esencial cambiase».
Historiadores como Joseba Vinatea han señalado que el modelo de la transición española se habría diseñado, en parte, como una respuesta preventiva al temor que había inspirado la Revolución social portuguesa (23).
Mientras en Lisboa los trabajadores ocupaban fábricas y los jornaleros se apoderaban de los latifundios, en Madrid comenzaba a gestarse una transición pactada desde arriba, negociada entre las élites políticas y económicas del país. Los resultados de esas negociaciones por arriba deberían ser posteriormente confirmados por un referendo trucado y un sistema electoral de diseño que ratificaría la presencia en las instituciones de los mismos partidos que habían participado en ese proceso negociador.
LA HISTORIA COMO LECCIÓN
La Revolución de los Claveles dejó, ciertamente, una marca imborrable en la memoria histórica de la Península Ibérica. Para los españoles fue un espejo en el que se reflejaron sus anhelos y también sus miedos. No fue una simple inspiración romántica. Fue también una advertencia de que los regímenes autoritarios no son eternos y de que los cambios pueden venir por las vías menos esperadas.
Ahora, medio siglo después, el eco de aquella madrugada portuguesa sigue recordándonos que, como en Grândola, Vila Morena, en determinadas ocasiones «es el pueblo quien más ordena».
(*)Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia
FUENTES CONSULTADAS:
– El CIS rescata un sondeo del franquismo sobre la Revolución de los Claveles – COPE
– Qué fue la Revolución de los claveles y qué pasó el 25 de abril de 1974 – El Confidencial
– LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN (1975-1982)
. INFORME SOCIOLÓGICO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA – Cáritas
– EL FRACASO DE LA APERTURA DE 1974 Y SUS PROTAGONISTAS – Dialnet
– Tal como éramos los españoles en 1974…
– La Revolución de Abril en España Casa de América
– Historia. Dossier | Portugal: 49 años del inicio de la ‘Revolución de los Claveles’
– Medio siglo de la Revolución de los Claveles en Portugal – SWI swissinfo.ch