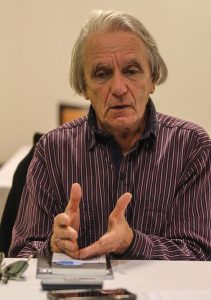– Editores, The Black Agenda ReviewSobre la historia y los orígenes del sentimiento antihaitiano en la República Dominicana.

Sobre la historia y los orígenes del sentimiento antihaitiano en la República Dominicana.
Esta semana marca el ochenta y cinco aniversario de uno de los actos más violentos, crueles y sangrientos contra el pueblo de Haití. Desde el 2 de octubre de 1937 hasta el 8 de octubre de 1937, entre 14.000 y 40.000 haitianos, campesinos y trabajadores migrantes que vivían en la zona fronteriza que separa a Haití de la República Dominicana, fueron masacrados bajo la vigilancia del ejército dominicano. La masacre fue ordenada por Rafael Trujillo, el dictador sádico y fascista de la República Dominicana, y llevada a cabo tanto por la policía local como, en muchos casos, por campesinos locales y exprisioneros obligados a participar. Hombres, mujeres y niños haitianos fueron acorralados, amontonados y masacrados con machetes y cuchillos de tres puntas. Sus cuerpos a veces fueron enterrados, a veces quemados, a veces arrojados al río Dajabón (también llamado río Masacre). Esta carnicería más tarde se llamó la Masacre del Perejil, ya que las víctimas fueron identificadas por su incapacidad para pronunciar la palabra española perejil, perejil. Pero los mataron porque eran negros. De hecho, muchos dominicanos de ascendencia haitiana y otros dominicanos negros estaban entre los muertos y los orígenes de la masacre estaban en un racismo antihaitiano de larga data, intensificado bajo el ultranacionalismo fascista de la dictadura de Trujillo. Hoy, ese antihaitianismo se mantiene, las tensiones en la frontera entre Haití y la República Dominicana aumentan y una repetición de la violencia de 1937 podría ser inminente. muchos dominicanos de ascendencia haitiana y otros dominicanos negros estaban entre los muertos y los orígenes de la masacre estaban en un racismo antihaitiano de larga data, intensificado bajo el ultranacionalismo fascista de la dictadura de Trujillo. Hoy, ese antihaitianismo se mantiene, las tensiones en la frontera entre Haití y la República Dominicana aumentan y una repetición de la violencia de 1937 podría ser inminente. muchos dominicanos de ascendencia haitiana y otros dominicanos negros estaban entre los muertos y los orígenes de la masacre estaban en un racismo antihaitiano de larga data, intensificado bajo el ultranacionalismo fascista de la dictadura de Trujillo. Hoy, ese antihaitianismo se mantiene, las tensiones en la frontera entre Haití y la República Dominicana aumentan y una repetición de la violencia de 1937 podría ser inminente.
Muchos en la República Dominicana han interpretado a Haití y a los inmigrantes haitianos como una amenaza existencial para su país. Tomando prestado el libro de jugadas de EE. UU., en febrero de este año, el presidente Luis Abinader anunció oficialmente planes para construir un muro que bloquearía alrededor de la mitad de su frontera compartida de 244 millas con Haití. Nueve mil soldados están actualmente estacionados en la frontera y recientemente han aparecido videos de las fuerzas militares dominicanas ingresando a territorio haitiano. Funcionarios dominicanos, incluido el canciller Roberto Álvarez y el historiador y diplomático Bernardo Vega , han pedido una intervención militar internacional inmediata en Haití, ignorando el hecho de que Haití ha estado efectivamente bajo el control de la ONU y sus amigos internacionales, The Core Group, durante casi dos décadas. En la provincia de Santiago de los Caballeros, cientos de ciudadanos dominicanos salieron a las calles en una “ marcha patriótica ” contra los haitianos, exigiendo la intervención y la aceleración de la construcción del muro fronterizo. En tanto, en el municipio de Estero Hondo, en la provincia fronteriza norteña de Puerto Plata, fueron incendiadas las residencias de trabajadores migrantes haitianos , en respuesta al asesinato de tres personas -un finquero dominicano y dos trabajadores haitianos- presuntamente cometido por un migrante haitiano. Los signos de más violencia parecen ominosos.
La ironía aquí, si podemos llamarla ironía, es que la República Dominicana se ha beneficiado claramente de la explotación de la mano de obra migrante haitiana, mientras que el declive político y económico de Haití en las últimas dos décadas se ha correspondido con el crecimiento exponencial de la República Dominicana. Como señala un editorial reciente en Dominican Today , las industrias agrícolas y de la construcción dominicanas se han beneficiado de la mano de obra haitiana de bajo costo. Los mercados haitianos se han inundado con productos dominicanos y Haití es el mayor receptor de exportaciones dominicanas. Además, el número real de haitianos presentes en la República Dominicana ha sido exagerado y no hay una “invasión” haitiana.
Sin embargo, el antihaitianismo permanece, metástasis en formas cada vez más terribles. A fin de comprender completamente la historia, la psicología y la cultura del antihaitianismo en la República Dominicana, reimprimimos a continuación el importante ensayo de 1993 del politólogo puertorriqueño Ernesto Sagás “Un caso de identidad equivocada: el antihaitianismo en la cultura dominicana”.
Un caso de identidad equivocada: el antihaitianismo en la cultura dominicana
Ernesto Sagas
Durante más de un siglo y medio, Haití y la República Dominicana han compartido la isla Hispaniola. Su relación, sin embargo, rara vez ha sido amistosa. En República Dominicana, este antagonismo ha llevado a la creación de un conjunto de prejuicios antihaitianos llamado antihaitianismo. El antihaitianismo es en realidad la manifestación actual de la evolución a largo plazo del prejuicio racial, la interpretación selectiva de los hechos históricos y la creación de una falsa conciencia nacionalista dominicana. Ese proceso, por supuesto, no tuvo lugar espontáneamente. Fue orquestado por poderosos grupos de élite en la República Dominicana con fuertes intereses que defender.
Los orígenes del antihaitianismo
El origen temprano de lo que luego se conocería como antihaitianismo hay que buscarlo en los prejuicios raciales de los habitantes españoles de la colonia de Santo Domingo (Tolentino Dipp 1973, 1992). La colonización española en el siglo XVI trajo azúcar, esclavitud y prejuicios raciales a la isla. Una élite española blanca controlaba la administración de la colonia y gobernaba sobre una población mixta de criollos y esclavos. Por otro lado, el predominio de la ganadería como principal actividad económica de la colonia aminoró las tensiones raciales e incluso promovió el mestizaje. Eso no significa que los esclavos fueran tratados como iguales. Existía la esclavitud, los esclavos eran maltratados y las rebeliones de esclavos eran severamente castigadas. Además, el color de la piel indicaba en gran medida la posición social y económica de uno (Tolentino Dipp 1973, 1992).
Este statu quo cambió con el espectacular crecimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue (en el lado occidental de la isla) en el siglo XVIII. Con medio millón de esclavos y una economía más fuerte, la colonia francesa era un poderoso rival. Las autoridades españolas lucharon constantemente por mantener la integridad política y cultural de su territorio. Como consecuencia, los primeros atisbos del nacionalismo dominicano surgieron en el siglo XVIII como parte de una lucha por diferenciarse de los franceses (Pierre-Charles 1974, 28). Cuando Haití se convirtió en un estado independiente en 1804 (después de una revolución sangrienta), este nacionalismo hispano no solo persistió sino que fue reforzado por las brutales campañas del presidente haitiano Jean-Jacques Dessalines. Los colonos de Santo Domingo no solo se veían a sí mismos como diferentes, sino que preferían ser cualquier cosa menos haitianos. Estos sentimientos fueron concebidos y reproducidos por las élites coloniales que buscaban mantener la soberanía de España, a pesar de que la colonia fue cedida a Francia en 1795. Para promover los sentimientos nacionalistas, las élites enfatizaron la cultura hispana de los colonos de Santo Domingo frente a los franceses y, más tarde, los haitianos. Según ellos, los colonos de Santo Domingo eran blancos, católicos y de cultura hispánica. Los haitianos, en particular, representaban lo contrario y lo peor; eran practicantes de vudú negros que tenían una cultura africana con una fina apariencia francesa. las élites enfatizaron la cultura hispánica de los colonos de Santo Domingo versus los franceses y, más tarde, los haitianos. Según ellos, los colonos de Santo Domingo eran blancos, católicos y de cultura hispánica. Los haitianos, en particular, representaban lo contrario y lo peor; eran practicantes de vudú negros que tenían una cultura africana con una fina apariencia francesa. las élites enfatizaron la cultura hispánica de los colonos de Santo Domingo versus los franceses y, más tarde, los haitianos. Según ellos, los colonos de Santo Domingo eran blancos, católicos y de cultura hispánica. Los haitianos, en particular, representaban lo contrario y lo peor; eran practicantes de vudú negros que tenían una cultura africana con una fina apariencia francesa.
Los colonos de Santo Domingo, independientemente de su color, pronto comenzaron a llamarse blancos de la tierra, es decir, blancos criollos (o locales) (Moya Pons 1977, 280).
La ocupación haitiana de Santo Domingo (1822-1844), aunque pasivamente aceptada por la mayoría de la población (e incluso celebrada por grupos de clase baja), fue fuertemente rechazada por las élites, que perdieron sus privilegios y puestos administrativos ante los ejércitos de ocupación. A las élites dominicanas les molestaba aún más estar a merced de individuos a quienes consideraban inferiores por su color de piel y estatus social. La gran mayoría de los oficiales del ejército haitiano también eran ex esclavos, con poca o ninguna educación, y carecían de la delicadeza y los modales que las élites apreciaban tanto. Durante el período de la ocupación haitiana, muchas de estas familias de élite abandonaron el país, hecho deplorado por Joaquín Balaguer, quien comentó que Santo Domingo perdió a la mayoría de sus «mejores» familias en ese momento (Balaguer 1984, 59-60).
Cuando la República Dominicana se independizó en 1844, las élites retrataron este evento como la realización de sus esfuerzos por mantener intacta la cultura hispano-católica frente a la ocupación haitiana. Tal como afirman en el manifiesto de independencia de República Dominicana, “por la diferencia de costumbres y la rivalidad que existe entre unos y otros [refiriéndose a Haití y República Dominicana], nunca habrá una unión ni una armonía perfectas” ( Despradel 1974, 86).
Con los haitianos fuera de escena, las élites dominicanas recuperaron su posición social privilegiada y sus altos cargos administrativos.
Frente a los repetidos intentos haitianos de recuperar su antiguo territorio, la presencia del antihaitianismo entre la población dominicana en general de mediados del siglo XIX no sorprende. La lucha por la independencia se expresó a menudo en forma antihaitiana para promover el nacionalismo. Lo que es más difícil de justificar es la perpetuación de estas actitudes antihaitianas mucho después de la independencia. En el momento de la Guerra de Restauración (1865), Haití ya no planeaba volver a anexarse a la República Dominicana. De hecho, el gobierno haitiano incluso ayudó a los patriotas dominicanos en su lucha contra los españoles. Sin embargo, las élites dominicanas aún profesaban sus prejuicios antihaitianos, en parte porque reflejaban sus puntos de vista personales sobre Haití y también porque empleaban el antihaitianismo como elemento de cohesión y dominación nacional. Estos prejuicios se reprodujeron a nivel popular; ser dominicano pronto se identificó con ser antihaitiano (Despradel 1974, 86). A este prejuicio «nacionalista», las élites dominicanas agregaron algunos de sus viejos prejuicios culturales y raciales. Los dominicanos fueron retratados como católicos devotos, mientras que los haitianos eran hechiceros vudú que creían en los espíritus y utilizaban la magia negra en ceremonias misteriosas (Hoetink 1982, 181-192). Finalmente, los dominicanos eran somáticamente «blancos», orgullosos descendientes de los conquistadores españoles, mientras que los haitianos eran verdaderamente negros, hijos e hijas de esclavos africanos. No pasó mucho tiempo antes de que los dominicanos se clasificaran ocasionalmente como morenos, pero de ninguna manera negros. Solo los haitianos eran considerados negros. Por lo tanto, raza, cultura y nación fueron percibidas como una sola por las élites dominicanas.
Los escritos de importantes intelectuales de finales del siglo XIX y principios del XX reflejan claramente las actitudes antihaitianas de las clases altas dominicanas. José Gabriel García, Francisco Henríquez y Carvajal y Américo Lugo, entre otros, expresaron los prejuicios raciales generales de la época, pero con un fuerte sesgo antihaitiano (Vega 1988, 26-30). La literatura dominicana del cambio de siglo es aún más prolífica en cuanto a actitudes antihaitianas. Novelas, cuentos y poemas exaltaban los rasgos «dominicanos», mientras denigraban las influencias haitianas hasta el punto de hacerlas parecer bárbaras. Tulio M. Cestero, Francisco Gregorio Billini, César Nicolás Penson, Federico García Godoy, FE Moscoso Puello y Juan Antonio Alix desarrollaron una narrativa y una poesía nacionalista que contrastaba los valores hispanos dominicanos con Haití.
Uno de los mitos más importantes desarrollados a fines del siglo XIX que sigue siendo influyente hasta el día de hoy es el del indio dominicano. Después de que la República Dominicana recuperó su independencia de España en 1865, los dominicanos ya no vieron a España como su patria. En su búsqueda de una nueva identidad nacional, las élites dominicanas miraron su pasado amerindio, como ya lo habían hecho algunas otras naciones latinoamericanas. La publicación de la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván (1909), un retrato heroico de la resistencia de los indígenas contra la esclavitud de los colonizadores españoles, marca el punto álgido de este movimiento literario indigenista.
Aunque la población amerindia de La Española fue exterminada en menos de un siglo, las élites dominicanas retrataron al pueblo dominicano como descendiente de estos valientes indios y los colonos españoles. Era un honor mayor tener como antecesor a un indio rebelde que a un esclavo africano. Pronto, los mulatos dominicanos comenzaron a considerarse indios (una referencia obvia a su supuesta ascendencia india). Los mulatos, que constituyen la mayoría de la población dominicana, desaparecieron para ser reemplazados por el indio dominicano. Ser indio también ayudó al mulato a «blanquear» su propia percepción de su color y raza (Despradel 1974, 94-97). Para ocultar un pasado africano común, las palabras «negro» y «mulato» también desaparecieron del español dominicano, y fueron reemplazados por el indio menos traumático y socialmente más deseable. «Negro» y «mulato» se referían a los haitianos, a quienes se consideraba los verdaderos negros.
Antihaitianismo en la Era Trujillo
Entre 1930 y 1961, la República Dominicana estuvo gobernada por el dictador Rafael L. Trujillo. Las relaciones entre Haití y la República Dominicana de 1930 a 1937 fueron esencialmente cordiales. En 1937, sin embargo, una masacre de haitianos por parte del régimen de Trujillo marcó un giro drástico en la política haitiana de Trujillo. Las relaciones entre los países estaban tensas y Trujillo utilizó la masacre de 1937 como punto de partida de su política para asegurar, desarrollar y transformar las fronteras dominicanas en un escaparate nacional. Por otro lado, esta política también fue diseñada por Trujillo para reforzar su control sobre el territorio nacional y desarrollar el nacionalismo dominicano en un escudo cultural contra las influencias «extranjeras» (es decir, haitianas). Con el fin de hacerlo,
Manuel A. Peña Batlle se embarcó en la tarea de distorsionar la historia haitiano-dominicana para retratar a los haitianos como extranjeros hostiles que eran cultural y racialmente inferiores al pueblo dominicano. En su famoso discurso a la gente de la ciudad fronteriza de Elías Piña, «El Sentido de una Política», Peña Batlle muestra claramente la línea oficial del estado con respecto a los haitianos:
No hay sentimiento de humanidad, ni razón política, ni conveniencia circunstancial que nos obligue a mirar con indiferencia la penetración haitiana. [Hablando del típico migrante haitiano] Ese tipo es francamente indeseable. De pura raza africana, no puede representar para nosotros ningún aliciente étnico. Mal alimentado y peor vestido, es débil, aunque muy prolífico debido a sus bajas condiciones de vida. Por esa misma razón, el haitiano que ingresa [a nuestro país] vive aquejado de numerosos y capitales vicios y es necesariamente afectado por enfermedades y carencias fisiológicas que son endémicas en los niveles más bajos de esa sociedad [Peña Batlle 1954, 67-68].
En su «Carta al Dr. Mañach» (Carta al Dr. Mañach), Peña Batlle defiende la política haitiana de Trujillo y coloca el conflicto haitiano-dominicano en una perspectiva histórica distorsionada. Según Peña Batlle, el conflicto actual entre haitianos y dominicanos es solo la versión moderna del antiguo conflicto entre los invasores bucaneros franceses y las autoridades españolas. Peña Batlle establece un vínculo histórico bastante endeble entre el migrante haitiano contemporáneo y los invasores franceses del pasado. Al igual que los bucaneros franceses, los inmigrantes haitianos de la época de Peña Batlle fueron retratados como invasores extranjeros que codiciaron toda la isla Hispaniola. Con base en estos argumentos, intenta justificar las políticas autoritarias de Trujillo:
En República Dominicana no debe haber, no puede haber, un gobierno tan desinteresado en el uso de la fuerza que se convierta, como ha sucedido muchas veces, en agente del expansionismo haitiano. La democracia, tal como se entiende y se ejerce en algunos países, es un lujo que no podemos permitirnos. ¿Cuándo comprenderán ustedes los cubanos, nuestros queridos vecinos, esa verdad? Sepa esto bien, Ministro [Mañach], en cuanto los haitianos dejen de temernos, nos morderán: en silencio, en silencio, sin que usted ni nadie se entere [Peña Batlle 1954, 96].
Así como Peña Batlle defendió las acciones de Trujillo desde una perspectiva histórica, Joaquín Balaguer fue uno de los apologistas más eficientes y abiertos del régimen. En La Realidad Dominicana (Balaguer 1947), considerada la defensa más brillante del régimen de Trujillo, Balaguer justifica la política haitiana de Trujillo como parte del derecho natural e inalienable del pueblo dominicano a defender su cultura y forma de vida.
En consecuencia, no hay razón de justicia ni de humanidad que pueda prevalecer sobre el derecho del pueblo dominicano a subsistir como nación española y comunidad cristiana. El problema de la raza es, en consecuencia, el principal problema de la República Dominicana. Si el problema racial es de gran importancia para todos los países, para Santo Domingo, por las razones ya mencionadas, este tema es de una trascendencia inmensa, pues de él depende, en cierto modo, la existencia misma de la nacionalidad que por más de un siglo ha estado luchando contra una raza más prolífica [Balaguer 1947, 123-125].
Nótese nuevamente cómo Balaguer hace un uso indistinto de los términos «raza» y «nación», para pretender que haitianos y dominicanos no sólo pertenecen a naciones diferentes, sino también a razas completamente diferentes. Este argumento pasó a formar parte del credo oficial y fue reproducido entre el pueblo gracias a los esfuerzos de la maquinaria política de Trujillo, incluido el oficial Partido Dominicano.
Trujillo también apoyó con acciones la ideología antihaitianismo. En un manual para alcaldes pedáneos (alcaldes rurales), Trujillo les instruye a estar atentos a las «influencias haitianas cuyas consecuencias serán siempre extremadamente fatales para la sociedad dominicana» (Ginebra 1940, 8). La Ley 391 impuso penas de cárcel, multas y, en ocasiones, la deportación de quienes fueran encontrados practicando vudú o luá (Gaceta Oficial, 20 de septiembre de 1943). Estas medidas tenían como objetivo frenar aún más cualquier influencia haitiana (o negra) y legitimar e institucionalizar el antihaitianismo brindándole el pleno apoyo del sistema judicial y la burocracia estatal. Durante casi 31 años el pueblo dominicano estuvo sometido a este bombardeo ideológico. No en vano, así como todavía aparecen vestigios del trujillismo en la cultura dominicana,
Antihaitianismo Hoy
Aunque el antihaitianismo ya no es parte de la ideología oficial del estado, como lo fue durante la era de Trujillo, los principios del antihaitianismo todavía se emplean ampliamente en el discurso político contemporáneo en la República Dominicana. Escritores como Carlos Cornielle, Luis Julián Pérez, Manuel Núñez y Joaquín Balaguer promueven el nacionalismo con fuertes dosis de antihaitianismo. Además, presentan constantemente y sin reservas a la República Dominicana como la parte afectada en la relación haitiano-dominicana y a Haití como la parte infractora. Aunque algunos de estos escritores, entre los que destaca Joaquín Balaguer, pertenecen a la «vieja guardia» trujillista, otros, como Manuel Núñez, forman parte de una nueva generación de nacionalistas antihaitianos.
La «nueva» marca de antihaitianismo de Balaguer se detalla en su controvertido éxito de ventas La Isla al Revés (La isla al revés). La Isla al Revés es básicamente una versión modificada y actualizada de su apología del Régimen de Trujillo, La Realidad Dominicana, de 1947, de la cual se han copiado secciones enteras. En este nuevo trabajo, Balaguer vuelve a defender el caso dominicano. República Dominicana, argumenta, ha tenido la desgracia histórica de vivir al lado de Haití. Aún así, la República Dominicana ha sido milagrosamente capaz de mantener su cultura hispano-católica frente a la penetración haitiana (Balaguer 1984, 63). Balaguer luego continúa ofreciendo algunas visiones distorsionadas de la historia dominicana:
La extinción de la raza india dio paso a que la población de Santo Domingo quedara integrada íntegramente por familias europeas, especialmente españolas y francesas. Antes del Tratado de Basilea (1795), la población de la colonia estaba formada por lo mejor de las familias que habían emigrado a América, atraídas por el oro o por el fascinante misterio de las expediciones remotas [Balaguer 1984, 59].
En este breve pasaje, Balaguer ayuda a perpetuar el mito del dominicano blanco al ignorar que había un número considerable de negros y mulatos en la colonia antes de 1795 (Moya Pons 1977, 378-379). La noción romántica de Balaguer sobre la historia dominicana es, lamentablemente, compartida por muchos dominicanos. También son ampliamente compartidas sus nociones del siglo XIX sobre las diferencias raciales:
. . . el negro, abandonado a sus instintos, y sin el freno reproductivo que un nivel de vida relativamente alto impone en todos los países, se multiplica con una velocidad similar a la de las especies vegetales [Balaguer 1984, 36].
La intolerancia de Balaguer no se limita solo a los haitianos, sino que incluye a todos los miembros de la raza negra. Dos hechos relacionados son importantes. Primero, que Joaquín Balaguer ha sido presidente de República Dominicana en seis ocasiones. No es un escritor oscuro, sino una persona que tiene el poder y la influencia para imponer sus puntos de vista al resto de la población. En segundo lugar, La Isla al Revés se convirtió en un éxito de ventas nacional, lo que sugiere que muchos dominicanos educados comparten las opiniones de Balaguer.
Manuel Núñez, en El Ocaso de la Nación Dominicana, trata de rescatar algunos de los viejos argumentos trujillistas de nacionalismo y antihaitianismo utilizando el argumento cultural. Según él, para que la República Dominicana sobreviva como entidad cultural frente a la agresión haitiana, se deben dar pasos decisivos (Núñez 1990, 310-311). Núñez también ataca a los historiadores revisionistas dominicanos (como Roberto Cassá), acusándolos de ser malos eruditos, antidominicanos, pro-haitianos e incluso marxistas imperialistas (Núñez 1990, 130-132). Claramente, el antihaitianismo está lejos de terminar. Las nuevas generaciones de intelectuales dominicanos la mantienen viva reproduciendo los mismos viejos mitos y argumentos prejuiciosos en formas ligeramente modificadas.
Antihaitianismo en la cultura dominicana
El antihaitianismo impregna todos los aspectos de la cultura dominicana, desde la conversación cotidiana hasta la literatura y la educación pública. Una historia de relaciones tensas entre los dos países, la creación de una ideología antihaitiana por parte del régimen de Trujillo durante 31 años y el refuerzo de estos prejuicios y nociones históricas distorsionadas por la administración posterior han hecho del antihaitianismo una parte integral de la República Dominicana. cultura popular y política. El antihaitianismo es un conjunto de actitudes que se adquieren temprano en la vida y se refuerzan con el proceso de socialización. La familia y los amigos son los primeros agentes de este proceso. Más importante, sin embargo, es el papel que juega la educación pública. La educación pública, a diferencia de las enseñanzas de familiares y amigos, no es un proceso suelto, descoordinado e incompleto, sino coordinado y formativo. está institucionalizado, apoyado por el estado, y está diseñado para formar ciudadanos dominicanos. Es en la escuela donde los niños dominicanos aprenden los «hechos» históricos con los que se identificarán y reproducirán más adelante en la vida.
Desafortunadamente, lo que la mayoría de los niños dominicanos aprenden en la escuela es una historia nacional llena de distorsiones, mitos y prejuicios (Franco 1979, 149). Un análisis de los libros de texto de historia dominicanos desde principios del siglo XX hasta el presente revela una serie de errores flagrantes, mitos románticos y mucho antihaitianismo. Uno de los mitos más comunes es el del mesianismo. Juan Pablo Duarte, el principal héroe de la nación y autor intelectual de la independencia dominicana, es glorificado hasta los extremos. Joaquín Balaguer incluso lo compara con Jesucristo:
El padre de la Patria tenía una conciencia seducida por la figura de Cristo y hecha a imagen de aquel sublime redentor de la familia humana. Para encontrar una figura con rasgos morales comparables a los de Duarte habría que repasar la historia de los santos y otras criaturas bienaventuradas. [Balaguer 1970, 201].
Otro de los mitos históricos es el de la intervención de la Divina Providencia del lado de los dominicos. Tras exaltar las brillantes victorias de los ejércitos dominicanos frente a los más numerosos ejércitos haitianos, Balaguer añade: «El hecho de [nuestra] supervivencia es uno de esos milagros que prueban la sabiduría y la bondad con que la Providencia gobierna los acontecimientos del histórico mundo» (Balaguer 1984, 63).
Los libros de texto de historia dominicanos también retratan a los haitianos como los eternos enemigos del pueblo dominicano. Las invasiones haitianas y la ocupación haitiana (1822-1844) son objeto de descripciones detalladas que enfatizan ejemplos sangrientos de atrocidades haitianas. Los haitianos son retratados como salvajes bárbaros, la encarnación viva de la crueldad cuyo único objetivo era destruir la cultura hispana en República Dominicana. El líder haitiano Jean-Jacques Dessalines fue un «monstruo heroico que superó con su audacia y crueldad los límites que separan al hombre de la bestia» (Balaguer 1962, 12). La invasión haitiana de 1805 fue descrita gráficamente por varios historiadores dominicanos:
La destrucción, la quema y la matanza fueron la estela que dejaron los haitianos en su retirada [Gimbernard 1974, 178].
El cura don Juan Vásquez sufrió una muerte cruel: fue quemado vivo en el balcón del coro, utilizando como yesca las bancas y otros objetos combustibles de la iglesia [Monte y Tejada 1953, 244].
El camino que va de Santiago a Cabo Haitiano estaba cubierto de cadáveres, y como sombras errantes, niños que buscaban en vano a sus padres [Pichardo 1966, 67].
. . . escenas de horror frecuentemente alternadas por la muerte, infundían ansiedad y miedo a los sobrevivientes para enfrentar nuevas desgracias, y para dar testimonio de la consumación de horrendos crímenes [Logroño 1912, 162].
. . . apagando su furor brutal sobre aquella asistencia inofensiva, de la que quedaron muy pocos vivos, porque hasta el sacerdote oficiante fue atravesado por sus bayonetas, en medio del horrendo alboroto de aquella horda de salvajes [JG García 1968, 319].
En otros casos, como el de la Historia Gráfica de la República Dominicana, de José Ramón Estella (1986), inmigrante español, el texto va acompañado de detallados dibujos en los que siempre se representa a los haitianos con toscas y rasgos simiescos, mientras que los dominicanos siempre se dibujan con piel clara y rasgos europeos (Estella 1986, 71-181). Como resultado de esta manipulación y distorsión de la historia dominicana en la escuela, los niños dominicanos adquieren estas actitudes y creencias y las hacen propias. A menudo crecen despreciando y discriminando a los haitianos por sus atrocidades pasadas y percibiéndose a sí mismos como hispanos blancos frente a los negros haitianos.
Para perpetuar esta falsa conciencia, el gobierno dominicano ha institucionalizado muchos de los elementos racistas de la cultura dominicana. Por ejemplo, la palabra indio se usa comúnmente para describir a la gran mayoría de los mulatos dominicanos. El gobierno dominicano usa indio como descriptor del color de la piel en la tarjeta de identidad nacional que todo dominicano adulto debe tener. De esa manera, indio ya no es un término del argot, sino una categoría racial oficial, aceptada y utilizada por el gobierno dominicano para propósitos de identificación y clasificación. La mayoría de los dominicanos caen dentro de la categoría de indios. Los que tienen un tono de piel más oscuro se etiquetan como morenos, pero en realidad muy pocos dominicanos se etiquetan como negros, debido a las connotaciones peyorativas del término.
En conclusión, el antihaitianismo ha tenido una larga e intrincada evolución. Desde sus orígenes como racismo hispano hasta su transformación en nacionalismo antihaitiano y su culminación como ideología estatal de Trujillo, el antihaitianismo ha tenido un objetivo: la protección de los intereses de las élites poderosas mediante el sometimiento de los sectores más bajos (y más oscuros) de la República Dominicana. población. El antihaitianismo sirve bien a los intereses de las élites e incluso ha sido aceptado por la gran mayoría del pueblo dominicano como parte de su cultura política, institucionalizándolo y dándole así la legitimidad moral que le falta.
Referencias
Balaguer, Joaquín. 1947. La Realidad Dominicana: Semblanza de un País y de un Régimen. Buenos Aires: Imprenta Ferrari Hermanos.
Balaguer, Joaquín. 1962. El Centinela de la Frontera: Vida y Hazañas de Antonio Duvergé. Buenos Aires: Artes Gráficas.
Balaguer, Joaquín. 1970. El Cristo de la Libertad: Vida de Juan Pablo Duarte. Santo Domingo: Fundación de Crédito Educativo.
Balaguer, Joaquín. 1984. La Isla al Revés. Santo Domingo: Librería Dominicana.
Despradel, Lil. 1974. «Las Etapas del Antihaitianismo en la República Dominicana: El Papel de los Historiadores». En Política y Sociología en Haití y la República Dominicana, ed Gérard Pierre-Charles. México: UNAM.
Estella, José Ramón. [1944] 1986. Historia Gráfica de la República Dominicana. Reimprimir. Santo Domingo: Taller.
Franco, Franklin J. 1979. Santo Domingo: Cultura, Política e Ideología. Santo Domingo: Editorial Nacional.
García, José Gabriel. 1968. Compendio de la Historia de Santo Domingo. 4ª ed. 4 vols. Santo Domingo: Publicaciones ¡Ahora!.
Gimbernard, Jacinto. 1974. Historia de Santo Domingo. 5ta ed. Santo Domingo: Editora Cultural Dominicana.
Ginebra, Augusto. 1940. Principales Deberes de un Buen Alcalde Pedáneo en la Era de Trujillo. Puerto Plata: NP
Hoetink, Harry. 1982. El Pueblo Dominicano, 1850-1900: Apuntes para una Sociología Histórica. Trans. Stephen K. Ault. Baltimore, MD: Prensa de la Universidad Johns Hopkins.
Logroño, Arturo. 1912. Compendio Didáctico de Historia Patria. Santo Domingo: Impresora la Cuna de América.
Monte y Tejada, Antonio del. 1953. Historia de Santo Domingo. 3ra ed. 3 vols. Ciudad Trujillo: Impresora Dominicana.
Moya Pons, Frank. 1977. Historia Colonial de Santo Domingo. 3ra ed. Santiago: Universidad Católica Madre y Maestra.
Núñez, Manuel. 1990. El Ocaso de la Nación Dominicana. Santo Domingo: Alfa y Omega.
Peña Batlle, Manuel A. 1954. Política de Trujillo. Ciudad Trujillo (Santo Domingo): Impresora Dominicana.
Picardo, Bernardo. 1966. Resumen de Historia Patria. 5ª ed. Santo Domingo: Editorial Librería Dominicana.
Pierre-Charles, Gérard. 1974. «Génesis de las Naciones Haitiana y Dominicana». En Política y Sociología en Haití y la República Dominicana, ed. Gérard Pierre-Charles. México: UNAM.
Tolentino Dipp, Hugo. 1973. «El Fenómeno Racial en Haití y en la República Dominicana». En Problemas Dominico-Haitianos y del Caribe, ed. Gérard Pierre-Charles. México: UNAM.
Tolentino Dipp, Hugo. 1992. Raza e Historia en Santo Domingo: Los Orígenes del Prejuicio Racial en América. 2ª ed. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana.
Vega, Bernardo. 1988. Trujillo y Haití, Volumen I (1930-1937). Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana.
Ernesto Sagás “Un caso de identidad equivocada: el antihaitianismo en la cultura dominicana”, Latinamericanist 29 no. 1 (1993) páginas 1-5.