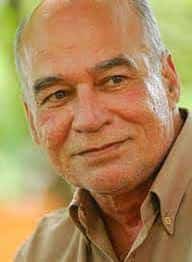![]() Por Rafael Holmberg
Por Rafael Holmberg

“Sé lo que estás pensando, ¡pero NO es mi madre!” Esta reflexión espontánea de un paciente llevó a Freud a la desconcertante comprensión no solo de que «madre» ocupaba una posición inusualmente problemática en su registro subjetivo, sino también de que una idea puede expresarse con frecuencia a través de su aparente opuesto. La traducción ideológica de esta negación autocrítica está cobrando una extraña vida propia hoy en día: la separación entre democracia y fascismo/autoritarismo, una separación que fundó la política liberal del siglo XIX , se está oscureciendo. Mediante una inversión freudiana de una idea en su opuesto, el autoritarismo es cada vez más enmarcable no como el opuesto fundamental, sino como una forma específica de democracia.
El tono cada vez más agresivo, poco diplomático e impredecible de Trump —su siniestra insistencia en apoderarse de Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, ya sea por la fuerza económica o militar—, su disposición a rechazar cualquier condición de libertad palestina mediante la adquisición ilegal de Gaza, o su deseo de expandir su imperio oligarca internacional para incluir a Putin, podría no ser inmediatamente asimilable al razonamiento, a menudo exclusivamente étnico o racial, que subyace a los regímenes fascistas. A diferencia de casos fascistas aislados, Trump parece ser la consecuencia de un proceso más general de concentración de riqueza y poder en el mercado global. Trump es el síntoma y la culminación del desarraigo de las formas culturales y sociales inducido por un tecnocapitalismo descentralizado, un problema que la izquierda no ha logrado contrarrestar con soluciones serias.
Por lo tanto, podríamos atribuir una serie lógica de acontecimientos a los que Trump y los Nuevos Republicanos constituyen la respuesta inevitable. Sin embargo, resulta difícil ignorar la mutación de las políticas de Trump, que inicialmente apelaban a una libertad libertaria y democrática que, según él, estaba eclipsada por la burocracia neoliberal de los demócratas, en un inquietante impulso imperialista, autoritario y protofascista hacia la dominación global. Es en este punto que no debemos olvidar que el fascismo en sí mismo es una respuesta. El fascismo no surge inesperadamente en el vacío. Esta fue la gran conmoción para el socialismo de principios del siglo XX , que parecía esperar pacientemente una conclusión socialista a las crecientes demandas de democracia europea: en cambio, esta tendencia democrática culminó en una expansión continental del fascismo.
El fascismo no es simplemente una desviación de un orden por lo demás estable. No es el mero producto de ciertos individuos desagradables y explotadores que se distinguen del resto de la población por sus políticas inmorales y despreciables. La cuestión, como están empezando a comprender los historiadores recientes de la Unión Soviética , no radica en la personalidad perversa y autoritaria ni en los rasgos narcisistas de los líderes autoritarios, sino en el propio sistema político que permite a ciertas personas (narcisistas) desplegar y lucrarse con su personalidad explotadora y perversa. Por lo tanto, la cuestión del fascismo no debería centrarse en el tipo de persona que puede convertirse en fascista, sino en el propio sistema, capaz de producir líderes fascistas.
Por lo tanto, nos vemos obligados a plantearnos una pregunta incómoda, la misma que los albores del nazismo impulsaron a la Escuela de Frankfurt a plantearse: ¿qué hay en la demanda de democracia que se presta a una expresión fascista o autoritaria? Hay una dimensión inherentemente hegeliana en esta paradoja de la democracia. En sus Esbozos de la filosofía del derecho , Hegel sugiere que la constitución propiamente democrática siempre debe comprender una instancia no democrática, una excepción a la lógica general de la democracia. Al final, se convierte en el papel no electo, puramente performativo, del monarca que encarna este principio: el monarca actúa como una subjetividad universal singular, el momento de la “reflexión sobre sí misma” de nuestra sustancia política que la democracia necesita para reconocerse como tal. Lo que se reproduce en este argumento es la primera intuición fundamental de la ontología de Hegel: que el fundamento de la existencia solo es posible en la medida en que abarca el momento mismo que no puede reconciliarse con él: la nada.
Incluso el teólogo místico Meister Eckhart reconoció esta necesidad funcional de que una idea se divorcie de sí misma para adquirir una verdadera cualidad ideológica. El cristianismo, argumentaba, se difundió no por la convicción inmanente y sublime de sus seguidores, sino por una distancia simbólica introducida entre la idea y su seguidor: no por «saber», sino por «saber que saben». Para que la idea se convierta en ideología, en otras palabras, debe mantenerse a una distancia epistemológica, o incluso rechazarse su inmediatez. Sin embargo, lo fundamentalmente relevante hoy en día es que enmarcamos el problema erróneamente si insistimos en oponer el fascismo/autoritarismo a la idea familiar de las democracias liberales y capitalistas. La insistencia trumpiana en una «democracia pura», en acabar con la burocracia y reforzar los derechos del trabajador estadounidense individual, está produciendo cualquier cosa menos los efectos deseados. Los Estados Unidos de Trump, al igual que la noción aceptada de democracia, buscan la apertura; no quieren ocultar su estructura tras un velo ideológico. Y Trump es, en efecto, «abierto»: ya no finge tener una postura ideológica definida, sino que reconoce y juega con sus contradicciones, negaciones e inconsistencias. Sin embargo, esta aceptación abierta de la contradicción no obstaculiza su política, sino que la hace más efectiva.
Como lo expresa Mladen Dolar , la ideología actual ya no consiste en preguntarse si el emperador está desnudo bajo sus ropas (si su fachada humanista oculta un conjunto sádico de intereses privados). En cambio, el emperador exhibe con orgullo su desnudez: Trump ya no actúa bajo el pretexto de cualquier remanente de la Doctrina Truman, según la cual la crueldad de la política exterior estadounidense de posguerra opera en nombre positivo de la expansión de la democracia liberal por todo el mundo. Por el contrario, Trump no teme implementar abiertamente sus políticas en nombre de intereses financieros privados: el papel mediador de Israel como puesto avanzado para la hegemonía económica estadounidense se abandonó cuando Trump pretendió eludir a Israel y establecer una presencia estadounidense directa en Gaza; el «rostro humano» de la intervención exterior estadounidense se desvaneció cuando Trump pretendió abandonar Europa por ser una mala inversión y establecer lazos amistosos con quien favorezca su agenda financiera. La democracia trumpiana es, por lo tanto, una democracia que parece admitir abiertamente su propio núcleo autoritario e imperialista.
Al mismo tiempo, debemos recordar el argumento de Adorno, en Minima Moralia , de que el fascismo en sí se caracteriza por esta apertura doctrinal. A diferencia del liberalismo, que fundamenta sus hazañas afirmando actuar según principios de humanismo y empatía, el fascismo es menos ideológico: no finge, no obliga a cuestionar sus intenciones, sino que declara abiertamente la subyugación que ha planeado para otras naciones, razas o grupos. Esta tendencia despótica de la democracia solo puede enmarcarse en términos modernos, de acuerdo con el capitalismo global y sin Estado que produce las nuevas formas de autoritarismo, como Trump, que serían impensables según el capitalismo de Estado industrial temprano. Las formas de democracia liberal de las que Occidente se enorgullece, y en nombre de las cuales se condena a Trump, es una democracia que no se opone a Trump, sino en la que las nuevas formas de autoritarismo tienen un lugar privilegiado. El mercado más o menos abierto de la democracia contemporánea, que sin embargo ocasionalmente se apoya en alguna forma de intervencionismo estatal, está menos restringido que nunca por las fronteras nacionales. La acumulación de riqueza está descentralizada y el capital puede concentrarse a niveles antes impensables. Mientras que el autoritarismo anterior al siglo XX tenía al menos un elemento de restricción táctica en las limitaciones físicas de las estructuras de mercado, hoy son posibles formas cualitativamente nuevas de asimetría en la acumulación de poder.
Sería ilusorio sostener que esta globalización de la concentración de la riqueza por parte de las democracias modernas no genera simultáneamente formas de explotación masiva cuyas coordenadas apenas estamos empezando a encontrar. La oposición entre las democracias capitalistas y las tendencias fascistas/autoritarias es una oposición interna a estas mismas democracias. Trump no obedece a un conjunto de reglas fundamentalmente diferente de las que fundamentan la democracia moderna. No es una perforación externa de esta democracia moderna que reivindique una lógica distinta. Es, más bien, la tendencia inherente a esta democracia: una tendencia antidemocrática y fascista, constitutivamente afín a la estructura democrática.
Con frecuencia escuchamos afirmaciones, incluso de pensadores críticos como Fredric Jameson —figura crucial para comprender el mercado posmoderno— de que el imperialismo es cosa del pasado, obsoleto por las formas virtuales de hegemonía introducidas por el capitalismo internacional contemporáneo. Incluso hoy en día existen indicios de un escepticismo generalizado sobre la posibilidad del fascismo o el autoritarismo, que parecemos haber atribuido exclusivamente al siglo XX . Pero si algo nos enseña Trump, es que el imperialismo sigue vigente, aunque bajo una nueva forma: una forma que, paradójicamente, mantiene la noción de los derechos democráticos al apoyarse en las herramientas del autoritarismo y el fascismo que parecen inherentes a esta democracia liberal.
En última instancia, la incómoda realidad es que las instituciones económicas y políticas de las que depende la democracia tienden inevitablemente a concentraciones injustas de poder, lo que a su vez se opone a esta misma democracia. Si seguimos malinterpretando el fascismo, negándonos a verlo como una posibilidad interna de la democracia misma, entonces el preocupante ascenso de figuras como Trump y su internacional oligarca nunca será contrarrestado, y la lógica paradójicamente autoritaria de una apelación democrática a los derechos individuales universales nunca será confrontada.
El autor
Rafael Holmberg
Rafael Holmberg es escritor político e investigador en filosofía y teoría psicoanalítica en el University College de Londres. Su obra aborda la política contemporánea y la teoría política, la filosofía continental, el psicoanálisis, la psicología y los estudios culturales. Holmberg también es autor de Antagonismos de lo cotidiano en Substack.