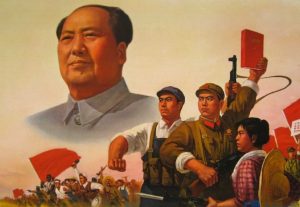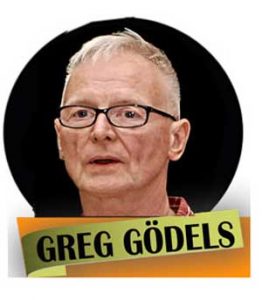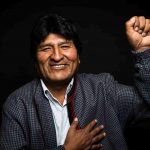¿Por qué ha crecido exponencialmente el consumo de drogas entre los sectores populares en América Latina en el curso de las dos últimas décadas?
El narcotráfico ya no es un fenómeno marginal en América Latina. Se ha convertido en un modelo de acumulación, en una estructura empresarial y en un poder político paralelo. Lo que hasta hace un par de décadas era simplemente crimen, hoy es lógica de sistema. Y para entenderlo, escribe nuestro colaborador Aday Quesada, hay que mirar más mucho más allá de las medidas represivas: se hace necesario mirar al corazón mismo del sistema capitalista, para poder estar en condiciones de atajar su crecimiento y fulminante difusión a lo ancho de todo el hemisferio sur americano.
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Hace tan solo un par de décadas, hablar de drogas en América Latina era hablar de “otras guerras”: las de Colombia contra los carteles de Medellín y Cali, las de México contra los narcos del norte, las de Perú en sus remotas zonas cocaleras.
Eran conflictos que, aunque brutales, parecían lejanos, confinados a ciertas zonas calientes del continente. La percepción común era que la región producía y traficaba, sí, pero el verdadero problema estaba en el país que más consumía: Estados Unidos. A los ojos del mundo, América Latina era solo un eslabón sucio en una cadena que nacía en los Andes y terminaba en Wall Street y en las calles de Norteamérica.
«EL NARCOTRÁFICO YA NO ES UNA DESVIACIÓN DEL SISTEMA: ES PARTE ESTRUCTURAL DEL SISTEMA.»
La receta era simple y siempre la misma: más policías, más militares, más cárceles. Una receta importada, diseñada en Washington y aplicada con entusiasmo por gobiernos locales que encontraban en la “guerra contra las drogas” una excusa perfecta para militarizar territorios, reprimir protestas y reforzar el control sobre zonas marginales. Así fue durante décadas. Pero algo ha cambiado. Y no es menor.
UN NUEVO ESCENARIO: CUANDO EL NARCO YA NO ES EXTERNO
Hoy, América Latina ya no es solo la productora o la pasarela de la droga. Ahora es también su principal mercado de consumo, su base operativa, su fuente de mano de obra y su nuevo campo de batalla. Lo que antes era un fenómeno delictivo periférico se ha convertido en un modelo de negocio central dentro del capitalismo periférico. Y no lo decimos como metáfora.
Las drogas, hoy, estructuran economías enteras, financian partidos, corrompen gobiernos y reorganizan el poder real en muchos países. En muchos casos, el narcotráfico no es una desviación del sistema: es parte estructural del sistema.
Para muestra, un botón: Uruguay, país pequeño y sin tradición de grandes bandas, hoy es una pieza clave en la exportación de cocaína a Europa, no por producirla ni consumirla en masa, sino por su ubicación estratégica, sus puertos porosos y la debilidad de sus controles aduaneros.
Ecuador, por su parte, pasó en pocos años de ser un punto marginal a convertirse en uno de los principales canales de salida de la cocaína, gracias a su dolarización, su infraestructura moderna y la colusión de sectores del Estado con las mafias locales y extranjeras.
Y si hay un país que resume esta mutación, ese es Brasil. Allí, el «Primer Comando Capital» (1) (PCC), nacido inicialmente como organización de presos, es hoy un actor geopolítico con tentáculos en Paraguay, Bolivia y Perú, que gestiona producción, transporte, lavado de dinero y exportación, con una lógica empresarial más que criminal.
¿POR QUÉ CRECE EL CONSUMO? LA ALIENACIÓN COTIDIANA COMO MOTOR
Una de las preguntas más inquietantes es: ¿por qué aumenta el consumo de drogas en América Latina? Y aquí es donde un enfoque marxista de la cuestión nos aportaría claves esenciales para no caer en simplificaciones. No se trata solo de que “la droga es adictiva” o de que “los jóvenes están perdidos”.
El aumento del consumo, sobre todo entre varones jóvenes de sectores populares, es el reflejo directo de una realidad alienante, donde el trabajo escasea, la educación es precaria y el futuro parece cancelado de antemano.
«MÁS QUE UNA MAFIA, EL «PRIMER COMANDO CAPITAL» BRASILEÑO ES UNA EMPRESA HORIZONTAL CON CÓDIGO ÉTICO Y LÓGICA GERENCIAL.»
El narcotráfico ofrece entonces no solo empleo, sino también sentido de pertenencia, reglas claras, poder simbólico. Es una forma de organización social paralela que recluta a los desechados del capitalismo.
Tal como explicaba Marx en sus Manuscritos de 1844, cuando el ser humano queda alienado del producto de su trabajo y de su comunidad, busca sentido donde puede: en la religión, en las sectas, en la droga o en la violencia.
Hoy, en muchas barriadas de las grandes urbes latinoamericanas, la única salida es entrar al “sistema”, aunque ese sistema sea el narco.
Mientras tanto, la represión solo multiplica el problema: llena las cárceles de pequeños traficantes que salen de allí convertidos en soldados del crimen organizado, que es quien verdaderamente manda dentro de muchas prisiones.
EL NARCOTRÁFICO COMO EMPRESA: DE LA MULETA AL LOGÍSTICO GLOBAL
Uno de los cambios más impresionantes del negocio de las drogas en América Latina ha sido su transformación empresarial. Si antes nos imaginábamos al narco como un tipo con un fusil y una camioneta, hoy lo tenemos como una figura gerencial, queno aparece en operativos, pero que gestiona redes, compra políticas, arma rutas comerciales y organiza ejércitos privados. El narcotráfico ya no es solo “crimen organizado”: es capitalismo salvaje en su forma más brutal.
Esta transformación tiene su lógica. En la guerra contra las drogas los primeros en caer eran siempre los eslabones más visibles: el que transportaba, el que vendía en la esquina, el que cosechaba en la selva. Entonces el negocio se adaptó. Se compartimentó. Hoy, muchos de los que trabajan en el sistema no saben para quién lo hacen. Esta estrategia, además de dificultar la persecución policial, reproduce una forma de organización típicamente capitalista: la cadena de subcontrataciones donde cada uno se encarga de una parte sin tener control del todo.
El «Primer Comando Capital brasileño» (1) lo ha entendido bien. Sus “sintonías” (así llaman a sus ramas operativas) se especializan: una maneja la logística, otra el dinero, otra la comunicación cifrada, otra los contactos legales. Esta estructura horizontal permite que el conjunto no dependa de una sola figura. Si cae uno, el resto sigue. No hay un capo visible: hay una red. Una empresa sin rostro, pero con reglas internas férreas y un código de pertenencia más estricto que el de muchas religiones.
Frente a esto, la respuesta estatal sigue siendo torpe y contradictoria: más policías, más armas, más cárcel. Pero como ya mostró el caso de Cabeça Branca (un narco mayorista que operó 30 años sin ser detectado por la Policía Federal), la fuerza bruta no alcanza cuando el enemigo se mueve con traje y computadora.
¿ESTADOS O NARCOESTADOS? EL PODER SE DIFUMINA
En muchos países de la región ya no se puede hablar de una separación clara entre el crimen organizado y el aparato estatal. No porque todo político sea narco, sino porque la lógica del narcotráfico ha penetrado profundamente las instituciones. Casos como el de Ecuador son paradigmáticos: desde hace años, el país lavaba dinero del narco antes de que las rutas se consolidaran. Usar dólares como moneda nacional facilitó el ingreso de capitales “lavados” y cuando las rutas se afianzaron la corrupción ya estaba instalada. Hoy, la violencia no solo está en las calles: está en los despachos.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio lo dejó claro. La impunidad del crimen organizado solo se explica por la complicidad de sectores del aparato del Estado.
Desde mandos policiales que mantienen su cargo pese a ser señalados por la embajada estadounidense, hasta jueces que liberan a capos con formularios mal rellenados, el narco ha aprendido a usar las reglas del sistema a su favor.
Como seguramente diría Engels, el Estado, que dice pretender ser árbitro entre clases, es en realidad instrumento al servicio de los intereses de las clases dominantes, legales o no.
La pregunta entonces ya no es si el narcotráfico puede cooptar al Estado, sino si el Estado —tal como está hoy estructurado en muchos países— no es ya una extensión funcional del narco.
MERCANCÍA, FETICHISMO Y VIOLENCIA
En su análisis del capitalismo, Marx explicaba que la mercancía tiene un poder especial: esconde las relaciones sociales detrás de una cosa. Con la droga ocurre lo mismo. Parece una sustancia, pero detrás hay violencia, explotación, muerte, miseria y, sobre todo, lucro.
El fetichismo de la mercancía se vuelve brutal: la cocaína ya no es solo una droga, es un símbolo de estatus, un artículo de consumo global que legitima toda una cadena de crímenes, que se invisibilizan bajo el polvo blanco que se inhala en una fiesta en Europa o una discoteca en EE. UU.
«EN MUCHOS PAÍSES, EL ESTADO Y EL NARCO SON DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA.»
Y como toda mercancía en el capitalismo, su valor depende de la clandestinidad. Legalizarla no es negocio para quienes controlan el tráfico. Porque perderían el monopolio, deberían pagar impuestos, someterse a regulaciones, rendir cuentas. Por eso las mafias no quieren la legalidad.
Prefieren la guerra. Como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y en América Latina el narco la ha convertido en la continuación del negocio por medios violentos.
¿ES UNA SOLUCIÓN LA LEGALIZACIÓN DE DETERMINADAS DROGAS?
Plantearse la legalización de ciertas drogas no es una ocurrencia extravagante ni una provocación progresista sin fundamento. Es, ante todo, una pregunta política y económica. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando un Estado decide sacar del terreno de lo ilegal a sustancias que, en la práctica, ya circulan, se consumen y se producen de manera masiva? ¿Sirve para desarticular el poder del narcotráfico o simplemente cambia de manos? ¿A quién le interesa realmente mantener la guerra contra las drogas?
Primero, un dato básico: la ilegalidad no ha eliminado el consumo, ni ha reducido el tráfico, ni ha frenado la violencia. Todo lo contrario. Como ocurrió con el alcohol en la época de la Ley Seca en EE. UU., la prohibición crea un mercado paralelo, clandestino, sin regulación, sin impuestos y sin controles sanitarios, donde los únicos ganadores son los que tienen capacidad de ejercer la violencia y corromper estructuras estatales. Es decir: los narcos.
Legalizar ciertas drogas, por tanto, no es una utopía ingenua, y podría ser una forma concreta de quitarle terreno al crimen organizado, arrebatarle su monopolio y empezar a tratar el consumo como lo que es: un problema de salud pública y no de seguridad nacional.
Así pareció entenderlo Uruguay en 2013, cuando legalizó la producción, distribución y consumo de marihuana bajo control estatal. El objetivo no era “liberalizar” el mercado, sino desmantelar el negocio narco que se alimentaba de la ilegalidad y el miedo.
Sin embargo, hay que destacar, asimismo, que la legalización —por sí sola— tampoco es una varita mágica. Como todo en el capitalismo, puede ser cooptada. Si la regulación se deja en manos de grandes empresas farmacéuticas o fondos de inversión, como está ocurriendo en partes de Estados Unidos y Canadá, el mercado legal termina beneficiando a nuevos monopolios que desplazan a las mafias, pero no resuelven las causas sociales del consumo problemático: pobreza, exclusión, falta de horizonte. Cambia el actor, pero no cambia la lógica mercantil.
Desde una mirada crítica, esto es fundamental: la legalización solo podría ser útil si formase parte de una estrategia más amplia que ataque la raíz del problema: las condiciones materiales de vida que empujan a millones a consumir como forma de evasión, y a otros millones a vender como forma de sobrevivir.
Es decir, si va acompañada de una redistribución real de la riqueza, políticas de salud mental y adicciones dignas, inversión en cultura, educación crítica y empleo.
También hay que asumir que el narco no desaparecería automáticamente. Como cualquier capitalista, trataría de reconvertir su negocio. Buscaría nuevas drogas no reguladas, nuevas rutas, nuevas formas de violencia. Y el sentido y consecuencias que tendría esa evolución resultan ahora mismo difícilmente previsibles.
Por eso, la legalización sin fortalecimiento del Estado desde abajo, sin participación popular en el control y la fiscalización, podría terminar siendo funcional al capital legal, en lugar de una solución real para las mayorías.
En resumen, legalizar en muy determinadas condiciones, que posiblemente no se producen hoy, podría ser una parte no esencial de la solución. Pero solo si dejara de ser una medida aislada y se convirtiera en parte de una política integral anticapitalista y anti-excluyente. Una legalización sin justicia social es como un quirófano sin anestesia: puede operar, pero sigue doliendo.
¿HAY SALIDA?
El problema de las drogas en América Latina no se resolverá con más patrullas ni con discursos morales. Mientras sigan existiendo pobreza estructural, exclusión social y Estados débiles o corruptos, el narcotráfico seguirá siendo una salida para miles y una herramienta de poder para unos pocos. La solución no puede venir solo de arriba: requiere una transformación radical de las condiciones materiales de vida.
Y eso implica trabajo digno, educación crítica, cultura popular, organización comunitaria y una ruptura con la lógica neoliberal que hace de cada territorio una mercancía y de cada persona una variable de ajuste. Y como ya nos enseñó la historia, esa transformación no vendrá sin lucha.
(1) La sigla PCC corresponde al Primer Comando de la Capital (en portugués, Primeiro Comando da Capital), una organización criminal brasileña nacida en las cárceles del estado de São Paulo en 1993. Fue fundado por presos que sobrevivieron a la masacre de Carandiru (1992), donde la policía mató a 111 reclusos. La organización surgió como una especie de “sindicato de presos”, con el objetivo de proteger a los internos y luchar contra los abusos del sistema penitenciario. Con el tiempo, el PCC se transformó en una estructura criminal compleja y descentralizada, que opera como una red empresarial, con «sintonías» especializadas en distintas funciones: logística, finanzas, comunicaciones, transporte, entre otras.
ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS:
– La Guerra contra las Drogas: Desperdiciando miles de millones de dólares y socavando las economías
– revistas.juridicas.unam.mx I. Una economía criminal II. El lavado de dinero. – III. Métodos, técnicas y logros. IV. Tentativas y límites. – Revistas
– Narcotráfico enfoca principal puerto de Uruguay – Dialogo-Americas.com
– Boletín Mexicano de Derecho Comparado