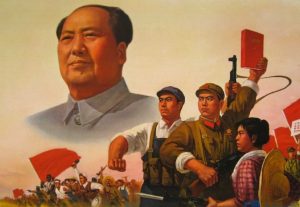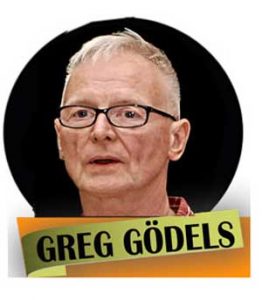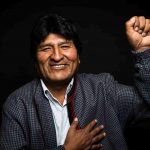Intelectuales reflexionan sobre el colapso del orden neoliberal y el futuro global ¿Existen alternativas al estancamiento del sistema capitalista actual?
Greg Godels examina en este artículo. el desgaste del orden neoliberal y los intentos de diversos pensadores por esbozar alternativas en un mundo marcado por la incertidumbre política, económica y geopolítica. Desde el análisis académico hasta la crítica antiimperialista, el texto plantea la improrrogable urgencia de un nuevo rumbo.
POR GREG GODELS / MLTODAY
![[Img #84351]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/4670_godels2.jpg)
Existe una creciente percepción, hoy compartida por muchos, de que podríamos estar al borde de un nuevo orden mundial o —para ser más precisos— de el fin de uno antiguo.
Las encuestas están reflejando una confianza muy baja de los ciudadanos hacia las instituciones tradicionales de gobierno y una elevadísima incertidumbre sobre el futuro de la economía.
Los electores están rechazando a los partidos centristas tradicionales, mientras que nuevas formaciones políticas y movimientos alternativos parecen estar ganando popularidad. No existe un consenso popular sobre el rumbo a seguir y predomina la sensación general de que las cosas van mal.
La economía global sufre, en distintos grados, de inflación, estancamiento, o ambos, además de una creciente inseguridad. Los líderes políticos defienden rígidamente el viejo consenso o impulsan, sin éxito, “nuevas” versiones de lo anterior que no llevan a ningún sitio. La desigualdad en la riqueza, los ingresos, el poder crece de forma dramática.
Pocos creen que podamos continuar como hasta ahora, pero aún menos conocen cómo se podría avanzar.
Por tanto, no debería sorprender que algunos intelectuales se hayan propuesto la ardua tarea de describir en qué punto nos encontramos y hacia dónde podríamos dirigirnos.
Dentro de un amplio espectro de la izquierda, han predominado dos caracterizaciones del actual “orden internacional”: una política, el “neoliberalismo”, y otra dinámica, la “globalización”.
Ni que decir tiene que sobre ambos conceptos se han dicho y escrito muchos disparates. A medida que estos términos se fueron popularizando, su significado se fue volviendo, también, cada vez más difuso y confuso.
Existen análisis útiles sobre el neoliberalismo que lo ubican en un contexto histórico y dentro de la evolución del capitalismo moderno (véase mi análisis del libro de Gary Gerstle, The Rise and Fall of the Neoliberal Order). Gerstle, en particular, ofrece una explicación creíble sobre los orígenes del neoliberalismo en los años setenta y argumentos sólidos sobre su fragilidad actual.
Del mismo modo, Branko Milanović ha presentado una visión acertada de la globalización en un artículo que revisé recientemente. Sin embargo, él la fecha en 1989, cuando en realidad la expansión del comercio ha sido constante desde la creación de la arquitectura comercial global tras la Segunda Guerra Mundial, con saltos cualitativos a partir de la “apertura” de China en 1978, el colapso de los estados socialistas europeos en 1991 y, más adelante, con la entrada de China en la Organizacion Mundial del Comercio, aunque más recientemente hemos visto un retroceso de la globalización tras la Gran Recesión de 2007-09.
Es importante no confundir ambos conceptos: el neoliberalismo es una iniciativa política que ganó tracción a raíz de los fallos de las políticas keynesianas del New Deal, convirtiéndose en política oficial gracias al consenso centrista y su adopción por los partidos tradicionales, extendiéndose por todo el mundo como si se tratara de un dogma; la globalización, en cambio, es un proceso expansivo acelerado por nuevas tecnologías y la migración de capital hacia mercados laborales nuevos o ampliados. Aunque se solapan en muchos aspectos, son fenómenos distintos.
Uno de los participantes más recientes en este debate es Perry Anderson, que escribe en The London Review of Books. A diferencia de Gerstle, Anderson percibe un neoliberalismo aún resiliente, atrapado en una lucha política con el populismo:
“El estancamiento político entre ambos no ha terminado: cuánto durará, nadie lo sabe”, mantiene.
En los distintos espacios intelectuales de la izquierda, Anderson es una figura importante, conocida, pero también polémica. Sus escritos, su papel como editor de New Left Review y su vinculación con la editorial Verso lo situaron en el centro de la vida intelectual de la izquierda británica, independiente de los partidos comunistas o socialistas, en un papel comparable al de Monthly Review en Estados Unidos. Allí donde el marxismo se volvía popular entre estudiantes y académicos, la influencia de Anderson era evidente.
![[Img #84353]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/5695_lsur.jpg)
La publicación del libro de Domenico Losurdo, Western Marxism, en 2017 (2024 en inglés), colocó a Anderson en el centro de la crítica que Losurdo dirige a las corrientes euroamericanas, una crítica que ha captado mucho interés entre la izquierda antiimperialista. Había ciertamente fundamento en la acusación de Losurdo de que parte del “marxismo” ejercido en Europa y EE.UU. estaba teñido de eurocentrismo. Sin duda, Losurdo señalaba algo importante.
El izquierdismo de Anderson mostraba una clara hostilidad hacia el socialismo realmente existente —tanto en Oriente como en Occidente— y hacia los diversos partidos comunistas. Optó, en cambio, por una visión idealizada del socialismo, una versión que Marx habría tachado de utópica. Además, Anderson promovió una escolástica izquierdista que alejaba cada vez más a los jóvenes activistas de la transformación real del mundo y los orientaba hacia una carrera académica.
Pero los fracasos de la izquierda occidental no radican tanto en una disposición “geográfica”, sino en el virus del anticomunismo y la desilusión tras la caída de la URSS. Gary Gerstle -que no es amigo del comunismo- lo resume así:
“El colapso del comunismo… redujo el espacio ideológico e imaginativo en el que podía incubarse una oposición al pensamiento y prácticas capitalistas, e impulsó a los que aún se consideraban izquierdistas a redefinir su radicalismo en términos alternativos, que resultaron ser aquellos que los sistemas capitalistas podían manejar con mayor, y no menor, facilidad.
Este fue el momento en que el neoliberalismo en EE.UU. dejó de ser un movimiento político para convertirse en un orden político.”
Irónicamente, Anderson lo admite también:
“[Detrás] de la aparente inmunidad del neoliberalismo al descrédito… estaba la desaparición de cualquier movimiento político significativo que abogara con firmeza por la abolición o la transformación radical del capitalismo.
Para el cambio de siglo, el socialismo en ambas variantes históricas, revolucionaria y reformista, había sido barrido del escenario en la zona atlántica.”
Pero obsérvese la diferencia. Gerstle —el liberal— identifica a la izquierda socialista como retirada del socialismo, sugiriendo que esa “redefinición” tuvo bastante de oportunismo. Realmente existía una alternativa, pese a lo que las élites querían que creyésemos.
![[Img #84352]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/4592_anderson.jpg)
Anderson —el intelectual marxista occidental— describe esa retirada con voz pasiva, como si no hubiera agencia alguna, como si la “desaparición” simplemente ocurriera. ¿Quién o qué causó esa desaparición? ¿Quién barrió al socialismo del escenario? ¿Cayó del cielo?
No hay lamentos por los reveses del mundo socialista. No hay remordimiento por haber promovido rebeliones estudiantiles en lugar de acciones obreras. No hay reflexión sobre la simpatía mostrada hacia renegados, inconformes y soñadores marginales dentro de la izquierda.
Anderson escribe sobre
“el conjunto de revueltas, muy diversas entre sí… unidas en su rechazo al régimen internacional vigente en Occidente desde los años ochenta.” Asegura que “lo que rechazan no es el capitalismo en sí, sino la versión socioeconómica actual: el neoliberalismo.”
¿Y cuál fue el papel de New Left Review en la retirada del socialismo?
Como gran parte de la izquierda académica, Anderson y sus colegas aceptaron plenamente el catecismo intelectual occidental de posguerra: ABC —“Anything But Communism” (“Cualquier cosa menos comunismo”).
No es de extrañar que Anderson vislumbre un futuro sombrío: o una prolongación de la pesadilla neoliberal o un populismo ineficaz, posiblemente con resultados aún peores.
En las últimas semanas, el debate sobre el próximo orden internacional se ha enriquecido con la intervención del profesor Jeffrey D. Sachs, una figura del establishment que ha adoptado una posición poco común y lúcida sobre Ucrania y Palestina. En Giving Birth to the New International Order, Sachs sostiene que:
“El mundo multipolar nacerá cuando el peso geopolítico de Asia, África y América Latina iguale su creciente peso económico. Este cambio necesario en la geopolítica se ha visto retrasado por el empeño de EE.UU. y Europa en aferrarse a prerrogativas obsoletas incrustadas en las instituciones internacionales y a una mentalidad igualmente caduca.”
Sachs respalda una visión muy extendida en sectores de la izquierda, de corte utópico, según la cual un grupo diverso de estados —organizado en torno a agravios diversos y a menudo contradictorios contra el orden internacional centrado en EE.UU., es decir, la alianza BRICS— podría dar lugar a “un nuevo orden multilateral capaz de mantener la paz y encauzar el desarrollo sostenible.”
Casi de inmediato, el artículo de Sachs fue objeto de una crítica por parte de la doctora Asoka Bandarage, quien cuestiona el compromiso real de los BRICS con la justicia social para las naciones más pequeñas, débiles y menos poderosas:
“Desafortunadamente, BRICS parece replicar los mismos patrones de dominación y subordinación en sus relaciones con países más pequeños que los que caracterizan a las potencias imperiales tradicionales. Ya sea un mundo unipolar o multipolar, la continuación de un sistema económico y financiero global basado en el crecimiento capitalista competitivo y tecnológico, y en la destrucción ambiental, social y cultural, no cambiará fundamentalmente la trayectoria desastrosa en la que estamos inmersos.”
Gracias a su profundo conocimiento de las relaciones indo-srilanquesas, Bandarage muestra cómo las relaciones de poder desiguales operan incluso dentro de los fundadores de BRICS, preguntándose:
“¿Representaría esto realmente un avance hacia un ‘Nuevo Orden Internacional’, o simplemente una mutación del paradigma existente de dominación y subordinación, donde el peso geopolítico se equipara al peso económico, es decir, ‘la fuerza hace el derecho’?”
Una voz bienvenida se suma al debate en la edición del 16 de abril del Morning Star. Andrew Murray —líder sindical marxista y activista contra la guerra— afirma: “Estamos en un momento de transición, por lo que debemos tener claro que el destino no está predeterminado.”
De hecho, Murray, como los demás, identifica al neoliberalismo como el orden actual:
“una ofensiva prolongada contra las instituciones de la clase trabajadora, contra el salario social y contra la soberanía de los países del Sur global, con un Estado que se retira de muchas de las obligaciones asumidas tras 1945 —como el mantenimiento del pleno empleo.”
A diferencia de los otros, Murray sitúa el año 2008 como el punto culminante del ascenso neoliberal:
“El neoliberalismo encontró su Waterloo con la crisis de 2008. El estancamiento de los niveles de vida desde entonces ha sido acompañado por un estancamiento intelectual de las clases dominantes, incapaces tanto de preservar fácilmente los antiguos supuestos del sistema como de transitar hacia unos nuevos.”
Murray nos recuerda que las transiciones anteriores siempre incluyeron opciones socialistas, citando una frase reveladora del expresidente socialista francés François Mitterrand —frustrado por las dificultades en torno al Programme commun con los comunistas— quien, al parecer, dijo: “En economía hay dos soluciones: o eres leninista o no cambias nada.”
Hasta la aportación de Murray, nadie siquiera insinuaba una solución leninista. Hoy, la principal opción “oposicional” es el populismo de derecha. Y conviene tomar nota de la advertencia de Murray:
“Las transiciones anteriores han estado acompañadas por guerras o, al menos, por convulsiones sociales violentas.”
Si las élites continúan aferradas al dogma neoliberal, “eso entrega la iniciativa a los Trump, Le Pen y Weidel, que combinan mucho de Hayek y un poco de Hitler, una pizca retórica de Roosevelt y nada de Lenin,” concluye Murray.
Conclusión
La creciente percepción de que el neoliberalismo es una fuerza agotada, tanto en términos populares como prácticos, plantea la pregunta: “¿Qué viene después?”
Los círculos dominantes solo ofrecen dos opciones:
- Aferrarse a un consenso de casi cincuenta años basado en la desregulación, privatización, asociaciones público-privadas (socialismo para los capitalistas), desmantelamiento de redes de protección social, austeridad, aumento de la desigualdad y una democracia secuestrada por el dinero.
- Un populismo de derecha que se presenta como anti-establishment, pero que mantiene intactas las relaciones desiguales de poder y riqueza, ejerce una democracia autoritaria y destruye las instituciones y organizaciones de su oposición, dispersando sus fuerzas.
Ninguna de estas opciones cuestiona el sistema socioeconómico que engendró ambas: el capitalismo. Ninguna sirve a los intereses del pueblo.
El liberal Gerstle, el socialdemócrata Milanović, el marxista académico Anderson y el “multipolarista” Sachs nos ofrecen volver al desastroso neoliberalismo o depositar una fe ciega en una solución aún por descubrir. Solo Murray ofrece un enfoque con precedentes históricos y la perspectiva de una ruptura clara con la malignidad capitalista.
Debemos recordar que quienes se han inclinado hacia el populismo de derechas lo hacen desesperados por encontrar mejores alternativas. Culparlos por su voto, cuando no se les ofrece ninguna opción real, es una necedad arrogante. Es mejor que encontremos una alternativa auténtica.
Si no surge otra alternativa, el neonacionalismo del populismo de derecha —hoy expresado como aranceles, sanciones y barreras (proteccionismo)— conducirá inevitablemente a la guerra.
La única respuesta ante un capitalismo obscenamente inhumano y encaminado hacia el desastre es la respuesta “leninista”: el socialismo.