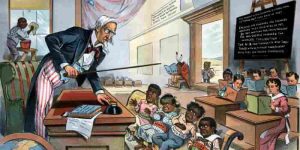Por Odalís G. Pérez
Especial para Quisqueyaseralibre.com
Desde la literatura y la historia el signo estético engendra sus significados en
el contexto de la cultura oral y escrita. Lo histórico y lo literario se leen como
conjuntos expresivos y significativos, principalmente en los llamados géneros
literarios. Como la historia de la literatura y la historia de la historia se
justifican en un tronco o fundamento común denominado lengua, sus formas
manifestativas se interpretan como funciones narrativas, especialidades
culturales, informativas y comunicadoras.
Las biografías literarias, las novelas biográficas, el cuento de costumbre, así
como toda la poesía del Período Republicano, tienen una vinculación con la
figura histórica y con el ejemplo patriótico vehiculado en los textos literarios
en tanto que manifestación de un discurso independentista, por un lado, y por
otro lado anexionista. La retórica republicana se apoya en la visión de un
patriotismo liberador y un acento nacionalista, por un lado independentista y
por otro lado conservador.
Tanto la historia como la literatura se reconocen en el Período Republicano y
Post-Republicano en la vinculación y pluralidad de voces que atestiguan un
significado cuyo fundamento es la identidad nacional.
El discurso literario y el discurso histórico, mantienen las dos líneas políticas
del período republicano: Separación y Dependencia. Estas dos cardinales las
encontramos en el espacio-tiempo del discurso ideológico de la América
continental.
En la historia de la prosa dominicana los escritos de Alejandro Angulo Guridi,
César Nicolás Penson, Rafael Deligne, Félix María del Monte y otros,
configuran el marco literario epocal en sus vertientes liberales y románticas.
Desde la poesía, el marco estético del poema es aún más sostenido en la
tensión clásico-romántica. Los símbolos patrióticos se expanden en la poesía
de ambos períodos. Los versos de Manuel Rodríguez Objío, Salomé Ureña de
Henríquez, Eugenio Perdomo, Manuel de Jesús Galván, Josefa Perdomo, José
Joaquín Pérez, Félix María del Monte y otros, que pronuncian el imaginario
histórico, indigenista y político de todo el período republicano.
La relación establecida por acontecimientos sociales y culturales que marcan
lo literario y lo histórico, se conjunta, además, en la oratoria forense, sagrada y
política. Trinitarios, Restauradores y otros próceres, elaboran un discurso
histórico-literario cuyas características son las siguientes:
a) Expresión exaltada de los acontecimientos locales.
b) Formulación combinada de períodos largos y cortos en la prosa y el
verso que, gramaticalmente, producen el funcionamiento del discurso
literario.
c) Cláusula directa y uso de licencias en la expresión retórica oral o
escrita.
d) Utilización de proemios, nudos y desenlaces bajo la forma greco-latina
(Demóstenes, Cicerón, Quintiliano, Séneca el viejo, y otros).
e) Utilización del recurso biográfico y el recuento anecdótico, testimonial
y circunstancial de los llamados hechos epocales..
f) Utilización de la ficción histórico-literaria en el contexto del discurso.
g) Referencia a tópicos mitológicos y foráneos en el marco del discurso
literario.
Estas características de la literatura en todo el período señalado, permite el
reconocimiento y la comprensión de una lectura de los signos literarios desde
la historia y la ficción narrativa en la cultura oficial. La interpretación de las
fórmulas expresivas diversas y la necesidad de una comunicación abierta,
producen las diversas fórmulas poéticas tanto desde la literatura como desde la
historia de los contenidos representativos y la visión del sujeto creador,
productor de una obra literaria unificada en sus conjuntos expresivos.
La prosa histórica dominicana se convierte en el proceso de significación
literaria, en lo que es la conciencia social de los sujetos individuales y grupos
que dominan la escena social. Estos sujetos tienen su lugar en la novela
mediante las secuencias colectivas que desencadenan el movimiento del
carnaval, las vidas locales, la noción de estado político, encierros y protestas
observables en el relato novelesco. Francisco Gregorio Billini con su
“Engracia y Antoñita” y más tarde Tulio Manuel Cestero con “La Sangre”,
“Sangre Solar” y “Ciudad Romántica”, motivan una puesta en cuadro desde la
prosa artística de ambos períodos.
Ambos autores forman parte de la tradición narrativa, proporcionando los
tipos, descripciones y muestras de la vida colectiva, mediante arquetipos
históricos y políticos que convierten la novela en un mundo social, esto es, el
mundo del sujeto y sus interacciones.
Las ocurrencias o acontecimientos de la narración histórica y literaria
representan una actitud de la conciencia epocal, habida cuenta de los núcleos
contradictorios, los conflictos humanos y sociales y la relación entre cultura-
individuo y sujeto-poder.