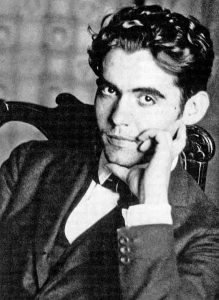¿Qué les hubiera sucedido a la francesa Le Pen y al rumano Georgescu, si hubieran sido revolucionarios anticapitalistas?
Marine Le Pen y Calin Georgescu han sido excluidos de la contienda electoral en Francia y Rumanía. ¿Fue por sus ideas extremistas? ¿O porque sus actos amenazaban —aunque fuera superficialmente— las rutas y alianzas marcadas por el sistema? Este artículo de Maximo Relti examina cómo el poder judicial actúa, no para proteger la democracia, sino para defender las estructuras económicas vigentes.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL
En un hecho sin precedentes recientes, dos aspirantes a la presidencia en países clave de la Unión Europea han sido apartados de la carrera electoral por decisiones judiciales: Marine Le Pen, en Francia y Calin Georgescu, en Rumanía.
Ambas figuras comparten no solo su adscripción ideológica ultraderechista, sino también un pasado de coqueteos con el poder establecido y la voluntad de mantenerse dentro del marco del capitalismo, aunque aplicando un barniz nacionalista. Sin embargo, su exclusión no responde a un conflicto con el orden económico dominante, sino a la forma concreta —y torpe— con la que lo han administrado a su favor.
«La ultraderecha puede ser útil al sistema cuando contribuye a reforzar el orden y dividir a las clases populares. Pero no cuando se convierte en un actor imprevisible, incluso dentro del sistema, puede ser implacablemente descartada. No por revolucionaria, sino por disfuncional».
NO CUESTIONARON EL SISTEMA, SOLO LO GESTIONARON MAL
Ni Le Pen ni Georgescu proponían un cambio estructural en el modelo económico de sus respectivos países. Más bien lo contrario: ambos representaban proyectos de reafirmación del orden capitalista, con fuertes componentes de represión, nacionalismo, control social y defensa de los intereses empresariales nacionales. Lo suyo era una promesa de orden autoritario, pero dentro de las reglas del mercado.
La líder del Reagrupamiento Nacional fue condenada por haber desviado fondos del Parlamento Europeo para financiar actividades partidistas en Francia. Nada que altere el sistema económico, pero sí una muestra de cómo las derechas extremas muchas veces operan con redes clientelares para apuntalar su proyecto político.
En el caso de Calin Georgescu, su exclusión respondió a presuntas irregularidades de financiación electoral y sospechas de injerencia rusa. La anulación de la primera vuelta electoral, donde fue el candidato más votado, fue justificada como una medida legal ante la manipulación del proceso, pero también se presenta como un movimiento de contención ante una figura que, aunque no amenazaba al capital, sí podía desestabilizar el equilibrio geopolítico de la región.
¿Y SI HUBIERAN QUERIDO TRANSFORMAR EL ORDEN ECONÓMICO?
Ahora bien, vale preguntarse: ¿qué habría pasado si Le Pen o Georgescu hubieran planteado seriamente la redistribución de la riqueza, la expropiación de grandes capitales, el desmantelamiento de monopolios o la ruptura con los tratados económicos internacionales que sostienen a la Unión Europea? En ese escenario, la reacción del Estado y de las instituciones judiciales no habría sido simplemente punitiva, sino probablemente muchísimo más feroz.
En las democracias liberales actuales, donde el capital es el verdadero soberano, la tolerancia hacia los proyectos políticos no depende tanto de su discurso público como de su viabilidad para mantener el orden económico vigente. Se puede permitir incluso el discurso xenófobo y autoritario de la extrema derecha, mientras este no cruce la línea roja de cuestionar la acumulación de capital, la propiedad privada de los medios de producción o la inserción subordinada en el mercado global.
Si Le Pen hubiera promovido una salida del euro, nacionalizaciones o una redistribución progresiva de la riqueza, habría sido tratada como una amenaza real, no como una política con modales cuestionables. Lo mismo puede decirse de Georgescu: su exclusión no se debió a un programa revolucionario, sino a su cercanía a potencias rivales y a su potencial para desestabilizar el bloque atlántico.
EL PODER JUDICIAL COMO GARANTE DE LOS INTERESES DOMINANTES
La clave está en comprender que las instituciones judiciales no son neutrales. Actúan como garantes de la legalidad, sí, pero de una legalidad que ha sido construida para preservar los intereses de las clases dominantes. Cuando un líder de ultraderecha se excede, no por ideología, sino por prácticas que ponen en riesgo la legitimidad del sistema o la estabilidad de sus alianzas, entonces sí se activan los mecanismos sancionadores.
Pero mientras estos líderes se mantengan dentro del campo de lo tolerable —es decir, mientras no cuestionen la propiedad privada, el mercado o la lógica de acumulación—, podrán seguir disputando el poder con toda su retórica agresiva. Es solo cuando se convierten en riesgos sistémicos, incluso sin quererlo, que se les aparta.
LA POLÍTICA NO SE JUEGA EN LAS URNAS, SINO EN LOS LÍMITES DEL CAPITAL
Estos casos ilustran que el campo de lo políticamente permitido está definido por la economía. Ni la democracia ni la justicia son entes abstractos o puramente formales: responden a una estructura material que impone sus propias reglas. La ultraderecha puede ser útil al sistema cuando contribuye a reforzar el orden y dividir a las clases populares. Pero cuando osan convertirse en actores imprevisibles, incluso dentro del propio sistema, pueden ser descartados. No por revolucionarios, sino por disfuncionales.
Las condenas a Le Pen y Georgescu son una advertencia: no es la ideología la que incomoda al poder, sino la amenaza al equilibrio que sostiene la dominación.