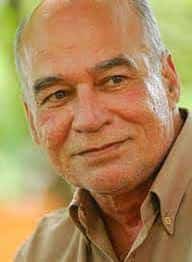¿Quiénes ganan con la pena de muerte en una sociedad desigual?
El caso de Luigi Mangione ha puesto sobre la mesa la brutalidad de la pena de muerte. En vez de atender a las causas sociales que motivan actos de desesperación, el Estado responde con violencia institucional. Pero, ¿es este el camino hacia una justicia verdadera?
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
![[Img #84012]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2025/3504_carlos-serna-ciencias.jpg)
La reciente propuesta de la fiscal general Pam Bondi, en la administración de Donald Trump, para aplicar la pena de muerte a Luigi Mangione ha reabierto un debate que, desde hace décadas, divide a la sociedad estadounidense.
Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director de una aseguradora de salud, es señalado como símbolo de una violencia política que ha reflejado el profundo malestar social con un sistema sanitario despiadado. Sin embargo, más allá del caso concreto, la propuesta de ejecutarlo representa una peligrosa utilización del aparato judicial con fines políticos y una reafirmación de un castigo moralmente insostenible.
“LA PENA DE MUERTE NO DISUADIRÁ JAMÁS EL CRIMEN, SOLO REPRODUCE LA VIOLENCIA DESDE EL ESTADO.”
La ira social que motivó a Mangione –quien grabó las palabras «negar», «demorar» y «deponer» en las balas que disparó– no puede separarse del sufrimiento cotidiano que provoca un sistema de salud mercantilizado. Uno de cada seis estadounidenses permanece en empleos que detesta por miedo a perder su seguro médico. Decenas de millones no tienen ninguna cobertura. Aun así, la respuesta institucional es vengarse, no sanar.
La cuestión es que la pena de muerte no disuade el crimen; solo perpetúa la lógica del castigo vengativo. Esta práctica es comparable con la ley del Talión: «ojo por ojo, diente por diente», que dota de autoridad trascendental a las normas de una sociedad desigual. Si queremos reducir el crimen, la tarea no es glorificar al verdugo, sino transformar las condiciones sociales que lo engendran.
El argumento de que la pena capital sirve como disuasivo ha sido ampliamente refutado por los datos. Comparaciones entre estados con y sin pena de muerte en EE.UU. muestran que las tasas de homicidio no disminuyen donde se aplica. Tampoco lo hacen al comparar países con realidades económicas y sociales similares.
Más preocupante aún es el riesgo –inevitable– de errores judiciales. Desde 1973, más de 190 personas condenadas a muerte han sido exoneradas en Estados Unidos. Personas como Sunny Jacobs, encerrada durante cinco años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. O como Iwao Hakamada, en Japón, que pasó 45 años esperando su ejecución antes de que se demostrara su inocencia. Si un sistema puede condenar a inocentes, ¿cómo justificar que tenga poder para matarlos?
A esto se suma el dolor de las familias de las víctimas, que muchas veces se ven arrastradas a años de procesos judiciales, apelaciones y revictimizaciones. Algunas, como Marietta Jaeger-Lane, cuya hija fue secuestrada y asesinada, han levantado su voz contra la pena de muerte:
“Convertirnos en asesinos para castigar el asesinato insulta la memoria de nuestros seres queridos”.
La aplicación selectiva de la pena capital también revela sus sesgos de clase y raza. En Estados Unidos, los condenados a muerte son desproporcionadamente pobres y afroamericanos. No es casual que, en el caso de Mangione, el hecho de que su víctima fuese un alto ejecutivo de seguros haya motivado una intervención federal excepcional. El mensaje es claro: hay vidas que valen más que otras.
“LA RESPUESTA AL DOLOR SOCIAL NO PUEDE SER MÁS SANGRE, SINO TRANSFORMACIÓN.”
La pena de muerte no resuelve los problemas que dice combatir. No disuade, no cura, no da justicia verdadera. Es un acto ritual de violencia institucional que perpetúa el sufrimiento y la desigualdad. Como apuntaba J.D. Bernal, un científico marxista británico, en su crítica a la instrumentalización de la ciencia y la técnica por parte del Estado, una sociedad verdaderamente racional y emancipada debe prescindir de prácticas bárbaras, incluso si estas son legales.
Frente a esto, la izquierda debe reafirmar una postura clara: la justicia no puede construirse sobre la sangre fría del Estado. La lucha por una sociedad más justa pasa por abolir la pena de muerte, transformar el sistema penal y, sobre todo, erradicar las condiciones sociales que empujan a muchos al abismo de la desesperación.
La pena de muerte no es, pues, solo un error moral, es un fracaso político. En lugar de intentar disciplinar a la sociedad mediante el miedo, debemos apuntar a cambiarla desde la raíz. Solo entonces podremos hablar de verdadera justicia.