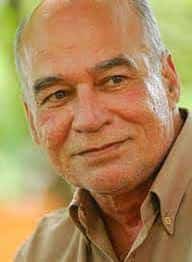MADRID
Regresa el filósofo y ensayista Alba Rico con España (Lengua de Trapo), un libro que trata de acotar esa cosa nuestra tan esquiva e irreconciliable. Lo hace con un ensayo «muy personal, a ratos autobiográfico, intencionadamente decimonónico» sobre un país que no acaba de existir curtido en la exclusión y la desmemoria.
¿Cuándo se jodió España? Entiendo que se podría establecer una cronología extensa, plagada de fechas funestas. Pero, ¿existe un pecado original?
Existe, sí, y no se puede decir nada novedoso sobre esta cuestión. Hay una fecha simbólicamente muy poderosa: 1492, fecha de la expulsión de los judíos, de la victoria sobre los musulmanes, del arranque de la conquista de América y de la gramática de la lengua castellana de Nebrija, concebida como «la lengua de un imperio». Es decir, 1492 es la fecha de la fundación de un proyecto de Unidad basado en la pureza étnico-religiosa, en la idea imperial y en el reino de Castilla. Por desgracia, no es una cosa del pasado. Cuando en el siglo XIX se construye la «nación española» se construye a partir de esos mimbres pre-nacionales, de los que se apodera la derecha reaccionaria para disputar e imponer a las élites liberales una determinada «idea de España».
¿Y en qué consiste esa idea de España?
Esa idea de España es el fruto de dos guerras libradas al mismo tiempo: una guerra intercastiza en la que prevalece el catolicismo más intolerante y una guerra intergermánica entre reinos cristianos en la que vence la corona de Castilla y que, en todo caso, se prolonga hasta hoy en la pugna entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos. Es grotesco y trágico ver hoy al independentismo catalán más étnico-esencialista reivindicar, como parte de su ADN, la herencia franco-carolingia frente a la visigoda española, orgullo étnico-esencialista, por su parte, del nacionalismo español. La víctima de estas dos guerras han sido siempre lo que José Antonio y Ortega llamaban despectivamente los «bereberes», ese pueblo pasivo −intrahistórico, diría Unamuno− incapaz de apreciar y respetar el «señorío» germánico. Entre estas víctimas «bereberes» se cuentan, en primer lugar, los propios castellanos, maltratados históricamente por un imperio que hoy se ha reducido a Madrid.
¿Por qué cuesta tanto desde la izquierda pronunciar, ya no digamos airear, la palabra España?, ¿es un problema de España o de la izquierda?
Me parece que es una práctica muy reciente, en respuesta a la cochambre de la dictadura franquista. Leyendo un libro de Victoria Fernández Díaz sobre el exilio republicano me llamó la atención el hecho de que en las batallas de la guerra civil rebeldes y republicanos se reconocían unos a otros porque los primeros gritaban «arriba España» mientras que los segundos gritaban «viva España». Por lo demás, si leemos los Episodios de Galdós quizás nos sorprendamos al descubrir quiénes se llamaban a sí mismos «nacionales» en el siglo XIX: los liberales frente al absolutismo de Fernando y los isabelinos frente al carlismo. El franquismo consumó de tal manera la identificación entre España y sus mimbres prenacionales (el proyecto de los Reyes Católicos que Franco mismo definía con orgullo como «totalitario») que la izquierda tuvo que buscar sus referentes fuera de España o en los «nacionalismos periféricos», más democráticos y más «de izquierdas» durante esos años negros.
¿Deberíamos decir «Estado español»?
Hablar de Estado español es técnicamente justo pero políticamente inútil. El Estado español no se puede defender. ¿Alguien se imagina gritando «viva el Estado español»? Esa es una etiqueta de denuncia y rechazo que desactiva toda intervención política de ambición afirmativa y mayoritaria y que, como dice Alvarez Junco, naturaliza paradójicamente el nacionalismo español mientras degrada los nacionalismos rivales a objeto de estudio exótico e irregular. Si queremos cambiar España tenemos que empezar por reconocer su existencia. Necesitamos defender algo y no solo denunciar; defender algo que no deje fuera a los que a sí mismos se llaman «españoles».
¿Perdió la izquierda la batalla de los símbolos?
La izquierda se ha aferrado a símbolos que nadie quiere mientras que la derecha aprovecha esa defección para ideologizar una bandera que no podemos querer. No estoy seguro de que eso sea una victoria de la derecha, que aparece cada vez más blandiendo una insignia excluyente y sectaria. La izquierda ha renunciado a la bandera rojigualda; la derecha radical la está matando. Ese conflicto que multiplica y sectariza las banderas es sólo otro indicio de que España es una «nación tardía» −dice José Luis Villacañas−, una nación aún por hacer −añadiría yo. Alemania es también una nación tardía y fue devastada por el nazismo y, sin embargo, su bandera no es usada de manera partidista. Acordémonos de la escena reciente de Angela Merkel arrebatando furiosa la bandera alemana a un compañero de partido que quería utilizarla con fines electorales. Ese gesto −el de Merkel− es impensable en España. Y quiere decir básicamente una cosa: que tras la derrota nazi Alemania se democratizó mucho más que España tras la muerte de Franco. No es una victoria de la derecha sino una gran derrota colectiva.

Menciona a Benito Pérez Galdós en los agradecimientos. Es uno de los hilos conductores del libro. Su legado no ha sido suficientemente reivindicado, ¿por qué?, ¿ha pecado la izquierda de esnobista en términos literarios?
Durante años la izquierda española (con excepción de Almudena Grandes y Rafael Chirbes) no ha leído a Galdós y, aun más, lo ha despreciado. Yo mismo soy un advenedizo o, si se quiere, un converso un poco fanático. En mi libro intento explicar por qué. Resulta difícil de creer, si tenemos en cuenta las posiciones políticas de Galdós (liberal, socialista, anticlerical y republicano), cuyas obras el franquismo silenció, pero lo cierto es que el «antiespañolismo» de la izquierda de mi generación adoptó la forma de un cierto provincianismo esnob y de una cierta autohumillación cosmopolita (cosa, por cierto, muy «española») y se negó a aceptar la posibilidad de que Galdós, como español que era y con independencia de su alineamiento ideológico, fuera un gran escritor. Lo reivindico porque me hace disfrutar tanto como Dickens y más que Balzac. Otra España posible, política y literaria, respira en la España que él pobló de personajes novelescos.
¿Hay una forma determinada de ser español? Hábleme de esa «filiación nacional española» que comenta en el libro y de la factura (o mejor: de la fractura) que ha supuesto.
Franco quiso hacer realidad lo que Ortega pedía: la creación de un «español nuevo». Para eso se propuso explícitamente matar y expulsar a millones de españoles (ese proyecto purificador resuena como un eco debilitado en el Whatsapp del general que quiere arreglar hoy España fusilando a 26 millones de españoles). Consiguió en parte su propósito. Tras su victoria militar, mediante leyes, planes educativos, propaganda y represión generó algo así como un modelo de «ortohispanidad», un molde de «ortodoxia española», en el que volcó toda la tradición imperial-católica, borrando no sólo el imaginario de la II República sino también toda la herencia liberal del complejo y sísmico siglo XIX. Europa y el capitalismo −duele un poco decirlo así− pusieron fin a esa «ortodoxia», en la que felizmente se reconocen poco las nuevas generaciones, pero que vuelve ahora, en tiempos de crisis, de la mano de una derecha radicalizada por la pérdida de poder. El neoliberalismo económico de Vox se pone el morrión de los Tercios y reivindica la historia imperial de España y la dictadura de Franco para restablecer las condiciones de polarización en las que se sabe ganadora. La «ortodoxia española» vuelve para radicalizar al «enemigo» político y generar de nuevo el fantasma de una Anti-España inexistente. La izquierda no debería entrar a ese trapo.
¿De dónde vienen esos «arrebatos de virilidad» tan nuestros? Esa predisposición para sacudir el tablero y decir qué es y qué no es España, quién pertenece y quién no pertenece.
De entrada hay que decir que uno de los efectos más esperanzadores del desgaste de la «ortodoxia española» ha sido, en las últimas décadas, ese proceso de desvirilización que ha convertido a España (que donó a la lengua universal el término «macho» y «machismo») en uno de los países menos machistas del mundo, demostrando al mismo tiempo que hay otras formas de ser español como hay otras formas de ser hombre. No hay que bajar la guardia. Estamos viviendo un episodio de rampante neomachismo, no por casualidad asociado a la resurrección de la «ortohispanidad», que por desgracia engrana con esa «fundación» de la que hablaba antes. Y ocurre que en el gesto mismo de esa fundación está incluida esa operación de triaje o depuración que decide quiénes son españoles y quiénes no lo son.
A lo largo de los siglos la lista de los que han quedado excluidos de España es larga: los judíos, los moriscos, los luteranos, los gitanos, los homosexuales, los liberales, los anarquistas, los comunistas, los masones y, naturalmente, los catalanes y vascos, a los que, al mismo tiempo, se impedía ser otra cosa. Así que España tenía un imperio muy grande y una nación muy pequeña. Por desgracia esta vocación taxonómica purificadora se contagió a sus propias víctimas. Como decía Gerald Brenan, si hay una actitud «española» es ésta de creer que la solución a todos los problemas pasa siempre por excluir a alguien o librarse de alguien. Esta actitud, según él, incluía a los anarquistas y a los comunistas. No andaba descaminado, me temo. Aún hoy vemos cómo, mientras la derecha sigue haciendo su lista de no-españoles, las izquierdas dedican la mayor parte de su actividad a decidir quién es y quién no de izquierdas y las feministas a decidir quién es y quién no feminista.
¿Cómo escribir sobre algo que está vivo, o que está sin acabar, o que ni siquiera existe?, ¿cómo acotar España?
Tentativamente. Equivocándose. No soy historiador y mi acercamiento al tema, como es evidente desde la primera línea, es muy personal y, a ratos, autobiográfico. He intentado evitar dos tentaciones: la del esencialismo fatalista que condena a España a repetirse a sí misma a partir de los Reyes Católicos y la de la utopía adánica que pretende que se puede empezar desde cero mediante un consenso de élites. Esta utopía está instalada, por cierto, en el corazón del régimen del 78, que ha intentado hacer creer que a fuerza de repetir la palabra «democracia» iba a borrar el pasado y sus tentáculos. España no es o no es solo una democracia; es también una filiación nacional compleja o plurinacional y, mientras no resuelva eso, no será una democracia plena. El nacionalismo español suele decir «España es una democracia» para esconder una filiación española unilateral, agresiva y antidemocrática.
El consenso del 78 fue de democratización, sí, pero también de conservación de una parte del pasado en la memoria institucional del país. No se trata, pues, ni de determinismo histórico −y menos étnico− ni de potencia demiúrgica. España tiene una historia muy pesada que resucita en cada nueva crisis, pero conviene creer que podría dejar de ser «española», al menos por un rato, sin necesidad de cambiar de nombre. En la última década hemos asistido a alternancias casi ciclotímicas de un humor a otro: a veces parecía que podíamos llegar a ser otros españoles y a veces volvía la historia con fuerza ominosa. Mi libro registra estas oscilaciones rapidísimas y, redactado ya en plena pandemia, acaba en un tono menos esperanzado.

Da la impresión, al leer por ejemplo la historia de España del XIX, de que siempre estamos a punto de conseguirlo, pero al final no. Me refiero a la modernización del país, a romper con la Iglesia, a acabar con determinados privilegios, al latifundismo… ¿Nos falta «moral de victoria», como diría Sánchez?
En efecto. El siglo XIX, que de algún modo sigue siendo el nuestro, es un siglo en el que se mezclan las guerras, los pronunciamientos y las revoluciones. De hecho, las guerras y los pronunciamientos son también o incluyen tentativas revolucionarias, y esto desde la guerra de independencia en 1808 hasta el último pronunciamiento republicano de 1886, encabezado por el general Villacampa. Si hay un periodo de la historia y un país del mundo en el que hay una revolución permanente ese es el siglo XIX en España. Pero obviamente una revolución permanente es una revolución incompleta o fracasada; una revolución que nunca alcanza sus objetivos. Creo que casi todos los historiadores coinciden en enfatizar la responsabilidad de nuestras élites liberales, cuya incapacidad para sacar adelante «reformas desde abajo» entregó el pueblo al carlismo y al anarquismo y condujo al dilema fatal de la Restauración: «o revolución desde arriba o revolución desde abajo», según la conocida expresión de Maura. La revolución desde arriba la harían finalmente Primo de Rivera y Franco; la revolución desde abajo, anarquista, socialista y comunista, estaba condenada al fracaso.
Seguimos sin reconocernos en el espejo. España lidia muy mal con su pasado reciente. Me refiero, por ejemplo, a ese mantra de «no abrir heridas», que se nos repite cada vez que giramos la vista atrás. ¿De dónde viene esto?
Abrir heridas, ¿de quién? Uno tiene la impresión de que el PSOE utilizó ese mantra, de acuerdo con la derecha, para que las derechas no se sintieran heridas y aceptaran compartir el poder. No se le pedía a la izquierda que olvidara sus muertos en las cunetas; al olvidar a esos muertos, se pedía a la derecha más radical que olvidara, por favor, su victoria. Para que la olvidara era necesario limitar la democracia con una política de memoria errada y peligrosa. Porque, como hemos visto, una parte de la derecha no olvida nunca y ha bastado que se viniera abajo el turnismo del 78 y llegase al gobierno una moderada coalición de izquierdas para que el «señorío» joseantoniano y el «derecho de conquista» germánico alcen de nuevo su voz. No es una casualidad que las dos asignaturas pendientes de la democracia española −la cuestión territorial y la memoria histórica− sean las dos fuentes de las que se nutre, a diferencia de otros países de Europa, nuestro destropopulismo radical.
¿Qué parte de responsabilidad tiene la monarquía en, precisamente, lo único que se supone que tiene que hacer, a saber; unir a sus súbditos, fomentar una cierta raigambre patriótica?
Como bien dice Márquez Villanueva, esa combinación de Iglesia étnico-esencialista y Estado imperial se llamó en España monarquía. Ya fueran Austrias o Borbones, y pese a sus pequeñas diferencias administrativas, la monarquía española siempre ha sido muy patrimonialista y muy ideológica y, por lo tanto, «no-republicanizable». Ha constituido siempre, y sigue constituyendo, uno de los grandes obstáculos para la democratización de España. El origen de la descarada corrupción juancarlista es inseparable del discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017: es decir, de la concepción de España como una propiedad inalienable: la idea del padre de que puede impunemente robar a los españoles es inseparable de la irritación del hijo ante la posibilidad de que los catalanes le «roben» parte de «sus» tierras. Pero la monarquía está agarrada a las entrañas del sistema; en el siglo XIX fue sostenida por los liberales y hoy, como vemos, el PSOE continúa con esa tradición.
Cuando decimos que Franco dejó las cosas atadas y bien atadas, nos equivocamos; España estaba parcialmente desatada en 1959, con el Plan de estabilización. Si no hubiera estado parcialmente desatada Juan Carlos no hubiera podido jugar sus cartas. Las jugó tan bien que él sí dejó la dinastía atada y bien atada. A cambio de hacer concesiones democráticas −y, en ese sentido, no mienten quienes elogian su papel en la Transición− impuso un límite a la democratización -y en eso no se equivocan quienes lo denunciamos. Así estamos hoy, con una institución monárquica muy deteriorada, pero sostenida por casi todos los partidos y cuestionada solo por la mitad de la población. No estamos cerca de la III República, como algunos arbitristas piensan. Y la precipitación de esos arbitristas desde tribunas públicas, con discursos un poco demagógicos que se nutren del pasado, quizás frenan, más que aceleran, la caída de la monarquía. Lo he dicho otras veces: o llegamos a la III República en condiciones diferentes, de manera serena, democrática y natural, o repetiremos de nuevo la historia. Conviene que la III República no sea otra vez «española».
Parece que ha hecho más el deporte por la unión entre españoles que la clase política o la monarquía. Aún así, en ocasiones resulta complicado ver un partido del Barça en un bar de Madrid (me consta que algo similar ocurre al revés…) ¿Hasta qué punto hemos ideologizado y levantado trincheras también en el fútbol?
En el libro −me permito este spoiler− cuento mi experiencia en un bar de pueblo de Castilla el día en que el Bayern de Munich humilló al Barça con un 8 a 2. No jugaba el Madrid, pero muchos de los espectadores vestían camisetas blancas y celebraban con alborozo cada nuevo gol alemán. Al final, exultante de alegría, uno de los madridistas se levantó de un salto y gritó: «¡Viva el Bayern! ¡Viva España!». Creo que esta anécdota lo dice todo sobre el modo en que el fútbol, más allá de rivalidades nativas, es atravesado por las tensiones políticas del país y rememoriza también la peor historia de España. Un madridista puede gritar «viva el Bayern», pero solo un madridista muy ideologizado, muy ofendido por el independentismo catalán, puede asociar su preferencia por el rival de su rival -algo enteramente sano y aceptable- a la cuestión nacional. Una experiencia invertida y similar se podría vivir en un bar de Girona, por ejemplo, con espectadores del Barça, durante un partido en el que el equipo humillado fuera el Real Madrid.