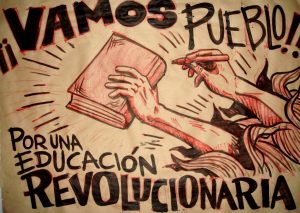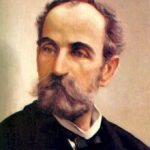El conocido escritor, biógrafo y periodista Emil Ludwig entrevista al creador y dirigente del fascismo italiano
Esta es la segunda entrega de nuestra serie «Grandes Entrevistas de la historia». A la entrevista a Mussolini De esta semana Se agregarán las de León Trotsky, José Stalin, Mao Tse-tung, León Tolstoi, Pablo Picasso, Nikita Jruschov, Margaret Thatcher, Al Capone, Jimmy Hoffa, Malcom X, Bernard Show, Otto Bismarck, Teodoro Roosevelt…
PARA ENLAZAR CON LA ANTERIOR ENTREVISTA A CARLOS MARX, PINCHA AQUÍ
Emil Ludwig (1881-1948), fue un escritor, periodista, biógrafo alemán de origen judío. Fue especialmente conocido por sus biografías sobre Beethoven, Bismark, Goethe, Napoleón y Lincoln, así como por una serie de entrevistas a políticos de su época.
Obtuvo el título de abogado en la Universidad de Heidelberg y de los veinte a los treinta años escribió obras teatrales y poemas. Después de trabajar brevemente en Londres como corresponsal de un periódico alemán, regresó a Alemania tras el comienzo de la I Guerra Mundial y pasó los siguientes cuatro años como corresponsal en los países aliados de las potencias.
Aunque no era socialista, Ludwig estuvo a favor de la República de Weimar. Su obra teatral sobre Bismarck fue inicialmente rechazada, pero tras pleitear y ganar el juicio, alcanzó las mil representaciones en Berlín.
Sentó su residencia en Ancona, Suiza, y se convirtió en ciudadano suizo en 1932, después del ascenso de Hitler al poder. Las conversaciones que mantuvo con Mussolini «se celebraron en el Palazzo di Venezia en Roma y tuvieron lugar casi a diario durante una hora entre el 23 de marzo y el 4 de abril de 1932, ambos días inclusive».
Los dos hombres hablaban en italiano, Ludwig escribía a continuación cada entrevista en alemán y Mussolini revisaba el manuscrito.
«No había ningún secretario presente para tomar notas», explicaba Ludwig.«No hubo exigencia alguna en el sentido de revisar el informe manuscrito; fue todo una cuestión de confianza personal».

Consideraba sus entrevistas con Mussolini un «intento de realizar un retrato indirecto», un esfuerzo «por representar al hombre de acción en general y demostrar, una vez más, cuán similares son el poeta y el estadista».
Con este fin registró cada conversación «tan fielmente como me fue posible y sin añadidos. Tendí a resumir, más que a ampliar, y puse especial cuidado en rehuir todo tipo de teatralidad (a la que el fascismo ha sido notablemente propensa)«.
LA ENTREVISTA
—¿Conoció tempranamente «El Príncipe de Maquiavelo»? —le pregunté a Mussolini.
—Mi padre solía leer el libro en voz alta por las noches, mientras nos calentábamos ante el fuego de la fragua y bebíamos el vin ordinaire que producíamos en nuestro propio viñedo. Me produjo una honda impresión. Cuando volví a leer a Maquiavelo a los cuarenta años de edad, el efecto se vio reforzado.
—Es extraño —dije— cómo la gente como Maquiavelo florece durante un tiempo, luego cae en el olvido y posteriormente vuelve a reaparecer. Es como si hubiera variaciones estacionales.
—Lo que dice es sin duda cierto en el caso de las naciones. Tienen una primavera y un verano, más de uno. Finalmente perecen.
—Es precisamente porque existen estaciones recurrentes en la vida nacional por lo que nunca me ha alarmado que ahora sea invierno en Alemania —dije yo—. Hace un siglo, y aún más, cuando Alemania atravesaba una época oscura, Goethe se burlaba de quienes hablaban de nuestra «decadencia». ¿Ha estudiado a alguna de las figuras notables de nuestra vida política?
—A Bismarck —respondió sin dudarlo—. Desde la perspectiva de las condiciones políticas, fue el hombre más grande de su siglo. Jamás le he contemplado como una simple figura cómica con tres pelos en la calva y pesados pasos. El libro de usted me confirmó lo versátil y complejo que era. ¿Sabe mucho la gente en Alemania acerca de Cavour?
—Muy poco — respondí—. Saben mucho más sobre Mazzini. Hace poco tuve ocasión de leer una magnífica carta de Mazzini a Carlos Alberto, escrita, creo, en 1831 o 1832. Era la invocación de un poeta a un príncipe. ¿Aprueba usted que Carlos Alberto diera orden de que Mazzini fuera encarcelado si cruzaba la frontera?
—La carta —dijo Mussolini— es uno de los documentos más espléndidos jamás escrito. La figura de Carlos Alberto aún no está del todo clara para nosotros los italianos. Hace poco se publicó su diario y éste arroja mucha luz sobre su psicología. Al principio, por supuesto, se inclinaba por el lado de los liberales. Cuando en 1832… no, en 1833, el Gobierno de Cerdeña sentenció a Mazzini a muerte in contumaciam, la situación política era muy peculiar. La respuesta me resultó tan cautelosa que, en mi persistente aunque no declarada determinación de comparar el presente con el pasado, me pareció necesario hablar más claramente.
—Aquéllos eran los días en los que La Joven Italia estaba siendo publicada ilegalmente. ¿No cree que ese tipo de publicaciones aparecen siempre bajo la censura? ¿Habría encarcelado usted a Mazzini?
—Desde luego que no —replicó—. Si un hombre tiene ideas en la cabeza, que venga a mí y hablaremos. Pero cuando Mazzini escribió esa carta le movían más las emociones que la razón. En aquellos tiempos el Piamonte tenía tan sólo cuatro millones de habitantes y no tenía la menor posibilidad de plantar cara a la poderosa Austria con sus treinta millones.
—El caso es que Mazzini fue encarcelado —continué—. Poco después, Garibaldi fue sentenciado a muerte. Dos generaciones más tarde usted fue encarcelado. ¿No deberíamos inferir de ello que todo gobernante debería pensárselo dos veces antes de castigar a sus oponentes políticos?
—Supongo que quiere usted decir que aquí en Italia no nos lo pensamos dos veces —inquirió con cierto acaloramiento.
– Han reimplantado la pena capital.
—La pena capital existe en todos los países civilizados; en Alemania, al igual que en Francia e Inglaterra.
—Con todo, fue en Italia —insistí—, en la mente de Beccaria, donde tuvo su origen la idea de abolir la pena capital. ¿Por qué la ha revivido usted?
—Porque he leído a Beccaria —replicó Mussolini sencillamente y sin el menor atisbo de ironía. Continuó, muy gravemente: Lo que Beccaria sostiene es contrario a lo que la mayoría de la gente cree. Además, tras la abolición de la pena de muerte en Italia se produjo un terrible aumento de la criminalidad. En comparación con Inglaterra, la media en Italia era de cinco a uno. En este tema me guío exclusivamente por consideraciones sociales. ¿No fue santo Tomás quien dijo que era mejor cortar un brazo gangrenado si así se salvaba el resto del cuerpo? Sea como fuere, actúo con la mayor cautela y circunspección. Sólo en casos de asesinatos demostrados y excepcionalmente brutales se aplica la pena capital.
No hace mucho, dos sinvergüenzas violaron a un joven y después le asesinaron. Ambos fueron condenados a muerte. Yo había seguido el juicio con la mayor atención. En el último momento la duda empezó a apoderarse de mi mente. Uno de los dos acusados era un delincuente habitual que había reconocido su crimen; el otro era un hombre mucho más joven que se había declarado inocente, y no había cargos previos en su contra. Seis horas antes de la ejecución conmuté la pena al más joven de los dos.
— Podría incluir eso en el capítulo «Ventajas de las Dictaduras» —dije. Su respuesta fue rápida y con un toque burlón:
—La alternativa es una maquinaria estatal que avanza automáticamente, como una apisonadora, sin que nadie tenga poder para detenerla.
—¿Le parece bien que abandonemos este delicado asunto y hablemos de Napoleón?
– ¡Adelante!
—A pesar de nuestras anteriores conversaciones, aún no tengo claro si usted le considera un modelo o una advertencia. Se recostó en su sillón, puso un gesto un tanto sombrío y dijo con voz contenida:
—Una advertencia. Jamás he considerado a Napoleón un ejemplo, ya que no es similar a mí en ningún aspecto. Sus actividades eran de un tipo muy diferente a las mías. Él puso término a una revolución; yo he iniciado una. La historia de su vida me ha hecho consciente de errores que no son en absoluto fáciles de evitar.
—Mussolini los enumeró con los dedos
—. Nepotismo. Un conflicto con el papado. Desconocimiento de las finanzas y la vida económica. Sólo era capaz de ver que tras sus victorias se producía una subida en las acciones.
—¿Qué fue lo que le derribó? Los estudiosos dicen que naufragó frente al escollo de Inglaterra.
—Eso es una estupidez —respondió Mussolini—. Napoleón cayó, como usted mismo ha demostrado, por las contradicciones de su propio carácter. Al fin y a la postre, es eso lo que siempre lleva a la caída de un hombre. ¡Quería ceñirse la corona imperial! ¡Quería fundar una dinastía! Como primer cónsul estaba en la cima de su grandeza. Su declive comenzó con la creación del imperio. Beethoven tuvo toda la razón en retirarle la dedicatoria de su Heroica. Fue la corona que llevaba lo que no hacía más que enredar al corso en una guerra tras otra. Compárele con Cromwell. El segundo tuvo una espléndida idea: ¡poder supremo para el Estado y nada de guerras! Le había conducido hasta un punto de suprema importancia.
—¿Así pues, puede existir imperialismo sin imperio?
—Existen media docena de tipos diferentes de imperialismo. En realidad, no existe la menor necesidad de los blasones imperiales. De hecho son peligrosos. Cuanto más ampliamente difundido está un imperio, más renuncia a su energía orgánica. Aun así, la tendencia al imperialismo es una de las tendencias elementales de la naturaleza humana, una expresión de la voluntad de poder. Hoy en día tenemos el imperialismo del dólar; está también el imperialismo religioso, y también un imperialismo artístico. En cualquier caso, todos ellos son signos de la energía vital humana. Todo hombre vivo es imperialista. Cuando muere, el imperialismo finaliza para él.
En ese momento Mussolini tenía una apariencia extraordinariamente napoleónica. Me recordaba al grabado de Lefévre de 1815. Pero la tensión de sus facciones se fue relajando y, en un tono más sosegado, continuó hablando:
—Por supuesto, todo imperio tiene su cénit. Dado que siempre es creación de hombres excepcionales, lleva en su seno las semillas de su propia decadencia. Como todo lo excepcional, contiene elementos efímeros. Puede durar uno o dos siglos, o no más de diez años. La voluntad de poder.
—¿Sólo puede mantenerse mediante la guerra?
—No solamente —respondió—. De eso no hay duda. Los tronos necesitan guerras para su mantenimiento, pero las dictaduras pueden a veces sobrevivir sin ellas. El poder de una nación es el resultado de numerosos elementos y éstos no son exclusivamente militares. Con todo, debo admitir que hasta hoy, en lo que concierne a la opinión general, la posición de una nación ha dependido en gran medida de su poderío militar. Hasta el presente, el pueblo siempre ha considerado la capacidad bélica como una síntesis de todas las energías de la nación.
—Hasta ayer —interpelé—. Pero, ¿qué hay del mañana?
—¿Mañana? —reiteró escépticamente—. Es cierto que la capacidad para hacer la guerra no es ya un criterio fiable del poder. Para el mañana, por tanto, es necesario algún tipo de autoridad internacional. La unificación, al menos, de un continente. Ahora que se ha logrado la unificación de los Estados, se intentará unificar los continentes. Pero por lo que se refiere a Europa, hacerlo resultará extraordinariamente difícil, ya que cada nación tiene sus propias peculiaridades, su propio idioma, sus propias costumbres, sus propios tipos. Un determinado porcentaje de esas características (digamos un x por ciento) es absolutamente original para cada nación, y esto induce resistencias a todo tipo de fusión. En Estados Unidos, sin duda, las cosas son más fáciles. Allí hay cuarenta y ocho estados, en todos los cuales se habla el mismo idioma; y su historia es tan corta que podrán mantener la unión.
—Pero sin duda —interpuse— cada nación posee un y por ciento de características que son puramente europeas. —Eso está fuera del alcance de cada nación. Napoleón quería imponer la unidad en Europa. Ésa era su principal ambición. Hoy en día tal unificación podría ser posible, pero aun así, sólo en un plano ideal, como el que intentaron implantar Carlomagno o Carlos V, desde el océano Atlántico a los Urales.
—¿Cree usted que una Europa así debería estar bajo un liderazgo fascista?
—¿Qué es el liderazgo? —contraatacó—. Aquí en Italia nuestro fascismo es lo que es. Puede que contenga ciertos elementos que otros países podrían adoptar.
—Siempre me ha parecido usted más moderado que la mayoría de los fascistas —dije—. Le asombraría saber las cosas que tiene que escuchar un extranjero en Roma. Tal vez ocurriera lo mismo bajo Napoleón en el climax de su carrera. A propósito, ¿puede usted explicarme por qué el emperador nunca llegó a unirse completamente con su capital, por qué fue siempre le fiancé de Paris? Mussolini sonrió y comenzó su respuesta en francés:
—Ses manieres n’étaient tres parisiennes. Tal vez hubiera una vena brutal en él. Lo que es más, tenía muchos oponentes. Los jacobinos estaban en su contra porque había aplastado la revolución; los legitimistas porque era un usurpador; los de mentalidad religiosa, por su querella con el papado. Sólo le apreciaba el pueblo llano. Bajo su régimen tenía comida más que suficiente y al pueblo le impresiona más la fama que a las clases educadas. Debe recordar que la fama no es una cuestión de lógica, sino de sentimientos.
—¡Muestra usted simpatías hacia Napoleón! Se diría que su respeto hacia él no ha disminuido durante su propia estancia en el poder, en la cual ha podido comprender su situación por experiencia propia.
—No, al contrario, mi respeto por él ha aumentado.
—Cuando era aún un joven general, dijo que un trono vacío siempre le tentaba a sentarse en él. ¿Qué opina de eso? Mussolini abrió los ojos de par en par, como hace cuando se siente irónico, pero al mismo tiempo sonrió.
—Desde los días en que Napoleón era emperador —dijo— los tronos resultan mucho menos apetecibles que antes.
—Muy cierto —repliqué—. Hoy en día nadie quiere ser rey. Hace poco, cuando le dije al rey Fuad de Egipto «Los reyes deben ser amados, pero los dictadores temidos», él me respondió «¡Me encantaría ser un dictador!». ¿Existe algún precedente en la historia de un usurpador que fuera amado? Mussolini, cuyos cambios de expresión siempre anuncian sus respuestas (a menos que desee ocultar sus pensamientos), puso de nuevo una cara seria. Su expresión de energía contenida se relajó, de modo que parecía más joven de lo normal. Tras una pausa, e incluso entonces titubeantemente, respondió:
—Julio César, quizá. El asesinato de César fue una desgracia para la humanidad … Adoro a César. Era único porque combinaba la voluntad del guerrero y el genio del sabio. En el fondo era un filósofo que veía todo sub specie eternitatis. Es cierto que tenía pasión por la fama, pero su ambición no le aisló de la humanidad.
— ¿Así que después de todo un dictador puede ser amado?
—Sí —respondió Mussolini con renovada decisión—. Siempre y cuando las masas le teman al mismo tiempo. La muchedumbre adora a los hombres fuertes. La muchedumbre es como una mujer.
—En mi estudio de las grandes carreras —comencé— he prestado especial atención a un aspecto particular de la conducta de los hombres que han abandonado el círculo en el que se criaron: cómo se han conducido en su relación con sus viejos amigos, por una parte, y cómo han reaccionado frente a la soledad que su nueva posición les ha impuesto por la otra. Ahí queda desvelado el carácter de esas personas, o parte de él. ¿Qué hace un hombre en caso de conflicto entre la bondad humana y la autoridad? ¿No tiende acaso a pasar de los trópicos al Polo Norte? ¡Dígame qué ocurre cuando uno de sus camaradas de antaño entra en este salón! ¿Cómo logra usted la transición sin reabrir alguna de las viejas discusiones o heridas? En una ocasión usted escribió (y es una magnífica frase): «Somos fuertes porque no tenemos amigos».
Mussolini no hizo movimiento alguno, ningún gesto, mientras permanecía sentado frente a mí; pero había algo inusual, casi infantil, en su expresión que me hizo comprender que el tópico que había abordado le había conmovido profundamente. Cuando, transcurridos unos instantes, me respondió, estuvo claro para mí que sus palabras reflejaban una frialdad que no sentía, que no estaba desvelando todos sus sentimientos y pensamientos.
—No puedo tener ningún amigo. No tengo amigos. En primer lugar, por mi temperamento; en segundo lugar, por mi forma de ver a los seres humanos. Es por eso por lo que rehuyo tanto la intimidad como las conversaciones. Si un viejo amigo viene a visitarme, la entrevista nos resulta dolorosa a ambos, y nunca dura demasiado. Sólo sigo la carrera de mis viejos camaradas desde la distancia.
—¿Qué ocurre cuando aquellos que han sido sus amigos se convierten en enemigos, cuando uno de ellos le calumnia? —pregunté, recordando mis experiencias personales—. ¿Cuáles de sus antiguos amigos le han sido más fieles? ¿Le queda algún viejo amigo cuyos ataques aún le perturben? Permaneció inmutable.
—Si quienes fueron mis amigos se convierten en mis enemigos, lo que me interesa saber es si son mis enemigos en la vida pública; de ser así, les combato. En caso contrario, no me interesan. Cuando algunos antiguos colaboradores me atacaron en la prensa, declarando que había malversado fondos destinados a Fiume, no hicieron más que aumentar mi misantropía. Los más leales entre mis amigos ocupan desde luego un lugar en mi corazón, pero en general guardan las distancias. ¡Precisamente porque me son leales! Son personas que no buscan beneficios personales ni privilegios. Sólo en contadas ocasiones me visitan aquí, y apenas un momento.
— ¿Pondría usted su vida en sus manos, o en las de algún otro? —pregunté —. Ha nombrado usted a algunos de ellos miembros vitalicios del Gran Consiglio.
—A tres y sólo por tres años —respondió secamente.
—Dado que ésa es ahora su posición, me veo obligado a preguntarle cuándo se ha sentido más solo. ¿Fue durante su juventud, como en el caso de D’Annunzio? ¿O cuando exteriormente mantenía un estrecho contacto con sus camaradas de partido? ¿O acaso hoy en día?
—Hoy en día —contestó sin dudarlo un momento—. Pero aun así —continuó tras una pausa— incluso en los viejos tiempos nadie ejercía influencia alguna sobre mí. Fundamentalmente, siempre he estado solo. Además, aunque ahora no estoy en prisión, soy más prisionero que nunca.
—¿Cómo puede decir eso? —le pregunté con considerable acaloramiento—, ¡No hay nadie en el mundo con menos justificación para hacer una afirmación semejante!
— ¿Por qué? —dijo, su atención clavada en mí al percibir mi excitación.
— ¡Porque no hay nadie en el mundo con mayor libertad de acción que usted! —repliqué. Hizo un gesto conciliador y contestó:
—Por favor, no crea que me siento inclinado a quejarme de mi destino. Con todo, hasta cierto punto, sostengo lo que acabo de decir. El contacto con la vida corriente, una existencia libre entre la gente… para mí, en mi posición, todo eso está prohibido.
—¡No tiene más que salir a darse un paseo!
—Tendría que ponerme una careta —respondió—. Una vez que salí a caminar, sin máscara, a lo largo de Via Tritone, fui rápidamente rodeado por una muchedumbre de trescientas personas, con lo que me era imposible dar un paso. De todos modos, la soledad no me resulta incómoda.
—Si la soledad le agrada —dije yo—, ¿cómo le es posible soportar la multitud de caras que tiene que ver aquí día tras día?
—Simplemente, les escucho —replicó—. No les permito entrar en contacto con mi ser interior. No me conmueven más que esta mesa y estos papeles que hay sobre ella. En medio de todos ellos preservo intacta mi soledad.
—En tal caso —dije yo—, ¿no teme usted perder su equilibrio mental? ¿No recuerda cómo, al principio, César llevaba un esclavo en su carro mientras disfrutaba de sus triunfos en el Foro para que le recordara continuamente la contingencia de todas las cosas?
—Por supuesto que me acuerdo. El joven personaje tenía que recordar al emperador que era un hombre y no un dios. Pero hoy en día ese tipo de cosas son innecesarias. Por lo que a mí respecta, al menos, nunca he tenido la menor inclinación a considerarme un dios, sino que siempre he sido intensamente consciente de que soy un hombre mortal, con todas las debilidades y pasiones que implica serlo.
Habló con evidente emoción, después continuó más sosegadamente:
—No hace usted más que sugerir continuamente el peligro que representa la falta de oposición. Este riesgo sería real si viviéramos en tiempos tranquilos. Pero hoy en día la oposición está encarnada en los problemas que perpetuamente exigen solución. ¡Con eso basta para impedir que cualquier gobernante se duerma en los laureles! ¡Lo que es más, yo creo una oposición dentro de mí mismo!
—Me parece estar escuchando a lord Byron —dije.
—Leo a Byron tan a menudo como a Leopardi. Luego, cuando ya he tenido suficiente del ser humano, hago un viaje por mar. Si pudiera hacer lo que quisiera, estaría siempre en el mar. Cuando eso es imposible, me solazo con animales. Su vida mental se aproxima a la del hombre y aun así no quieren nada de él: caballos, perros, y mi favorito, el gato. O bien observo a animales salvajes. Encarnan las fuerzas elementales de la naturaleza.
Esta declaración me pareció tan misantrópica que le pregunté a Mussolini si creía que un gobernante debía sentir desprecio en lugar de sentimientos bondadosos hacia la humanidad.
—Por el contrario —dijo con énfasis—. Son necesarios un noventa y nueve por ciento de bondad y sólo un uno por ciento de desprecio.
Semejante afirmación, viniendo de él, me sorprendió, y para asegurarme de que le había entendido bien, le pregunté de nuevo:
—¿Cree realmente, pues, que los seres humanos merecen más simpatía que desprecio? Se me quedó mirando con esa expresión inescrutable que tan común es en él y me dijo:
—Más simpatía, más compasión; mucha más compasión.
Esta afirmación me recordó que al leer los discursos de Mussolini me había llamado la atención lo que parecía una exhibición de altruismo. ¿Por qué se refería tan insistentemente él, el condoítiere, a los intereses de la comunidad? Eso me llevó a preguntarle:
—Una y otra vez, en frases magníficamente construidas, ha declarado usted que su objetivo en la vida es afianzar su personalidad, diciendo «Quiero hacer de mi existencia una obra maestra», o «Quiero hacer que mi vida sea espectacularmente eficaz».
Ocasionalmente, ha citado el lema de Nietzsche: «¡Vive peligrosamente!». ¿Cómo es posible que un hombre con una naturaleza tan orgullosa escriba: «Mi principal objetivo es promover el interés público»? ¿No es eso una contradicción? Permaneció imperturbable.
—No veo contradicción alguna —replicó —. Es perfectamente lógico. Los intereses de la comunidad son una cuestión de la máxima trascendencia. Así pues, al ponerme a su servicio multiplico mi propia vida.
Me quedé boquiabierto e incapaz de encontrar una respuesta adecuada, pero le cité sus propias palabras: «Siempre he tenido una visión altruista de la vida».
—Incuestionablemente —dijo él—. Nadie puede cortar amarras con la humanidad. Ahí tiene usted algo concreto, la humanidad de la raza de cuyo vientre soy fruto.
—La raza latina —le interrumpí—; eso incluye a los franceses.
—¡Ya he declarado, en el transcurso de una de estas conversaciones, que no existen razas puras! La creencia de que existe alguna es una ilusión de la mente, un sentimiento. ¿Pero acaso hace eso que deje de existir?
—Si así fuera, cada hombre podría escoger su propia raza —dije yo.
—Desde luego.
—Pues yo he elegido la mediterránea y ahí tengo un formidable aliado en Nietzsche.
El nombre despertó una asociación en su mente y, hablando en alemán, citó una de las más orgullosas declaraciones de Nietzsche: «¿Acaso parezco luchar por la felicidad? ¡Lucho por mi trabajo!».
Señalé que esa idea derivaba en realidad de Goethe y le pregunté si compartía la creencia de Goethe de que el carácter es moldeado por los golpes del destino. Asintió con la cabeza:
—Lo que soy se lo debo a las crisis que he tenido que superar y a las dificultades a las que he tenido que sobreponerme. Debido a eso, uno debe poner siempre toda la carne en el asador.
—Corriendo así el peligro de destruirse a sí mismo y su trabajo al exponerse a riesgos innecesarios.
—La vida tiene su precio —respondió con confianza—. No se puede vivir sin riesgo. Hoy mismo he entrado en batalla una vez más.
—Si adoptara ese punto de vista de modo consistente no intentaría protegerse a sí mismo —dije.
—No lo hago —replicó.
—¿Como dice? —exclamé—. ¿No reconoce que una y otra vez algunos de sus enemigos arriesgan sus vidas con la esperanza de privarle a usted de la suya?
—Ah, ya comprendo a lo que se refiere. También estoy al corriente de los rumores que circulan. Se dice que más de mil policías me protegen y que paso cada noche en un sitio distinto. Aun así, duermo noche tras noche en la Villa Torlonia, y conduzco o monto a caballo o hago lo que me apetece cuando me apetece. Si me pasara el tiempo preocupado por mi seguridad, me sentiría humillado.
—Dígame —dije, a modo de conclusión—, ¿qué papel desempeña en su vida la búsqueda de la fama? ¿No es esa aspiración el más poderoso de los motivos para un gobernante? ¿No es la fama el único modo de burlar a la muerte? ¿No ha si do la fama su objetivo desde que era un niño? ¿No se ha visto todo su trabajo impulsado por el deseo de fama? Mussolini permaneció imperturbable.
—La fama no se me ofreció precisamente durante la infancia —dijo—; y no estoy de acuerdo con usted en eso de que el deseo de fama es el más fuerte de los motivos. En un aspecto tiene usted razón: es hasta cierto punto un consuelo sentir que uno no morirá del todo. Mi trabajo nunca se ha visto exclusivamente guiado por el deseo de fama. La inmortalidad es el sello de la fama.
—Hizo un amplio gesto hacia un futuro remoto e incontrolable y añadió
— Pero eso vendrá… después.