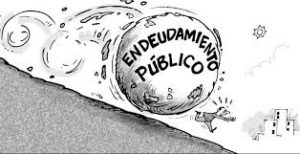Con esta tercera entrega de la serie "LAS GRANDES ENTREVISTAS DE LA HISTORIA" el conocido biógrafo, escritor y periodista Emil Ludwig entrevista en 1934 a José Stalin
Iósif Vissariónovich Stalin (1879-1953), líder de la URSS desde 1924 hasta su muerte, nació en Georgia y era hijo de un zapatero remendón llamado Dzhugashvili. Fue expulsado del seminario de Teología de Tblisi por haberse unido al Partido Social Democrático (marxista). En un bis a bis con Ludwig, Stalin ofrece sus puntos de vista no sólo acerca de el régimen político social que regía en la entonces Unión Soviética, sino también sus opiniones en torno a los más variados temas.
ENTREVISTA REALIZADA POR EMIL LUDWIG EN 1934
Iósif Vissariónovich Stalin (1879-1953), líder de la URSS desde 1924 hasta su muerte, nació en Georgia y era hijo de un zapatero remendón llamado Dzhugashvili. Fue expulsado del seminario de Teología de Tblisi por haberse unido al Partido Social Democrático (marxista).
Las autoridades le enviaron a Siberia, pero escapó y se convirtió en revolucionario profesional, aliándose con Lenin. En 1912 viajó a San Petersburgo y fue elegido miembro del Comité Central bolchevique.
Tras adoptar el nombre de Stalin (que significa «hombre de hierro»), fue detenido por sexta vez y enviado de nuevo a Siberia, donde permaneció hasta 1917. Durante la Revolución de 1917 se sumó al equipo editorial del periódico del partido, Pravda, y cuando los bolcheviques accedieron al poder aquel mismo año fue nombrado Comisario popular de las nacionalidades y miembro del Politburó.
LA ENTREVISTA
Todo estaba perfectamente ordenado. En las paredes de color verde oscuro colgaban retratos de Lenin, Marx y algunas otras personas desconocidas para mí, pero no eran más que reproducciones fotográficas ampliadas. La mesa de Stalin también estaba perfectamente ordenada y sobre ella había una fotografía de Lenin junto a cuatro o cinco aparatos telefónicos similares a los que suele haber en todas las oficinas gubernamentales.

—Buenas noches —dije en mi torpe ruso. Él sonrió y pareció un tanto azorado, pero se mostró extremadamente cortés y comenzó por ofrecerme un cigarrillo. Me aseguró que tenía plena libertad para decir lo que quisiera, para hacer las preguntas que deseara y que disponía de una hora y media.
Pero cuando saqué mi reloj transcurrido ese tiempo hizo un gesto de rechazo y nos retuvo media hora más. Un cierto grado de azoramiento es tan atractivo y elegante en un hombre con poder como lo es en una mujer hermosa. En el caso de Stalin no me sorprendió en lo más mínimo porque rara vez recibe a gente procedente de Occidente. Ninguno de los actuales embajadores o enviados, y muy pocos de los grandes expertos, le han visto alguna vez. El único extranjero que tiene libre acceso a su persona es el viejo Cooper, el ingeniero hidráulico americano que está construyendo la gran presa del Dnieper.
Aunque mi intérprete ocupa un puesto importante en las organizaciones de prensa bolcheviques, jamás había visto a Stalin anteriormente. Dado que tenía que hablar continuamente a través del intérprete, Stalin estuvo con la mirada apartada de mí casi todo el tiempo, y durante las dos horas que duró la entrevista estuvo trazando garabatos sobre una hoja de papel. Con un lápiz rojo dibujaba círculos, arabescos y números. En ningún momento le dio la vuelta al lápiz, que era azul en su otro extremo. En el transcurso de nuestra conversación rellenó muchas hojas de papel de dibujos en rojo y de cuando en cuando las doblaba y las rompía en pedazos. Como resultado, sólo podía mirarme directamente a la cara durante breves segundos y fue así como pude ver al «gran traidor a la humanidad». Su mirada era hosca y su expresión velada, pero no eran las de un misántropo.
Era más bien la expresión de un hombre que ha llegado a recelar de sus congéneres a través de una larga experiencia y que ha llevado una vida muy solitaria. Aunque probablemente ocurra con poca frecuencia, no me resultaba difícil imaginar a ese hombre levantándose y avanzando lentamente para mirar a su oponente directamente a los ojos. Porque de hecho, este hombre aparentemente estólido es capaz de dar repentinas sorpresas.
—Ha llevado usted la vida de un conspirador durante mucho tiempo —dije—. ¿Piensa ahora que, bajo su gobierno, la agitación ilegal ya no es posible?
—Es posible, al menos hasta cierto punto.
—¿Es el miedo a esta posibilidad la razón por la que sigue usted gobernando con tanta severidad, quince años después de la revolución?
—No. Ilustraré el principal motivo ofreciéndole unos cuantos ejemplos históricos. Cuando los bolcheviques ascendieron al poder, trataron sin dureza y con benevolencia a sus enemigos. Por aquel entonces, por ejemplo, los mencheviques (socialistas moderados) tenían periódicos legales, al igual que los socialrevolucionarios. Cuando el anciano general Krasnov marchó sobre Leningrado y le arrestamos, con arreglo a la ley militar debería haber sido fusilado, o al menos encarcelado, pero le dejamos en libertad bajo su palabra de honor.
Posteriormente, quedó claro que con esta política estábamos minando el propio sistema que intentábamos construir. Habíamos empezado cometiendo un error. Como no tardó en resultar evidente, la lenidad con un poder semejante era un crimen contra las clases trabajadoras. Los socialrevolucionarios de la derecha y los mencheviques, con Bogdanov y otros, organizaron la revuelta de los junkers y lucharon contra los soviets durante dos años. Mamontov se unió a ellos. No tardamos en descubrir que detrás de estos agentes se encontraban las grandes potencias de Occidente y los japoneses. En ese momento comprendimos que el único modo de seguir adelante era adoptar una política de severidad e intransigencia absolutas. Las campañas ilegales que nosotros mismos habíamos desplegado en los viejos tiempos fueron, naturalmente, muy valiosas como experiencia, pero ése no fue el factor decisivo.
—Esa política de crueldad —dije— parece haber despertado un terror muy extendido. Tengo la impresión de que en este país todo el mundo tiene miedo y que su gran experimento sólo podría triunfar en esta sufrida nación que durante tanto tiempo ha sido entrenada para obedecer.
—Se equivoca usted —dijo Stalin—, pero su error está muy generalizado. ¿Cree que es posible mantener el poder durante catorce años simplemente intimidando al pueblo? Imposible. Los zares sí que eran expertos en gobernar por medio de la intimidación. Se trata de un viejo experimento europeo. La burguesía francesa respaldaba a los zares en su política de intimidación del pueblo. ¿Y para qué sirvió? Para nada.
—Mantuvo a los Romanov en el poder durante trescientos años —repliqué.
—Cierto, pero ¿cuántas veces se vio ese poder amenazado por insurrecciones? Pero olvidémonos del pasado. Piense en la revuelta de 1905. El miedo es, en primera instancia, un mecanismo de la administración. Es posible despertarlo durante uno o dos años y gracias a él, o al menos en parte a través suyo, gobernar durante ese tiempo. Pero no se puede gobernar a los campesinos mediante el temor. En segundo lugar, los campesinos y las clases trabajadoras de la Unión Soviética no son en absoluto tan tímidos y sufridos como usted cree. Usted piensa que nuestro pueblo es timorato y perezoso. Es una idea anticuada. Se divulgó en el pasado, porque los terratenientes solían ir a París a gastarse allí su dinero y a no hacer nada.
De ahí surgió el sambenito de la llamada pereza rusa. La gente creía que era fácil obtener la obediencia de los campesinos asustándoles. Era un error. Y lo era por partida triple en lo referente a los obreros. Los trabajadores no tolerarán nunca más el gobierno de una sola persona. Hombres que alcanzaron los más altos pináculos de la fama se perdieron en el momento en que perdieron el contacto con las masas. Plejanov tenía una gran autoridad, pero cuando empezó a meterse en política olvidó rápidamente a las masas.
Trotski era un hombre de gran autoridad, aunque no tenía la talla de Plejanov, y hoy ha sido ya olvidado. Si se le recuerda a veces, es con un sentimiento de irritación. (En ese momento trazó algo parecido a un barco con su lápiz rojo).
No había tenido intención de mencionar a Trotski ante Stalin, pero ya que él mismo lo había hecho, le pregunté: —¿Está generalizado ese sentimiento contra Trotski?
—Si consulta a los trabajadores en activo, nueve de cada diez le hablarán con amargura de Trotski.
Hubo una breve pausa durante la cual Stalin rió quedamente y después retomó el hilo de la pregunta de nuevo.
— Es insostenible afirmar que se puede gobernar al pueblo durante largo tiempo meramente por medio de la intimidación. Comprendo su escepticismo.
Existe un pequeño sector del pueblo que está genuinamente asustado. Es una parte insignificante del campesinado, la representada por los kulaks. No temen el reino del terror, ni nada parecido; tienen miedo del otro sector de la población campesina. Esto es un vestigio del anterior sistema de clases. Entre las clases medias, por ejemplo, especialmente entre las clases profesionales, existe en cierto modo un temor parecido, porque bajo el viejo régimen estos últimos disfrutaban de privilegios especiales. Lo que es más, existen comerciantes y cierto sector del campesinado que aún conservan su antiguo afecto por la clase media.
No obstante, si tomamos a los campesinos y a los obreros progresistas, el número de los que se muestran escépticos ante el poder soviético, se mantienen en silencio por miedo o esperan el momento de minar el Estado bolchevique no supera el quince por ciento. Por otra parte, alrededor de un ochenta y cinco por ciento de la gente más o menos activa querría que fuéramos más lejos de lo que pretendemos. A menudo tenemos que ponerles freno. Desearían aplastar los últimos residuos de la intelectualidad, pero no podemos permitirlo. En toda la historia del mundo jamás ha habido un poder respaldado por las nueve décimas partes de la población, como ocurre en el caso del poder soviético. Ésa es la razón de que hayamos tenido éxito al llevar nuestras ideas a la práctica. Si gobernáramos sólo por el terror, ni un solo hombre habría estado con nosotros. Y las clases trabajadoras habrían destruido cualquier poder que intentara seguir gobernando a través del miedo.
Unos trabajadores que han hecho tres revoluciones tienen ya cierta práctica a la hora de derribar gobiernos. No tolerarían la caricatura de uno que estuviera basado meramente en el temor.
—Cuando oigo hablar una y otra vez del poder de las masas —dije— me sorprende que el culto al héroe esté más extendido aquí que en ninguna otra parte, ya que éste es el último lugar donde uno esperaría encontrarlo. Su concepción materialista de la historia —que es lo que personalmente me separa de ustedes, ya que yo defiendo que la historia la hacen los hombres— debería impedir que los líderes y los símbolos adquirieran la forma de estatuas y murales en las calles. En buena lógica, deberían ser ustedes los últimos en reverenciar al soldado desconocido o a cualquier otro. ¿Cómo explica usted esa contradicción?
—Se equivoca usted. Lea a Marx cuando habla de la pobreza de la filosofía.
Sobre la cabeza de Stalin colgaba un retrato de Karl Marx, con su cabello blanco. Cada vez que la conversación derivaba hacia el gran socialista, yo me sentía impelido a levantar la vista hacia el retrato.
—Ahí —continuó Stalin— descubrirá usted que los hombres hacen la historia, pero no del modo que sugiere su fantasía. Es la reacción de los hombres ante las circunstancias en las que se encuentran en cada momento lo que escribe la historia. Cada generación tiene que enfrentarse a una nueva serie de circunstancias. En general, cabe decir que los grandes hombres sólo son de valor en la medida en que son capaces de hacer frente a las circunstancias de su entorno. En caso contrario, son únicamente quijotes. Según el propio Marx, nunca se deberían contrastar los hombres y las circunstancias. En mi opinión, es la historia la que hace al hombre. Llevamos treinta años estudiando a Marx.
—Nuestros estudiosos le interpretan de diferente manera —sugerí.
—Eso obedece a que intentan popularizar el marxismo. Él personalmente jamás negó la importancia del papel del héroe. De hecho es muy grande.
—Así pues, puedo deducir que también aquí en Moscú gobierna un hombre y no el consejo. Veo dieciséis sillas en torno a la mesa. Stalin miró hacia las sillas:
—El individuo no decide. En cada consejo hay personas cuyas opiniones hay que tomar en consideración, pero también existen opiniones equivocadas. Hemos tenido la experiencia de tres revoluciones y sabemos que de cada cien decisiones tomadas por individuos, noventa son unilaterales. Nuestro órgano de gobierno es el Comité Central del Partido, que consta de setenta miembros. Entre estos setenta miembros se encuentran algunos de nuestros industriales y cooperativistas más competentes y nuestros mejores comerciantes; también algunas de nuestras autoridades en el campo de la agricultura y de la explotación agrícola, tanto cooperativa como individual; y finalmente, algunos hombres que tienen conocimientos de primera categoría sobre cómo tratar a las diversas nacionalidades que integran la Unión Soviética. Éste es el areópago en el que se centra la sabiduría del partido. Da al individuo la posibilidad de corregir sus parciales prejuicios. Cada uno aporta su propia experiencia individual en beneficio del Comité en general. Sin este método se cometerían muchos errores. Dado que cada persona desempeña su papel en las deliberaciones, nuestras decisiones han de ser más o menos correctas.
—Así que niega usted ser un dictador —dije—. Según mi experiencia, esa táctica es empleada por todos los dictadores. En Europa su imagen es la del zar sanguinario o la del aristócrata saqueador de Georgia. Se echó a reír con buen humor y parpadeó en mi dirección mientras yo continuaba:
—Dado que circulan historias, o al menos rumores, acerca de los atracos a bancos y otros robos que usted organizó cuando era joven con el fin de ayudar al partido, me gustaría saber qué hay de cierto en todo ello. El instinto campesino de Stalin salió a relucir. Se encaminó a su escritorio y me trajo un panfleto de unas veinte páginas, que contenía sus datos biográficos en ruso pero, naturalmente, nada que respondiera a mi pregunta.
—Allí lo encontrará usted todo —dijo, evidentemente satisfecho por su elegante manera de darme una respuesta negativa. Me eché a reír y le pregunté
— Dígame si no se considera usted el heredero de Stenka Rasin, el noble filibustero cuyas legendarias hazañas he oído contar en el Volga. Stalin regresó a su forma lógica y constructiva de hablar.
—Al margen de nuestro origen nacional —dijo—, nosotros los bolcheviques siempre hemos sentido interés por personalidades como Bolotnikow, Stenka Rasin y Pugatschev, porque emergieron espontáneamente del primer alzamiento del campesinado frente el opresor. Para nosotros es interesante estudiar los primeros signos de ese despertar. Con todo, las alegorías históricas no hacen al caso; y no hemos idealizado a Stenka Rasin. Los alzamientos individuales, incluso los organizados con la rapacidad que caracterizó a los tres líderes que he mencionado, no conducen a ninguna parte. Una revolución campesina sólo puede alcanzar sus objetivos cuando va unida a la revolución obrera y está encabezada por los trabajadores. Lo que es más, los tres líderes insurrectos que he citado eran zaristas. Estaban en contra de la aristocracia terrateniente, pero a favor del buen zar. Ése era su grito de batalla.
Las manecillas del reloj que había depositado sobre la mesa mostraban que se nos agotaba el tiempo. Planteé otra pregunta de modo inocente, como si no supiera lo que se pensaba de Estados Unidos en Rusia.
—He podido comprobar —comenté— que en todo el país existe respeto hacia Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un Estado cuyo objetivo es derrocar al capitalismo sienta respeto hacia una nación en la que el capitalismo ha alcanzado su máximo grado de desarrollo? Sin pensárselo un momento, Stalin me ofreció una magnífica respuesta:
—Está usted exagerando las cosas. Aquí no existe respeto generalizado hacia todo lo americano. Sólo hay respeto hacia el sentido práctico que tienen en todos los campos, desde la industria a la literatura y los negocios, pero jamás olvidamos que es un país capitalista. Son un pueblo sano o, al menos, cuenta con mucha gente sana de cuerpo y mente, sana en su actitud hacia el trabajo y las realidades cotidianas. El aspecto práctico de la vida americana y su sencillez son merecedores de nuestra admiración. A pesar de su carácter capitalista, las costumbres que están en boga en la vida industrial y económica de Estados Unidos son más democráticas que las de cualquier país europeo, ya que en Europa aún no ha sido anulada la influencia de la aristocracia.
—No sabe usted la razón que tiene —dije casi entre dientes. Pero el traductor me oyó y le tradujo mis palabras a Stalin.
—Claro que lo sé —respondió Stalin—, a pesar de que la forma feudal de gobierno ha desaparecido en muchos países europeos, el espíritu feudal sigue existiendo, y es poderoso. Muchos técnicos y especialistas procedentes del entorno aristocrático siguen las tradiciones de su clase. Es algo que no se puede decir de Estados Unidos. Es una tierra de colonos desprovista de terratenientes y aristócratas. De ahí procede el sencillo vigor de sus costumbres. Se comportan con sencillez en el campo de la industria y los negocios. Aquellos de nuestros trabajadores que se han convertido aquí en líderes de la industria perciben inmediatamente ese hecho cuando viajan a América. Allí es difícil distinguir al ingeniero del trabajador de a pie cuando están trabajando.
Stalin había formulado con sencillez y seguridad el paralelismo entre dos naciones tan marcadamente distintas como Estados Unidos y Rusia. Bruscamente, sin signos aparentes de transición y antes de que pudiera formularle pregunta alguna, dijo:
— Pero si bien es cierto que nuestros sentimientos hacia cualquier nación en su conjunto, o hacia una mayoría dentro de cualquier nación, son de amistad, nuestros verdaderos amigos son los alemanes.
—¿Y por qué los alemanes?
—Es así.
Stalin articuló estas palabras con un énfasis tan concluyente que parecía descartar cualquier otra pregunta al respecto, pero la espontánea manifestación de sus simpatías escondía tanto tras ella que no quise pasar por alto la oportunidad.
—Creo que se engaña a sí mismo con sus esperanzas sobre Alemania —dije, sin mencionar la revolución mundial—. Los alemanes aman el orden por encima de la libertad. Es por eso por lo que no hemos experimentado ninguna revolución, o, al menos, ninguna revolución con éxito.
—Por lo que se refiere al pasado, tiene usted razón en lo que dice sobre los alemanes —respondió—. Cuando vivía en Berlín en 1907, a menudo me hacía gracia el espíritu sumiso del que hacían gala nuestros amigos alemanes. Me contaron que en una ocasión los líderes del partido anunciaron una manifestación a la que habían de asistir los comunistas de las diversas partes de Berlín a una hora dada. Cuando llegaron a la puerta de salida de la estación donde tenían que entregar el billete, el encargado de recogerlos estaba ausente. Los rusos que les acompañaban les urgieron para que atravesaran la puerta abierta ya que todos ellos tenían sus respectivos billetes. Pero los alemanes se negaron a dar un paso y al parecer se habrían quedado allí durante horas si no hubiera regresado el empleado.
Cuando estuve en Dresde y Chemnitz entre 1905 y 1907 comprobé que allí se respetaba la ley tanto como a las heladas, los rayos o cualquier otra fuerza de la naturaleza contra la que la voluntad del hombre no puede hacer nada. En Viena, en 1912, fui con mis amigos rusos al parque de Schoenbrunn. Nos encontramos con carteles de Verboten por todas partes, pero nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas y acabamos pagando una multa de una corona por cabeza por haber violado la ley. Nuestros amigos alemanes se rieron de nosotros por el placer que obtuvimos divirtiéndonos de esa manera. Así eran las cosas por aquel entonces.
—¿Pero hoy? ¿Dónde está el sentido alemán del orden hoy en día? ¿Dónde está el respeto a la ley? Los nacionalsocialistas violan la ley allá donde se interpone en su camino. Matan a tiros y apalean a todo el que se encuentran. Hoy en Alemania los trabajadores salen de las ciudades y desentierran las patatas de otra gente. Todo ha cambiado desde los viejos tiempos.
—Quedó en silencio. Con esa respuesta había puesto en evidencia que era discípulo de Hegel, y le dije—: Por lo que yo sé, usted sólo pasó unos pocos meses en Europa, mientras que Lenin vivió allí veinte años. ¿Cuál cree usted que es la mejor preparación para un líder revolucionario, la obtenida en casa o en el extranjero? —No contestó nada concreto, sino que me ofreció una explicación general.
—En el caso de Lenin —dijo—haría una excepción. Muy pocos de los que permanecimos aquí en Rusia nos mantuvimos tan íntimamente en contacto con lo que estaba ocurriendo como Lenin, aunque estaba en el extranjero. Yo le visité varias veces, en 1907,1908 y 1912, y pude comprobar que recibía a diario montones de cartas de políticos rusos y que sabía más de lo que estaba pasando en Rusia que mucha gente que vivía allí. Por lo que se refiere a los demás, los que permanecieron en Rusia, cuyo número era por supuesto mucho mayor, desde luego hicieron una excelente aportación al movimiento. La proporción de gente que ayudó al movimiento desde el exterior era, en comparación con los que llevaron a cabo el trabajo en casa, de uno a doscientos. Y hoy, en el Comité Central, de setenta miembros, sólo tres o cuatro han estado en el extranjero.
—¿No apreciaba usted enormemente los conocimientos sobre Europa que tenía Lenin?
—¿Qué entiende usted por Europa? Usted conoce a muchos de aquellos que han vivido temporalmente como inmigrantes en Europa. Todo aquel que desee estudiar Europa lo hará sin duda mejor en Europa que fuera de ella. En este sentido, aquellos de nosotros que hemos pasado allí poco tiempo nos hemos perdido algo. Pero esa carencia no es de importancia decisiva cuando se trata de adquirir conocimientos sobre la economía, las técnicas industriales, la educación que se imparte en los centros de poder, la literatura, las belles-lettres y la ciencia europeas. En igualdad de condiciones, por supuesto sería mejor estudiar estos temas en la propia Europa, pero la carencia no es especialmente significativa. Conozco a varios de nuestros camaradas que han pasado veinte años en Europa, en algún lugar de Charlottenburg, pero si les planteara una pregunta concreta sobre Alemania, no sabrían darle respuesta.
-Algún tiempo más tarde conduje la conversación hacia el sorprendente cambio que había experimentado el comunismo al abandonar la vieja teoría de la igualdad e introducir en su lugar el trabajo a destajo, dando así al trabajador productivo la posibilidad de ganar más que su compañero. —Nos asombró —concluí— que usted mismo caracterizara la igualdad como un remanente de los prejuicios de la clase media. Stalin respondió:
—Marx no reconoció un socialismo representado por un estado totalmente socializado en el que todos recibieran la misma cantidad de pan y carne, el mismo tipo de ropas, los mismos productos y exactamente la misma cantidad de éstos. Marx se limita a decir que mientras no hayan sido abolidas las clases y mientras el trabajo no se haya convertido en un objeto de deseo, ya que para la mayoría de la gente es una carga, siempre habrá personas dispuestas a que los demás trabajen más que ellos. Así pues, mientras la distinción de clases no haya sido totalmente abolida, la gente será remunerada en función de su eficacia productiva, cada cual con arreglo a sus capacidades. Ésa es la fórmula marxista para la primera fase del socialismo. Cuando éste alcance su culminación, todo el mundo hará lo que sea capaz de hacer y su trabajo será retribuido con arreglo a sus necesidades. Debería quedar perfectamente claro que las diferentes personas tienen diferentes necesidades, grandes y pequeñas. El socialismo jamás ha negado las diferencias en gustos y necesidades personales, ni en su naturaleza ni en su extensión. Lea la crítica de Marx a Stirner y el manifiesto de Gotha. Ahí Marx ataca el principio del igualitarismo. El igualitarismo forma parte de una psicología campesina primitiva. No es socialista. En Occidente ven las cosas de un modo tan rudimentario que creen que queremos dividirlo todo a partes iguales. Ésa es la teoría de Babeuf. Nunca supo una palabra sobre el socialismo científico. Hasta Cromwell quería igualarlo todo.
Aunque en mi opinión se equivocaba respecto a Cromwell, no era el momento de enfrascarme en una discusión histórica con Stalin. Preferí volver al problema de las historias y la creación de leyendas y, dado que me acababa de preguntar si no me agradaba el cigarrillo que me había dado —yo había dejado de fumar—, dije:
—Se supone que está usted en contra de la creación de leyendas, pero sin duda nada le ha hecho más popular que la leyenda de que siempre fuma en pipa. Se echó a reír. —Ya ve usted la poca necesidad que tengo de ella. Esta mañana me la he dejado en casa. —¿Pero está usted de veras en contra de las leyendas?
—No cuando son leyendas folclóricas.
—Se hace tarde. ¿Tendría la amabilidad de firmarme este panfleto que me ha dado? Asintió, aunque pareció desconcertado por no estar acostumbrado a esta costumbre europea.
—Sí, por supuesto, pero ¿qué quiere que escriba?
—Su propio nombre, y el de herr Ludwig —dijo el traductor. Su timidez en ese momento me hizo sentir ternura hacia él. Levantó el lápiz rojo con el que había estado dibujando y escribió sobre el panfleto. Conté tres hojas de papel totalmente llenas de garabatos. No me llevé ninguna conmigo porque pensé que algún discípulo de Freud podría haberlas empleado posteriormente para convertirlas en objeto de un ensayo sobre caligrafía. Me levanté y pregunté: ¿Le sorprendería que le hiciera una pregunta?
— Nada que ocurra en Rusia podría sorprenderme —dijo.
—Esa actitud es internacional. También en Alemania, nada de lo que pudiera ocurrir podría sorprendernos. ¿Cree usted en el destino? Se puso muy serio. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Después, tras una pausa tensa, dijo:
—No, no creo en el destino. No es más que un prejuicio. Es una idea insensata.
—Rió a su manera oscura y apagada y dijo en alemán
—: Schicksal, Schicksal
—Luego volvió a su lenguaje nativo y prosiguió
—: Es igual que con los griegos. Tenían sus dioses y diosas que lo dirigían todo desde lo alto.
—Ha sobrevivido usted a cientos de peligros cuando fue usted proscrito y exiliado, en revoluciones y guerras —observé—. ¿Cree que es simplemente un accidente que no muriera y que no haya otra persona en su lugar hoy? Se sintió molesto, pero sólo un momento. Después dijo con voz clara y resonante:
—No es un accidente, herr Ludwig, no es un accidente. Probablemente, existieron causas internas y externas que impidieron que muriera. Pero por accidente podría haber ocurrido que otro estuviera sentado ahora en mi lugar.
—Y como si deseara librarse de aquella densa e irritante nube y regresar a su claridad hegeliana, concluyó
—: El destino es contrario a la ley. En ocasiones es místico. No creo en ese destino místico. Por supuesto existieron motivos por los que superé todos aquellos peligros. No pudo ocurrir por simple accidente. Schicksal! Destino, fatalidad. Los ecos de tan poderosa palabra alemana se repetían aún en mis oídos cuando tomamos asiento en el coche que nos aguardaba. En esta ciudadela vivieron y gobernaron los zares, en ocasiones esgrimiendo un poder al que no habían llegado por medios naturales, y aquí les encontró la muerte.
Todo a nuestro alrededor tenía un resplandor siniestro en el crepúsculo; siniestro y fortificado. Y en ese mismo lugar el hijo de un campesino georgiano se había reído desafiantemente cuando había oído la palabra destino. El círculo de cañones del patio delantero reflejaba apagadamente la luz del atardecer, pero en cada embocadura resplandecía la letra N grabada en oro, la inscripción que un pequeño cabo de una isla yerma había osado estampar en la boca de la muerte.
https://canarias-semanal.org/art/29778/entrevista-a-stalin-por-emil-ludwig