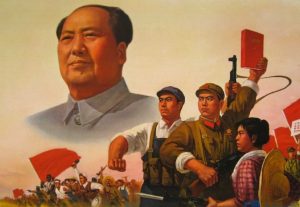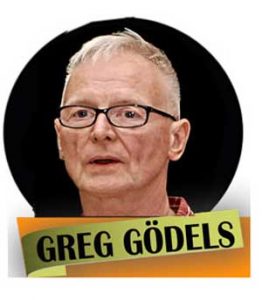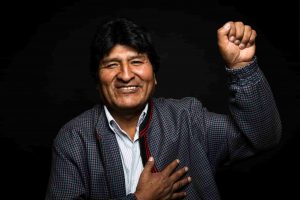Universidad Nacional del Centro del PerúLos autores otorgan el permiso a compartir y usar su trabajo manteniendo la autoría del mismo.
Resumen:
Este trabajo pretende encontrar el hilo conductor de las principales nociones propuestas por Pierre Bourdieu, en torno del capital cultural y el poder simbólico en el campo de la educación, particularmente en el sistema escolar. El tema es importante, aunque merece escasa atención en las actuales circunstancias, quizá porque, como se afirma frecuente y ligeramente, que las ideas de Bourdieu llegaron al país “fuera de tiempo”. La temática del poder en la educación –como en otros campos- no está de moda. De primera intención pareciera que el problema del poder en la educación hubiera desparecido como por encanto, y reducido a un sentido puramente pedagogista o de gestión. Cualquier otro asunto menos, el problema del poder. Introducir esta problemática en el debate pedagógico nacional es más que improbable. Y una de las razones que se arguye con mayor frecuencia, es que ésta no es relevante en el actual escenario global y neoliberal no son su escenario “natural”. ¿Es que los instrumentos de análisis sociológico y filosófico propuestos por Bourdieu no merecen sino una mención muy lejana, distante, y pretérita como suele ocurrir? Contrariamente, podemos encontrar en ellos una visión remozada, una perspectiva estratégica y una mirada aguda, sin ambiciones de constituir un sistema cerrado sobre la verdad social, para ver este problema como actual, crucial y determinante. En ese sentido, nuestro afán de recoger y apropiarnos del instrumental teórico de la sociología de la cultura bourdiano – un esfuerzo enorme de síntesis y desarrollo del pensamiento sociológico contemporáneo-, nos parece justificado. El trabajo se orienta a la exposición de sus ideas centrales a partir de una lectura estimulada en el seminario doctoral realizado en la Universidad San Marcos de Lima, bajo la dirección del Dr. César Germaná.
Nociones básicas relacionales (del habitus al poder simbólico)
El ensayo pretende entender el pensamiento de Bourdieu en sus aspectos más significativos. Es, en realidad, un intento ambicioso en el afán por presentar de modo sintético una especie dinámica de relaciones entre parte significativa de las nociones fundamentales postuladas en sus diversas obras y que maduraron los largo de 50 años de trabajo intelectual: su concepción ontológica de lo social1, la teoría de la práctica2, el habitus 3, el campo 4 y el espacio social 5, relacionados con la teoría de la reproducción social, el capital cultural[6] y los encadenamientos del capital simbólico[7] con y en el proceso educativo, particularmente el sistema escolar ,el capital escolar, la escuela generadora de violencia simbólica[8]
La violencia y dominación simbólicas entendidas como la manifestación, en el sentido práctico, del poder simbólico9. Poder que se objetiva, a partir de la lógica práctica, la incorporación en el cuerpo, del sentido legítimo en la producción y reproducción cultural. El cuerpo que incorpora los modos y los gestos, comportamientos automáticos, de la cultura legítima, dominante, naturalizando los principios básicos o elementales, históricamente determinados10. Es decir, el habitus, incorporado en el cuerpo, como matriz de acciones, pensamientos, percepciones y comportamientos, que otorgan ciertas disposiciones, tendencias, para responder de modo práctico, inconsciente e irreflexivo, ante situaciones dadas11. Sin sujeción a reglas establecidas sino a estrategias determinadas12.
A partir de aquella noción, se comprende la implicación del sujeto desde un habitus original en un determinado campo, del agente en el mundo, en el espacio social, generando una dinámica relacional entre objeto-sujeto. “El hecho que estemos implicados en el mundo es la causa de lo que hay de implícito en lo que pensamos y decimos acerca de él” (Bourdieu 1991b, p. 23). La implicación referida a la inserción del objetivador en un determinado campo, la adhesión a la dóxa (conjunto de creencias fundamentales que no requieren ni siquiera afirmarse como dogma explícito y consciente de sí mismo) que define el campo. Supone presupuestos: ocupación de una posición en el espacio social y la trayectoria que conduce a ella, incluidas su pertenencia a uno u otro sexo; luego la dóxa propia de cada campo, a la que el pensador debe a su posición dentro del campo y, finalmente, la dóxa genérica asociada con el ocio, o la escuela, condición de existencia de todo campo del saber.
Bourdieu, en ese sentido, también propone superar el debate interminable entre las categorías: individuo/sociedad; sujeto/objeto; objetivismo/subjetivismo, al adoptar como punto de partida una constatación paradójica, expresada en una fórmula pascaliana, que supera la alternativa entre objetivismo y subjetivismo: “(…) por el espacio, el universo me comprende y me absorbe como un punto; por el pensamiento yo lo comprendo” (Bourdieu 1991b, p. 348). El mundo me incluye materialmente, cosa entre cosas, cosas que comprendo, son el mundo mismo. El mundo social me comprende y me abarca, y en consecuencia la incorporación de las estructuras sociales en forma de estructuras de disposición, de posibilidades objetivas en forma de expectativas y anticipaciones, adquiere un conocimiento, un dominio práctico del espacio circundante. Pero sólo se puede comprender esta comprensión práctica si se comprende lo que la define propiamente, por oposición a la comprensión consciente, científica, y las condiciones (ligadas a unas posiciones en el espacio social) de estas dos formas de comprensión. Este un aspecto vital que contribuye a comprender la relación ontogénica entre el conocimiento y el mundo material, en cuya visión relacional, como constatamos el concepto de habitus juega un papel fundamental. Así como la noción del espacio social, adyacente al concepto de campo.
Bourdieu amplía el concepto de espacio físico pascalino, al espacio social. Espacio donde coexisten posiciones sociales, puntos exclusivos para sus ocupantes que originan puntos de vista diferentes. El “yo” que comprende en la práctica el espacio físico y social, no en tanto sujeto en el sentido de las filosofías de la conciencia, sino más bien en un habitus como un sistema de disposiciones. El “yo” inscrito, implicado, en el espacio en el que ocupa una posición. Está habitualmente asociada a cierta toma de posición: opiniones, representaciones, juicios, etc. acerca de ese mundo físico y social. Esta postura permite romper la alternativa escolástica entre determinismo y libertad.
El lugar que ocupamos como cuerpo en los espacios físico y social[13] nos ubica en un orden y nos da un rango. Mientras que el espacio físico se define por la exterioridad recíproca de las posiciones, el espacio social se define como distinción de posiciones por el lugar que ocupan y la distancia que separan a los agentes y los objetos materiales. Por ello son susceptibles de un analysis situs, de una topología social. Todas las distinciones y divisiones del espacio social se expresan real y simbólicamente, en el espacio físico apropiado como espacio social codificado. Este espacio se define por una correspondencia entre un orden determinado de coexistencia (o de distribución) de los agentes y un orden determinado de coexistencia (o de distribución) de las propiedades (Bourdieu 1991b, p. 179).
Un cuerpo está comprendido en el mundo, dicha inclusión es irreductible a la inclusión meramente material y espacial. Esta inclusión supone una nueva noción que acuña Bourdieu: “La illusio es una manera de estar en el mundo, de estar ocupado en el mundo, que hace que el agente pueda estar afectado por una cosa muy alejada, o incluso ausente, pero que forma parte del juego en el que está implicado” (1991b, p. 189). La illusio como campo, como espacio de juego hace que los pensamientos y las acciones puedan ser afectados al margen de cualquier contacto físico o incluso de cualquier interacción simbólica, precisamente en la relación de comprensión y por medio de ella. . El mundo está dotado de sentido porque el cuerpo a través de sus sentidos y del cerebro, está presente fuera de sí, ubicado en el mundo, y puede ser impresionado por el mundo debido a estar expuesto desde sus orígenes a sus regularidades. Al disponer de un sistema de disposiciones que sintonizan con las regularidades del mundo, y puede anticiparse de modo práctico a través de un comportamiento que implica un conocimiento por el cuerpo que le garantiza una comprensión del mundo totalmente diferente del acto intencional de desciframiento consciente que se pretende introducir en la idea de comprensión. Precisamente porque los instrumentos de comprensión que posee están elaborados por el mundo.
La aceptación del conocimiento práctico dentro de una teoría de la razón, es una tarea difícil debido a la frontera divisoria entre la teoría y la práctica. Bourdieu refiere que han sido los pensadores conservadores, hostiles a la tradición racionalista como Heidegger y G. Gadamer, los que han podido enunciar algunas de las propiedades del conocimiento práctico, con el propósito de rehabilitar la tradición de fe contra la fe exclusiva en la razón científica, no por su plena aceptación del conocimiento práctico que nada tiene que ver con lo conscientemente planificado y ejecutado con deliberación, sino con lo establecido de modo corporal, inconsciente y a lo largo de la vida. Y señala que para comprender la comprensión práctica:
…hay que situarse más allá de las alternativas de la cosa y la conciencia, el materialismo mecanicista y el idealismo constructivista; es decir, con mayor exactitud hay que despojarse del mentalismo y del intelectualismo que inducen a concebir la relación práctica con el mundo como una “percepción” y esta percepción como una “síntesis mental”, y ello sin ignorar, por lo demás, la labor práctica de la elaboración que (…) nada deben a la intervención del lenguaje”.(Bourdieu, 1991b, p. 181)
Lo que significaría la necesaria elaboración de una teoría materialista activa que rescate del idealismo el aspecto “activo del conocimiento” que el materialismo tradicional habría dejado en su poder del idealismo; olvidando la aspiración expuesta claramente en la octava tesis de la obra de C. Marx “Tesis sobre Feuerbarch” (1981, p. 9): La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica.
Constituir ese tipo de concepción materialista activo que rescate la dimención práctica, sería una función de la noción del habitus: restituir a la gente un poder generador y unificador, elaborador y diversificador, y le recuerda que esa capacidad de elaborar la realidad social, a la vez elaborada socialmente, no es sino la de un cuerpo socializado y no la de un sujeto trascendente.
La acción del sentido práctico es una especie de coincidencia necesaria –que le confiere la apariencia de armonía preestablecida- entre un habitus y un campo ( o en una posición en el campo): quien ha asumido las estructuras del mundo (o un juego en particular), “se orienta” inmediatamente, sin necesidad de deliberar, y hace surgir, sin siquiera pensarlo, “cosas que hacer” (asuntos, pragmata) y que hacer “como es debido”, programas de acción que parecen dibujados mediante trazos discontinuos en la situación, a título de potencialidades objetivas, de urgencias, y que orientan su práctica sin estar constituidos en normas o imperativos claramente perfilados por la conciencia y la voluntad y para ellas. (Bourdieu 1991b, p. 189)
En el plano de la dominación simbólica es necesario tomar en cuenta que el problema del poder no está separado del problema de la razón, porque es a través de ella que se manifiesta como dominación legítima, se legitima[14] .La legitimación alcanza su punto máximo cuando toda relación real o visible de interés material o simbólico entre las instituciones o los agentes implicados desaparece y el autor del acto de reconocimiento cuenta a la vez con un amplio reconocimiento efectivo. El poder simbólico se nutre de las fuerzas en tensión en los diversos campos, o espacios sociales: las diversas y especies de capital.
En el siguiente esquema pretendemos esbozar las nociones fundamentales y sus mutuas relaciones, dando cuenta de una primera visión de conjunto acerca de los planteamientos de Bourdieu, que en otro trabajo utilizaremos como punto de partida para investigar temáticas actuales en el país.

Cuadro N°1
Por otro lado, el habitus posibilita la incorporación de las estructuras en los agentes, incluidos en las estructuras manifiestas y objetivadas de los campos. Pues el habitus porta el sentido práctico, como lo señalamos antes, al incorporarse en un determinado campo[15]. La noción del habitus busca descartar dos errores complementarios, de la visión escolástica: el mecanicismo que achaca la acción a la presión del factor externo y, por otro lado, al finalismo (de modo particular a la “teoría de la acción racional”) que sostiene que los agentes actúan en forma consciente y libre porque la acción es producto del cálculo de probabilidades. Gracias al habitus, los campos se relacionan con la práctica y determinan la posición de la acción escolar, pedagógica, en la dinámica del habitus y la práctica. El habitus, hace hincapié Bourdieu, no produce de ninguna manera un sujeto aislado, egoísta y calculador (como lo concibe el utilitarismo o el individualismo metodológico), es, contrariamente, sede de solidaridades duraderas, de fidelidades incoercibles, porque se basan en vínculos incorporados y leyes, las del espíritu de cuerpo (el espíritu de familia, es un caso), de un cuerpo socializado al cuerpo social que lo ha formado y con el que constituye un cuerpo El implicarse en un campo del saber, cualquiera sea, supone sujetarse a un tipo específico de habitus, a sus nomos, propios de ese campo; el sentido del juego dentro de ese campo supone la inmersión en forma imperceptible y progresiva a partir del habitus original. El habitus específico adquirido no es impuesto explícitamente, está implícito en el juego (entendido como “espíritu” o “sentido”- filosófico, científico, literario, – etc.). La inclusión inicial en un campo no es un acto deliberado, ni supone un contrato voluntario, la inversión original no tiene origen está determinada automáticamente. Este concepto presenta además un conjunto de características que resumimos desde la lectura de uno de sus textos fundamentales (Bourdieu 1991a, p. 96-97):
a) A través del habitus la estructura que lo produce gobierna la práctica, a través de constricciones y límites originariamente asignados a sus invenciones.
b) El habitus tiene una capacidad infinita y, por tanto, estrictamente limitada, si se la comprende fuera de las tradicionales disyuntivas: determinismo-libertad; consciencia-inconsciencia; individuo-sociedad.
c) El habitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos – pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que tiene como límites las condiciones de su producción, histórica y socialmente situadas.
d) La libertad condicionada y condicional que asegura el habitus está alejada tanto de la creación de imprevisible novedad como de la simple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales.
e) El habitus se enfrenta con el acontecimiento, lo arranca de la contingencia y lo constituye como problema. Así el habitus como “arte de inventar” permite producir un número infinito de prácticas, relativamente imprevisibles, pero limitadas en su diversidad. Tiende a engendrar, como producto de una clase determinada de regularidades, conductas “razonables” o de “sentido común”, dentro de los límites de las regularidades.
El siguiente cuadro introduce un esquema de relaciones entre el habitus con los procesos de socialización, la acción pedagógica, capital genético, estrategias, habitus de clase.
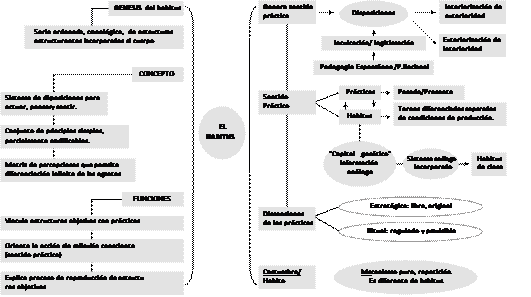
Cuadro N° 2
ABITUS, PRÁCTICA Y PEDAGOGÍA
El espacio social en el que el campo se presenta como una estructura, en el que, a su vez, se posicionan los habitus que comparten la posesión de un capital común, del cual deben tener conocimiento y ante el cual deben manifestar comportamientos más o menos homogéneos, y en el que entablan enfrentamientos de puntos de vista en conflicto, como parte de la lucha, históricamente determinada, al interior de él. Se entiende que el campo cultural ocupa un lugar preponderante en el espacio social. Los habitus en lucha en este campo tienen como objetivo la ganancia, acumulación y dominio del capital cultural. La mayor acumulación de capital cultural genera mayor poder cultural de dominación y, precisamente, la desigual distribución de este capital genera la lucha en el campo. El poder simbólico se presenta, en este caso, como una forma de dominación cultural, que se extiende y se apoya en la dominación social, económica y política. O a la inversa, el poder simbólico sostén de la dominación material, social y política. La lucha por el predominio en este, como en otros campos, es la lucha por lograr la distinción, el prestigio y el honor: poder simbólico.
Para entender la génesis del poder simbólico es indispensable entender la del habitus. Así como la dinámica del campo cultural. Pues entre campo y habitus existe una relación determinante para distinguir la relación entre lo objetivo/subjetivo, la estructura y el agente. (Cuadro N° 3). Por un lado, el habitus es portador de un capital genético cultural, producto de la primera socialización[16] –aparece como herencia familiar- que se manifiesta como una pedagogía del sentido práctico, de la incorporación de los modelos, de comportamiento y acción, incorporados en el cuerpo infantil – al ser naturalizados en la práctica corporal aparece como don natural, innato- que toma la forma de capital cultural hereditario punto de referencia de las desigualdades futuras17. Capital incorporado18, acumulado, que subyace y trasciende a lo largo de la vida de los individuos, el habitus como práctica práctica. Así la práctica es incorporada al campo por los agentes portadores19 admitidos en determinado campo 20. Por ello se explica que cada nueva práctica pueda originar nuevos campos, con nuevas formas de capital. Las prácticas generadas a partir del uso del vídeo, generan un “campo del vídeo” o del uso de la tecnología microelectrónica que produce el “campo y el capital informático”21
El habitus en el campo permite articular las estructuras cognitivas a partir de una inversión (e inmersión) en esos campos. Inversión de energía en forma de capital. También permite vincular y articular lo externo con lo interno, lo objetivo con lo subjetivo, lo individual con lo social en determinadas condiciones sociales de existencia tanto de los agentes como de las estructuras o campos en los que se hallan inmersos. También los habitus contribuyen a naturalizar y legitimar las estructuras vigentes, desarrollándose así como una estructura estructurante.
El siguiente gráfico pretende sintetizar tanto el origen, las características del habitus como las relaciones directas que establece con la socialización, las practicas, los campos, las especies de capital y su impacto en los propios campos.
(Ver Cuadro N°4).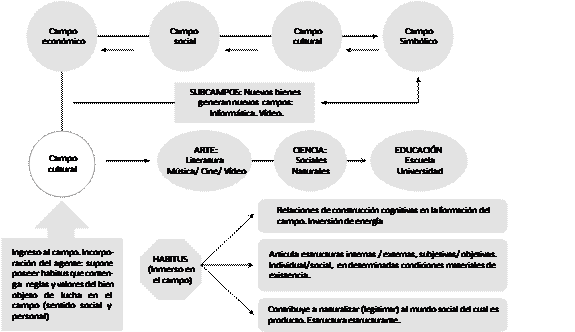
Cuadro N° 3
RELACIONES CAMPO-HABITUS
CAMPO———- Objetivo: lograr ganancias /incrementar capital/ poder.
El campo cultural en su dinámica estructural interrelaciona a los diversos agentes individualese institucionales, ubicados en espacios topológicamente22 relacionados, genera subcamposen los que formas específicas de capital cultural se producen, reproducen, acumulan,distribuyen y reconvierten de modo desigual e inequitativo. En estas relaciones espacialesinterdependientes, socializadoras, se produce la individualización y la distinción de la individuación23como producto de las interacciones sociales(Cuadro N°4). – entre los agentes y sushabitus- en el seno del campo y en las relaciones entre los diversos campos24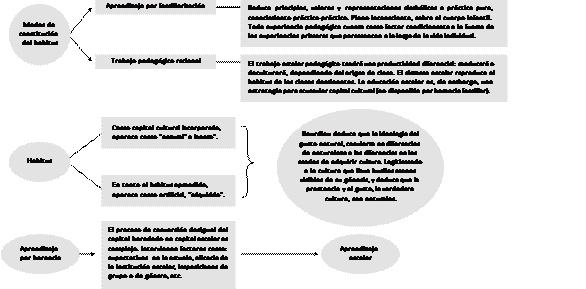
CUADRO N° 4
HABITUS, CULTURA Y ESCUELA
Así en el campo de la cultura, se distinguen subcampos como el campo científico, el artístico, el religioso, el informático y de la educación. Aún más, es necesario considerar que al interior de cada subcampo se manifiestan otros subcampos. En el campo científico[25]: el campo de las ciencias sociales o el de las ciencias naturales, cada uno con sus normas, leyes y formas específicas de capital. Y sus formas específicas de luchas, todas ellas orientadas por el logro de la distinción como principio de todos los comportamientos humanos (Bourdieu 1991b, p. 178).
El campo cultural y la educación
Varias son las ideas sustantivas, para comprender el pensamiento de Bourdieu, con relación a la educación, la educación superior particularmente, y la escuela. Una primera, el asunto de las desigualdades ante la escuela. Otra es la referente a que la diferenciación de las clases sociales no se da únicamente por el lugar que ocupan en las relaciones de producción, la posesión o confiscación de los medios de producción. No se refieren únicamente a la dimensión material, sino a los “medios de producción culturales”: producción de señales, poder simbólico, diferencias de prestigio; y, de los “medios de producción sociales”: colaboración, asociación, cooperación, explotación, burocratización del sistema de producción, relaciones profesionales, proximidad o distancia de actores sociales, etcétera”[26]. De modo que la posición de los actores e instituciones sociales, se define en forma tridimensional: posesión de tres tipos de capital, que señalamos líneas arriba. El capital económico (indicadores: ingreso, patrimonio, fortuna), que se manifiesta, en campo de la educación, como estrategia de inversión cultural que tiende a reproducir su condición material en el espacio social. El capital cultural, en sus tres formas, fruto de una estrategia de “inversión cultural” preparada muy constantemente durante generaciones anteriores:
Los estudiantes más favorecidos aportan hábitos, modos de comportamiento y actitudes de su medio social de origen que les son enormemente útiles en sus tareas escolares. Pero no sólo eso; heredan también saberes y un “savoir faire”, gustos, un “buen gusto”, cuya rentabilidad escolar, por indirecta, no es menos real (…) El privilegio cultural se hace patente cuando tratamos de averiguar el grado de familiaridad con obras artísticas o literarias, que sólo pueden adquirirse a través de una asistencia regular al teatro, a los museos y a conciertos… (Los estudiantes y la cultura, p.44).
El capital social (indicador básico señalado: profesión del padre) aparece como conjunto de las relaciones de diverso tipo que posee un actor, favorece el desempeño social (socialización) en la escuela, y aparece como una estrategia de incremento de las relaciones sociales en la perspectiva de la manutención de la posición social (“o ascenso”) en el espacio social y dentro de determinado campo.
El campo de la educación es una forma del campo cultural. Un subcampo de éste es el campo escolar y el otro lo constituye el campo la socialización familiar e institucional no escolar: el primero genera el capital escolar y el segundo el capital educativo hereditario (individualización colectiva, habitus). El producto visible de la acumulación del capital escolar lo constituye el título escolar y el del capital hereditario constituye el sentido de la distinción: este último como gusto legítimo o gusto popular.
La forma de interacción entre los agentes individuales (profesor- alumno) e institucional (escuela /sistema escolar), es básicamente la acción pedagógica. La acción pedagógica explica una segunda vía en la génesis del habitus: la acción sistemática metódica de imposición de formas organizadas de arbitrarios culturales, a través de la inculcación[27] (enculturación), aparece en la gestión pedagógica escolar como la cultura legítima, naturalizada. Para Bourdieu la gestación de la violencia simbólica tiene que ver con este aspecto y con las vías de su imposición[28]
Los estados del capital – señalados en La Distinción- que se producen en el campo cultural: capital cultural incorporado(acumulado como conjunto de disposiciones estables personales, “habitus”, adquiridos bajo el influjo de la pedagogía espontánea que incorpora las disposiciones al cuerpo y cuya acumulación está limitadas por las capacidades personales, perece con la muerte del agente); capital cultural objetivado(posesión de bienes culturales: pinturas, libros, esculturas, máquinas, que requieren del capital económico para su apropiación material y del capital cultural para su apropiación simbólica); y, el capital cultural escolar (forma específica de capital que se expresa en el título escolar, que se acumula a través de la acción impositiva metódica de la pedagogía racional y que puede ser reconvertido en capital económico por la retribución en dinero en relación con el ejercicio profesional del título escolar). (Cuadro N°5).
Estas tres formas del capital cultural mantienen flujos de relación e interdependencia. El capital incorporado constituye la base sobre la cual se acumula y distribuye el capital escolar, y define los términos de la lucha y la competencia por el honor y la distinción entre los escolares[29]. Asimismo, el capital cultural objetivado define los términos de la competencia desigual e inequitativa de los agentes en el proceso escolar, pedagógico.
CUADRO N° 5
EL CAPITAL CULTURAL

El campo escolar
La acción escolar –comprendida en su forma institucional- como sistema escolar, escuela, que al imponer un arbitrario cultural, que, generalmente, es parte de la cultura dominante, ejerce, por ello mismo, a través de mecanismos de imposición cultural, utilizando prácticas rituales propias de la institucionalidad escolar, dominación cultural, por tanto, imposición simbólica. Así la escuela adquiere un sentido simbólico, ejercicio velado de violencia estructural. Debido a la importancia del trabajo pedagógico, la acción pedagógica precisa tiempo y requiere consistencia, distinguiéndose de este modo, de otras formas de violencia simbólica (como, por ejemplo, la del predicador o la del profeta). En consecuencia, las agencias pedagógicas son de mayor duración y estabilidad que otras agencias de violencia simbólica. Toda acción pedagógica es, en ese sentido, objetivamente, una violencia simbólica en tanto que imposición, por parte de un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. La función o efecto a largo plazo del trabajo pedagógico es, al menos en parte, la producción de disposiciones que generan las respuestas correctas a los estímulos simbólicos que emanan de las agencias dotadas de autoridad pedagógica.
La violencia simbólica, cuya realización por excelencia es sin duda el derecho, es una violencia que se ejerce, si puede decirse, en las formas, poniendo formas. Poner formas, es dar a una acción o a un discurso la forma que es reconocida como conveniente, legítima (…) La fuerza de la forma, esta vis formae de la que hablaban los antiguos, es esta fuerza simbólica propiamente simbólica que permite a la fuerza ejercerse plenamente al hacerse desconocer en tanto que fuerza y al hacerse reconocer, aprobar, aceptar, por el hecho de presentarse bajo las apariencias de la universalidad – la de la razón o de la moral -. (Bourdieu 2000, pp. 90-91)
El ejercicio de este tipo de violencia simbólica, la escolar para el caso, se manifiesta en las luchas internas en este campo, está íntimamente vinculado al que deriva de la que se ejerce en el campo político, en el que el Estado como la entidad que monopoliza la violencia simbólica, la redistribuye al campo educativo como una forma del capital ideológico, burocrático. Pues, en última instancia, la escuela tiene como función social la de “ocultar los mecanismos ideológicos de la reproducción de las condiciones de mantenimiento del orden social”[30]. Pero el cumplimento de tal función supone la existencia de una autonomía relativa, que engendra la ilusión de autonomía absoluta y le permite cristalizar tal reproducción y la ocultación/ disimulación de su función ideológica para obtener la representación de neutralidad, factor esencial de su función legitimadora, simbólica (Bourdieu 1980, p. 18).
Los programas escolares, los contenidos culturales de las materias escolares, sistematizadas y legitimadas por acción del Estado, se imponen en los sistemas escolares, con el sentido práctico y el habitus de la clase dominante[31]. Y que al transferirlos a la escuela busca homogeneizar, convertidas en contenidos educativos y en normas escolares, a los agentes en la cultura legítima dominante.
Los escolares como agentes del campo escolar son aceptados a través de un ritual específico32,llegan a él, portando un determinado capital cultural incorporado y disfrutando la posesión de determinado capital cultural objetivado. El proceso de reconversión de ambostipos de capital en capital escolar, capital cultural institucionalizado, se mueve entre las dosformas básicas de la práctica escolar: la práctica ritual (preestablecida y previsible) y la prácticaestratégica (libre, imprevisible). Por la primera se impone una extensión de la cultura dominante;por la segunda, la escuela aparece como la única vía para acceder a la “cultura culta”,académica, profesional, en la que deja abierta la puerta para las múltiples posibilidades deindividuación, elecciones, percepciones y estilos personales, generación de nuevas prácticas.
Definida la función reproductora de la escuela, ésta se desenvuelve en varias instancias en las que se expresa: “la acción pedagógica, la autoridad pedagógica, el trabajo pedagógico” (Pierre Picut, 1996, p. 71). La acción pedagógica constituye objetivamente la violencia simbólica como imposición del arbitrario cultural. La autoridad pedagógica se presenta como necesaria para llevar adelante la práctica de la acción pedagógica. El poder de enseñar, basado en un poder social (el que asigna a los educadores) que disimula la violencia objetiva que es real, cuyo ejercicio requiere previamente el establecimiento de una relación de fuerza fundada en la legitimidad social. La influencia pedagógica conlleva a la aquiescencia de quienes la padecen, una adhesión, una ilusión o creencia 33, basada en la ignorancia del carácter social de la autoridad pedagógica, de la legitimidad de la acción pedagógica. Y, finalmente, el trabajo pedagógico se presenta como dijimos antes, en un proceso de inculcación suficientemente extenso y prolongado para generar una nueva práctica, que construye un habitus, como producto de interiorización de la exterioridad del árbitro.
Complementariamente, debido a la acción del campo escolar, se abre las puertas de la iniciación/inserción en el campo científico. Se iniciaría de ese modo, como una posibilidad potencial, un proceso de reconversión del capital escolar en capital científico o en un movimiento de reconversión, en el mercado de competencias, en simple capital económico. En ambos casos se genera, sin embargo, formas de capital simbólico. Y, por tanto, formas de dominación que reproducen las formas de dominación prevalentes en el contexto de las clases sociales dominantes.
Referencias bibliográficas
Bourdieu, P. (1980). La reproducción. Elementos para una teoria del sistema de enseñanza. Barcelona: Ed. Laia.
Bourdieu, P. (1982). ¿Qué significa hablar?. Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal.
Bourdieu, P. (1986) Entrevista. Der Spiegel 50 (9 de diciembre). Trad. Katja Benavides Kluck y Julio Antonio Fuentes.
Bourdieu, P. (1991a). El sentido práctico. Tr.: A. Pazos. Madrid: Taurus Ediciones.
Bourdieu, P. (1991b). La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Trad. M del C Ruiz: Madrid: Taurus.
Bourdieu, P. (1995). Discurso ante los ferroviarios. Libération (14 de diciembre). Trad. O. Fernández
Bourdieu, P. (1995). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Editorial Anagrama.
Bourdieu, P. (1999). Meditaciones pascalianas. Trad. T. Kauf. Barcelona: Editorial Anagrama.
Bourdieu, P. (2000a). Cosas Dichas. Barcelona: GEDISA Editorial.
Bourdieu, P. (2000b). Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión
Bourdieu, P. y J.C. Passeron (1969). Los estudiantes y la cultura. Trad. M.T.López Pardina. Barcelona: Editorial Labor S.A.
Picut, P. (1996) De las Ciencia de la educación a la Sociología de la educación. Guy Avanzini (Coord.) La pedagogía hoy. México: FCE.
Marx, C. (1981). Tesis sobre Feuerbach. Moscú: Editorial Progreso, Tomo I, páginas 7 a 10.
Notas1 Bourdieu (1991a) “Se trata de eludir el realismo de la estructura al cual el objetivismo… conduce necesariamente cuando hipostasia esas relaciones tratándolas como realidades ya constituidas fuera de la historia del individuo y del grupo, sin caer en el subjetivismo incapaz de dar cuenta de lo social… es necesario volver a la práctica, lugar de la dialéctica del opus operatum y del modus operandi, de los productos objetivados y de los productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y los habitus” (pp. 91-92).2 «La teoría de la práctica en tanto que práctica recuerda, en contra del materialismo positivista, que los objetos de conocimiento son construidos y no pasivamente registrados, y, en contra del idealismo intelectualista, que el principio de esta construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes constituido en la práctica y orientado hacia fines prácticos”(p.91). Señala asimismo que”: Es necesario reconocerle a la práctica una lógica que no es la de la lógica…Esta lógica práctica –en el doble sentido del término- puede organizar todos los pensamientos, percepciones y acciones mediante algunos principios generadores estrechamente ligados entre sí y constituyen un todo prácticamente integrado, sólo porque toda su economía de la lógica, supone el sacrificio del rigor en provecho de la simplicidad y de la generalidad, y porque encuentra en la “politetia” las condiciones del buen uso de la polisemia. Los sistemas simbólicos deben, pues, su coherencia a la práctica, es decir su unidad y regularidades pero también su vaguedad y sus irregularidades…” (Bourdieu 1991a, p.146).3 Bourdieu (1991a) Señala el concepto de habitus en los siguientes términos: “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizada de un director de orquesta” (p.92) .4 Bourdieu (1991a) La idea de campo, tratada en varias de sus obras, se puede reflejar en los siguientes términos: “Cuando se trata de juego, el campo (es decir, el espacio de juego, las reglas de juego(enjuex), etc.) se da claramente como lo que es, una construcción social arbitraria y artificial, un artefacto que se repite como tal en todo aquello que define su autonomía, reglas explícitas y específicas, espacio y tiempo estrictamente delimitados y extraordinarios; y la entrada en el juego toma la forma de un cuasi-contrato que es, a veces, explícitamente evocado(juramento olímpico, llamada al fair play y, sobre todo, presencia de un árbitro) o expresamente recordado a quienes “ se dejan llevar por el juego” hasta el punto de olvidar que se trata de un juego (“no es más que un juego”). Por el contrario, en el caso de los campos sociales que, producto de un largo y lento proceso de autonomización, son, si se puede decir, juego en sí y no para sí, no se muestra en el juego mediante un acto consciente, se nace en el juego, con el juego, y la relación de creencia, de illusio, de inversión/inmersión (investissement) es más total, más incondicional cuanto que se ignora como tal” (p. 114).5 Bourdieu (1999) “…lo que yo llamo espacio social, sede de la coexistencia de posiciones sociales, de puntos mutuamente exclusivos que, para sus ocupantes, origina puntos de vista. El “yo” que comprende en la práctica el espacio físico y el espacio social (…) está comprendido, en un sentido completamente distinto, es decir, englobado, inscrito, implicado, en este espacio: ocupa en él una posición (de la que sabemos mediante el análisis estadístico de las correlaciones empíricas) que habitualmente está asociada a ciertas tomas de posición (opiniones, representaciones, juicios, etcétera) acerca del mundo físico y social” (p.173).6 Bourdieu (1991b) En el punto 4: Dinámica de los campos Bourdieu señala las diferentes formas o estados del capital cultural, a partir de la comprensión del capital cultural incorporado, o capital heredado, que se convierte en un instrumento de dominio en el campo de la cultura. (pp. 224 y ss.).7 Bourdieu (1991b) sostiene que: “El capital simbólico se manifiesta en la necesidad, para uno y para los otros, de ser “visto”, tomado en cuenta, como dice el autor: “Ser esperado, requerido, estar agobiado por las obligaciones y los compromisos, no significa sólo evitar la soledad o la insignificancia(…) de ser importante para ellos, por tanto, en sí, yentrar en esta especie de plebiscito permanente que constituyen las muestras incesantes de interés- ruegos, solicitudes,imitaciones- una especie de justificación continuada de existir” (p. 317). “Toda especie de capital (económico, cultural,social) tiende (en diferente grado) a funcionar como capital simbólico (de modo que tal vez valdría más hablar, en rigor,de efectos simbólicos del capital) cuando obtiene un reconocimiento explícito o práctico, el de un habitus estructuradosegún las mismas estructuras que el espacio en que se ha engendrado” (p. 319). Bourdieu (1991a) propone unadefinición relacionada con esta forma de capital. Agregando que es la “junto con el capital religioso, la única formaposible de acumulación cuando el capital económico no es reconocido”, (p. 198) “… no se deja medir y contar tanfácilmente como la tierra o el ganado…” (Bourdieu 1991a, p. 202).8 ¿Por qué la escuela ha dejado de ser una entidad que produce violencia? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Se ha reconvertido en una entidad social que genera consensos sociales de igualdad, de igual oportunidad para todos? ¿Ha dejado de imponer un arbitrio cultural impositivo, para convertirse en la “Escuela amiga”? ¿Dejó la escuela de ser medio de dominación de la cultura dominante, por ello mismo generadoras de violencia simbólico, tal como lo señala Bourdieu en sus obras fundamentales?9 Bourdieu (1991b) Sobre la dominación simbólica dice: “… la dominación (…) tiene siempre una dimensión simbólica, y los actos de sumisión y de obediencia, son actos de conocimiento y reconocimiento, que como tales, recurren a estructuras cognitivas susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, en particular a las estructuras sociales” (p. 227). Este poder “(…) es una competencia por un poder que sólo puede obtenerse de otros rivales que compiten en el mismo poder, un poder sobre los demás que debe su existencia a los demás, a su mirada, a su percepción y su evaluación (…) y, por tanto, un poder sobre un deseo de poder y sobre el objeto de ese deseo.” (p 318)10 Bourdieu (1991a) En este elemento se apoyan también los procesos de dominación, el someter al cuerpo a la práctica de determinados comportamientos que el cuerpo internaliza, incorpora inconscientemente: “Todo orden social saca partido sistemáticamente de la disposición del cuerpo y del lenguaje para funcionar como depósito de pensamientos diferidos, que podrán ponerse en marcha a distancia y de manera retardada sólo con volver a colocar el cuerpo en uno de esos estados inductores del cuerpo… provoca estados de ánimo” (p. 118)11 “El habitus se enfrenta con el acontecimiento, lo arranca de la contingencia y lo constituye como problema. Así elhabitus como “arte de inventar” permite producir un número infinito de prácticas, relativamente imprevisibles, perolimitadas en su diversidad. Tiende a engendrar, como producto de una clase determinada de regularidades, conductas“razonables” o de “sentido común”, dentro de los límites de las regularidades” (p. 97).Bourdieu (1991a) “El habitus como producto de la historia produce prácticas individuales y colectivas; produce historia conforme los principios (schémes) engendrados por la historia. Asegura la presencia activa de experiencias pasadas que “depositadas en cada organismo bajo la forma de principios (schémes) de percepción, pensamiento y acción, tienden, con mayor seguridad que todas las reglas formales y normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo (…). Escapando de la disyuntiva de las fuerzas inscritas en el estado anterior del sistema, en el exterior de los cuerpos, y las fuerzas interiores, motivaciones surgidas instantáneamente de la libre decisión, las disposiciones interiores, interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica de los organismos en los que están incorporados”(p. 95). “El habitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos – pensamientos, percepciones,expresiones, acciones- que tiene como límites las condiciones de su producción, histórica y socialmente situadas…. La libertad condicionada y condicional que asegura el habitus está alejada tanto de la creación de imprevisiblenovedad como de la simple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales”. (p. 96).12 Bourdieu (1991b) “… unas estrategias adoptadas y renovadas sin cesar, pero dentro de los límites de las imposiciones estructurales de las son producto y que las definen” (p. 183).13 El espacio social desde esta punto de vista se define por la “… exclusión mutua, o la distinción, de posiciones que lo constituyen, es decir, como estructura de yuxtaposición de posiciones sociales(…) Los agentes sociales, y también las cosas, en la medida en que los agentes se apropian de ellas, y por tanto, las constituyen como propiedades, están situados en un lugar en el espacio social, lugar distinto y distintivo que puede caracterizarse por la posición relativa que ocupa en relación con otros lugares… y por la distancia que lo separa de ellos”. (Bourdieu 1991b, p. 178).14 Sobre el punto Bourdieu refiere esta relación en los siguientes términos: “… la forma por antonomasia de la violencia simbólica es el poder que, más allá de la oposición ritual entre Habermas y Foucault, se ejerce por medio de las vías de la comunicación racional, es decir, con la adhesión (forzada) de aquellos que, por ser productos dominados de un orden dominado por las fuerzas que se amparan en la razón(como las que actúan mediante veredictos de la institución escolar o las imposiciones de los expertos económicos) no tienen más remedio que otorgar su consentimiento a la arbitrariedad de la fuerza racionalizada” (Bourdieu 1991b, p.112)15 “La tendencia a preservar su ser, que los grupos deben, entre otras razones, a que sus componentes están dotados de disposiciones duraderas, capaces de sobrevivir a las condiciones económicas y sociales de su propia producción, puede estar en el origen tanto de la inadaptación (histérisis: El Quijote, NP) como de la adaptación, tanto de la rebelión como de la resignación” (Bourdieu 1991a, p. 107).16 “… Las mismas condiciones de la producción del habitus, necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que produce tiendan a ignorar la restricción a la que está subordinada la validez de todo cálculo de probabilidades, a saber, que las condiciones de la experiencia no hayan sido modificadas: a diferencia de las estimaciones científicas (savantes), que se corrigen después de cada experiencia según rigurosas reglas de cálculo, las anticipaciones del habitus, especie de hipótesis prácticas fundadas sobre experiencia pasada, concede un peso desmesurado a las primeras experiencias; son, en efecto, las estructuras características de una clase determinada de condiciones de existencia que, a través de la necesidad económica y social que hacen pesar sobre el universo relativamente autónomo de la economía doméstica y de las relaciones familiares, o mejor, a través de las manifestaciones propiamente familiares de esta necesidad externa(forma de división del trabajo entre sexos, universo de objetos, modos de consumo, relación entre parientes, etc.)producen estructuras del habitus que están en el principio de la percepción y apreciación de toda experiencia posterior”(Bourdieu 1991a, p.94).17 P. Bourdieu y J.C. Passeron. (1969) “La ceguera ante las desigualdades sociales obliga y autoriza a explicar todas las desigualdades, especialmente en materia de éxito escolar, como desigualdades naturales, desigualdades de dotes” (p.10l).18 “La lógica real de la acción confronta dos objetivaciones de la historia, la objetivación en los cuerpos y la objetivación en las instituciones o dos estados del capital: objetivado e incorporado, mediante los cuales se instaura una distancia respecto de las necesidades y sus urgencias” (Bourdieu 1991a, p. 98).19 “El derecho de entrada que todo recién llegado tiene de satisfacer no es más que el dominio del conjunto de las experiencias adquiridas que fundamentan la problemática vigente. Cualquier cuestionamiento surge de una tradición, de un dominio práctico o teórico de la herencia que está inscrita en la estructura misma del campo, como un estado de cosas, oculto por su propia evidencia, que delimita lo pensable y lo impensable y que abre un espacio de las preguntas y las respuestas posibles. Un ejemplo particularmente claro nos lo proporciona el caso de las ciencias más avanzadas, donde el dominio de las teorías, de los métodos y de las técnicas es la condición de ingreso en el universo de los problemas que los profesionales coinciden en considerar interesantes o importantes. (…)” (Bourdieu 1996).20 “A través del habitus la estructura que lo produce gobierna la práctica, a través de constricciones y límites originariamente asignados a sus invenciones” (Bourdieu 1991a, p. 96). En el mismo sentido se establece el papel del sentido práctico” (Bourdieu 1991a, p. 189).21 Bourdieu (1995) hace referencia directa acerca del capital informático en la sociedad dominada por el neoliberalismo: “Pienso en particular en el tema de la unificación del campo económico mundial y los efectos de la nueva división mundial del trabajo o de la cuestión de las pretendidas leyes de bronce de los mercados financieros, en nombre de las cuales son sacrificadas tantas iniciativas políticas; en la cuestión de las funciones de la educación y de la cultura en las economías donde el capital informático se ha convertido en una de las fuerzas productivas determinantes, etc.”22 “El lugar, topos, puede definirse absolutamente como el espacio donde una cosa o un agente “tienen un juego”, existe, en una palabra, como localización o, relacionalmente, topológicamente, como una posición, un rango dentro de un orden” ((Bourdieu 1991b, p. 174).23 “El principio de las diferencias entre los habitus individuales reside en la singularidad de las trayectorias sociales…: el habitus que, a cada momento, estructura en función de las estructuras producidas por las experiencias anteriores, las nuevas experiencias que afectan a tales estructuras dentro de los limites definidos por su poder de selección, realiza una integración única, dominada por las primeras experiencias, de las experiencias estadísticamente comunes a los miembros de una clase” (Bourdieu 1991a, p. 104).24 Bourdieu (1995b) hace referencia que a partir del estudio del campo de la alta costura, se introduce en una de las propiedades más fundamentales común a todos los campos de la producción cultural:”La lógica propiamente mágica de la producción del productor y del producto como fetiches” (p.273).25 Bourdieu (2000) Cuando asume el problema de la autonomía de las ciencias establece las diferencias sustantivas entre las ciencias naturales y las ciencias sociales con relación al poder legítimo y de las clases dominantes. (p. 46 y ss).26 Pierre Picut: “De las Ciencia de la educación a la Sociología de la educación” (1996, p.66).27 Bourdieu (s.f) “El trabajo de inculcación mediante el cual se realiza la constante imposición del límite arbitrario puede tener como objeto naturalizar los cortes decisivos constitutivos de lo arbitrario cultural, los que se expresan en las parejas de oposición fundamentales, masculino-femenino, etc.” (p.83)28 Bourdieu (1980) “El sustento principal del ejercicio de la violencia simbólica es la acción pedagógica, la imposición de la arbitrariedad cultural, la cual se puede imponer por tres vías: la educación difusa, que tiene lugar en el curso de la interacción con miembros competentes de la formación social en cuestión (un ejemplo de la cual podría ser el grupo de iguales); la educación familiar y la educación institucionalizada (ejemplos de la cual pueden ser la escuela o los ritos de pasaje).”29 Bourdieu (2000) “Un título como el título escolar es capital simbólico, universalmente reconocido, válido en todos los mercados” (p. 138).30 Bourdieu (1991a) “La trampa de la razón pedagógica consiste precisamente en que arrebata lo esencial aparentando que exige los insignificante, como el respeto a las formas y las formas de respeto que constituyen las manifestaciones más visible, y, al mismo tiempo, más “natural” de la sumisión al orden establecido, o las concesiones a la cortesía (politesse), que encierran siempre concesiones políticas(politiques)”31 Bourdieu (1985) “La competencia legítima puede funcionar como capital lingüístico que produce, en cada intercambio social, un beneficio de distinción. (p. 29). Hay que distinguir el capital necesario para la simple producción de un habla corriente más o menos legítima y el capital de instrumentos de expresión () necesario para la producción de un discurso escrito digno de ser publicado, es decir, oficializado (p. 32). Las propiedades que caracterizan la excelencia lingüística pueden resumirse en dos palabras, distinción y corrección (p. 34). Combinación entre los dos principales factores de producción de la competencia legítima, la familia y el sistema escolar. En este sentido, como la sociología de la cultura, la sociología del lenguaje es lógicamente indisociable de una sociología de la educación… El mercado escolar está estrictamente dominado por los productos lingüísticos de la clase dominante y tiende a sancionar las diferencias de capital preexistentes… Las diferencias iniciales tienden a reproducirse debido a que la duración de la inculcación tiende a variar paralelamente a su rendimiento; los menos inclinados o menos aptos para aceptar y adoptar el lenguaje escolar son también los que menos tiempo están expuestos a ese lenguaje y a los controles, correcciones y sanciones escolares. El sistema escolar… tiende a asegurar la reproducción de la diferencia estructural entre la distribución, muy desigual, del conocimiento de la lengua legítima y la distribución, mucho más uniforme del reconocimiento de esta lengua, lo que constituye uno de los factores determinantes de la dinámica del campo lingüístico y, por eso mismo, de los cambios de la lengua. (p. 36)32 Bourdieu (s.f.) “Mediante un ejercicio un poco peligroso, querría intentar desprender las propiedades invariantes de los rituales sociales entendidos como ritos de institución. Hablar de rito de institución, es indicar que cualquier rito tiende a consagrar o a legitimar, es decir, a hacer desestimar en tanto que arbitrario o reconocer en tanto que legítimo, natural, un límite arbitrario; La separación que opera el ritual -en sí mismo una separación- ejerce un efecto de consagración. ¿Cómo actúa la consagración, que yo llamaría mágica, de una diferencia y cuáles son sus efectos técnicos? (pp. 78-79). Del hombre más pequeño, más débil, en suma, más afeminado, hace un hombre plenamente un hombre, separado por una diferencia de naturaleza, de esencia, de la mujer más masculina, más alta, más fuerte, etc.En este caso instituir es consagrar, es decir, sancionar y santificar un estado de cosas, un orden establecido, como hacerjustamente una constitución en el sentido jurídico-político del término. La investidura (del caballero, del diputado,del presidente de la República, etc.). El diploma pertenece a la magia tanto como los amuletos. Dentro de esta lógicapuede incluirse el efecto de todos los títulos sociales de crédito o de credibilidad -los ingleses les llaman credencialesque, como el título de nobleza o el título escolar, multiplican constantemente el valor de su portador multiplicando laextensión e intensidad de la creencia en su valor. La institución es un acto de magia social que puede crear la diferenciaex nihilo, lo que es el caso más frecuente, explotar en alguna medida diferencias preexistentes, como las diferenciasbiológicas entre los sexos o, en el caso por ejemplo de la institución del heredero según el derecho de primogenitura,las diferencias entre las edades” (p. 80)33 “La creencia es, pues, constitutiva de la pertenencia a un campo. En su forma más acabada y, por tanto, más ingenua,es decir, en el caso de la pertenencia natal, indígena, originaria, se opone diametralmente a la “ fe pragmática” deque hablaba Kant en la Crítica de la razón pura, adhesión decisoriamente acordada, por las necesidades de la acción,a una proposición incierta… La fe práctica es el derecho de entrada que todos los campos imponen tácitamente, nosólo al sancionar y excluir a quienes destruyen el juego, sino al actuar de modo que prácticamente las operacionesde selección y formación de los nuevos miembros (ritos de paso, exámenes, etc.) sean tale que consigan de éstos laadhesión indiscutida, prerreflexiva, ingenua, nativa, que define la doxa como creencia originaria, a los presupuestosfundamentales del campo””(115). Asimismo, señala: “La creencia práctica no es un “estado del alma”, sino… unestado del cuerpo. La doxa originaria es esta relación inmediata que se establece en la práctica entre un habitus y uncampo con el que éste concuerda, esta experiencia muda del mundo como si fuera por sí solo que procura el sentidopráctico. La creencia en actos, inculcada mediante los aprendizajes primarios que, según una lógica típicamentepascaliana, tratan al cuerpo como un recordatorio…” (Bourdieu 1991a, p. 116).
Notas de autorNotas del autor Peruano. Docente principal investigador de la Universidad Nacional de Educación del Perú. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
carlosastete@yahoo.com