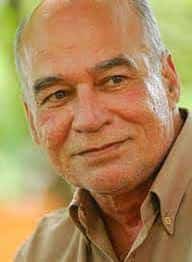De esto a nadie le cabe la menor duda. Mucho más, cada pedagogo dirá: ¿cada uno puede responder qué significa esto? ¿Qué significa pensar y qué es el pensamiento? La pregunta está lejos de ser sencilla y, en determinado sentido, es capciosa.
Con mucha frecuencia confundimos el desarrollo de la capacidad de pensar y el proceso de adquisición de los conocimientos establecidos por los programas. Y estos dos procesos, sin embargo, no coinciden automáticamente, aunque son imposibles uno sin el otro. “El mucho saber no enseña inteligencia”. Esta idea, expresada hace más de dos milenios, por el sabio Heráclito de Éfeso, no ha envejecido hoy día.
La inteligencia o la capacidad, la habilidad de pensar, el “mucho conocimiento” por sí mismo, en la realidad no la enseña. ¿Y qué es lo que enseña? ¿Y, en general, se puede enseñar la inteligencia, aprenderla?
Está lejos de carecer de fundamento la opinión de acuerdo con la cual la inteligencia, la capacidad de pensar, el “talento” viene de “Dios” y en una terminología más ilustrada “de la Naturaleza”; del padre y la madre. En realidad, ¿se puede inculcar en el hombre la inteligencia en forma de sistema de reglas exactamente elaboradas, de esquemas, de operaciones; resumiendo: en forma de lógica?
Hay que reconocer que no se puede. Es conocido que las mejores reglas y recetas, cuando caen en una cabeza tonta, no hacen a esta cabeza más inteligente, en cambio, ellas de transforman en un absurdo.
El filósofo Immanuel Kant escribió que “La escuela puede sólo dar un razonamiento limitado, algo así como meter en él todas las reglas logradas por la comprensión ajena, pero la capacidad de utilizarlas correctamente debe pertenecer al propio educando y en caso de carencia de este don natural ninguna regla puede asegurar su correcta utilización. La insuficiencia de la capacidad de juicio es propiamente aquello que llaman tontería; contra esta insuficiencia no hay medicina”. Aparentemente justo. Lenin, muy compasivamente, como “gracioso”, citó el planteamiento de Hegel acerca del “prejuicio” de que la lógica enseña a pensar: “esto se parece a si dijeran que gracias al estudio de la anatomía y la fisiología nosotros aprendemos por primera vez a digerir el alimento y a movernos”.
Pero, ¿cómo hacer en este caso con el llamamiento publicado en calidad de título del artículo? ¿No demuestra el propio autor que realizar esta consigna es imposible, que la inteligencia es un “don natural” y no una habilidad adquirida?
Esto no es así. Es cierto que la capacidad, la habilidad de pensar es imposible “meterla”, convertirla en una suma de reglas, de recetas; como se dice ahora: de algoritmos se puede “meter” en su cabeza sólo una inteligencia de una computadora, pero no la inteligencia de un matemático.
Las consideraciones expuestas al comienzo del artículo, con todo, no agotan la posición del filósofo idealista Kant en relación con la inteligencia, mucho menos la posición materialista. Es falso que la inteligencia sea un “don natural”. El hombre sólo le debe a la naturaleza el cerebro, el órgano del pensamiento: la capacidad de pensar con ayuda de este cerebro, no solo se desarrolla, se perfecciona, sino que surge sólo junto con el contacto del hombre con la cultura general de la humanidad, con los conocimientos, como la capacidad de andar en dos pies que el hombre no posee de la naturaleza. Esta es una habilidad como todas las capacidades humanas restantes. Cierto que el andar erguido es fácil de enseñar por cualquier madre, pero utilizar el cerebro para pensar no sabe enseñarlo cada pedagogo profesional, aunque éste tiene un conjunto de ayudantes: al pensamiento del pequeño le enseña toda su vida circundante.
Las representaciones acerca del surgimiento innato, natural, de la capacidad (o incapacidad) de pensar es sólo una cortina que oculta al pedagogo intelectualmente haragán aquellas situaciones y condiciones realmente muy complejas que prácticamente despiertan y forman la inteligencia, la capacidad de pensar independientemente. Con estas representaciones justifican frecuentemente su incomprensión de tales condiciones, el poco deseo de adentrarse en ellas y tomar para sí el trabajo nada fácil de su organización.
Teóricamente esta posición es poco instruida, y moralmente es antihumanista y antidemocrática. Tampoco liga con la comprensión marxista-leninista del problema del pensamiento ella, ni con la relación comunista hacia el hombre. Por naturaleza, todos son diferentes, esto significa que las personas con un cerebro normal pueden asimilar todas las capacidades desarrolladas por sus antecedentes. Las insuficiencias de la sociedad, que distribuye hasta ahora los “dones” no tan justa y democráticamente como la naturaleza, crearon a los “incapaces”.
La tarea de la sociedad socialista es descubrir, aligerar en cada hombre el logro de las condiciones del desarrollo humano, incluidas las condiciones del desarrollo de la capacidad de pensar independientemente. En primer orden, esto está obligado a hacerlo la escuela. La inteligencia no es un don natural, es un don que la sociedad da al hombre. Don que el hombre paga con creces después. La sociedad, inteligentemente organizada, es decir, la comunista, puede estar constituida solo de hombres también inteligentes. Y no se puede olvidar ni por un minuto que los hombres del mañana comunista están sentados en los pupitres de las escuelas de hoy.
La inteligencia, la capacidad de pensar independientemente se forma y perfecciona solo durante la asimilación individual de la cultura intelectual de la época. No es cultura intelectual de la humanidad, transformada en “propiedad” privada, en patrimonio personal, en el principio de actividad de la personalidad. Es la riqueza espiritual individualizada de la sociedad.
La inteligencia, el talento, representan en sí la forma y no la excepción, es el resultado normal del desarrollo de lo normal en la relación biológica del cerebro en condiciones humanas también normales. El hombre “tonto” es un hombre con la insuficiencia no corregida de “capacidad de juicio”, es ante todo un hombre, con el cerebro estropeado. Y este “estropeo” es siempre una consecuencia de condiciones anormales, no naturales, es el resultado de influencias
“pedagógicas” rudamente violentas.
Estropear el pensamiento es fácil, y curarlo muy difícil. Se puede estropear con el sistema de “ejercicios” “no naturales” desde el punto de vista de la cultura intelectual verdadera. Y uno de los modos más “veraces” de tal estropeo del cerebro, del intelecto, es el aprendizaje formal de los conocimientos. Precisamente de este modo se producen los hombres “tontos”, que no saben correlacionar lo asimilado por ellos con la realidad.
La “empolladura” reforzada por la repetición infinita (que se debería llamar no madre, sino madrastra del estudio) mutila el intelecto más firmemente que –aunque parezca antipedagógico– las verdades asimiladas por sí mismo más “inteligentemente”. La cuestión radica en que la idea absurda en la cabeza del niño rápidamente quiebra su propia experiencia, la confrontación de esta con los hechos lo hace dudar, comparar, en general “remover” las “entendederas”; en cambio, la verdad “absoluta” no da para esto. Los absolutos de cualquier tipo, en general, están contraindicados; cualquiera que sean los “removedores” ellos son inmóviles y exigen solo nuevas y nuevas confirmaciones de su infalibilidad.
La “verdad absoluta” aprendida de memoria, sin comprensión, se convierte para el pensamiento en algo así como la línea para el tren, en algo así como la correas para el caballo.
El pensamiento se acostumbra a moverse solo por los caminos trillados. Todo lo que hay a la derecha y a la izquierda de ellos ya no interesa: es “no esencial”, “no interesante”. Tal situación la tuvo en cuenta precisamente el gran escritor alemán Bertold Brecht, al decir que “el hombre que sobreentienda por sí mismo que dos por dos son cuatro, nunca será un gran matemático”.
Para todos es conocido cuán penosa resulta para cualquiera esta violenta operación para su cerebro: la “memorización”, el “machaque”. No es casual, no es por capricho que el niño sufre el “machaque” como una violencia. La cuestión radica en que el cerebro no necesita de las “repeticiones”, de un aprendizaje especial, si el hombre tiene que ver con algo para él directamente comprensible, interesante y necesario. Es preciso “machacar” solo aquello que para el hombre es incomprensible, no interesante o innecesario, aquello que no encuentra ninguna repercusión y equivalente en su experiencia vital directa y de ninguna forma se deriva de ella.
Como lo han demostrado multitud de experimentos, la memoria del hombre guarda todo aquello con lo cual tuvo que ver su poseedor en el transcurso de toda la vida. Algunos conocimientos se conservan en el cerebro, digamos en estado activo, ellos “están a la mano” y siempre pueden ser llamados por un esfuerzo de voluntad ante una necesidad a la luz de la conciencia.
Estos conocimientos están estrechamente relacionados con la actividad del hombre. Este “archivo” de la memoria nos recuerda un lugar de trabajo bien organizado: el hombre toma aquí el objeto necesario, el instrumento, el material sin mirar siquiera, sin recordad algo especial. Otra cosa son los conocimientos asimilados sin ningún nexo con la actividad fundamental del hombre, digamos, de reserva. Los psicólogos franceses, por ejemplo, mediante influencias especiales en el cerebro de una mujer vieja y casi analfabeta, la hicieron, declamar versos griegos antiguos, cuyo sentido no comprendía; ella los recordaba solo porque en algún tiempo, muchos años atrás, un aplicado estudiante del gimnasio memorizaba estos versos ante ella en voz alta.
Un albañil “recordó” y dibujó con exactitud en un papel las raras sinuosidades de la grieta de la pared que alguna vez tuvo que reparar. Una gran masa de informaciones innecesarias, inútiles, “que no trabajan” se conserva en “depósitos” especiales del cerebro por debajo de “los lumbrales de la conciencia”. En ella se conserva todo lo que el hombre vio y escuchó, aunque haya sido solo una vez. En casos especiales (anormales) todo lo que se ha acumulado en estos depósitos durante muchos años “emerge a la superficie”, el hombre recuerda de repente una serie de nimiedades que parecían olvidadas hace mucho y para siempre. Esto ocurre precisamente cuando el cerebro se encuentra en estado de inactividad, más frecuentemente en estado de sueño hipnótico.
El olvido no es una insuficiencia. Precisamente a la inversa: el olvido lo realizan mecanismos especiales del cerebro, que lo protegen de la inundación de información innecesaria. El olvido es una reacción de defensa de la corteza cerebral ante la sobrecarga.
Si los fuertes cerrojos del olvido fueran arrancadas de los oscuros depósitos de la memoria, toda la basura allí acumulada se precipitaría a los departamentos superiores del cerebro y lo harían incapaz para el pensamiento, para la selección, la confrontación, los razonamientos, los juicios.
El cerebro trata de olvidar lo inútil, lo que no está relacionado con la actividad activa del pensamiento, de sumergirlo al fondo del subconsciente, para dejar la conciencia libre y preparada para la actividad. Ha aquí que este mecanismo natural del cerebro que preserva sus más altos departamentos de la inundación de una masa de información, lo destruye la “empolladura”. Al cerebro lo fuerzan violentamente a recordar aquellos que él trata activamente de olvidar, de encerrar bajo llave para que no le moleste al pensar. En él “machacan”, rompiendo su obstinada resistencia, un material en bruto, no dirigido por el pensamiento.
El cerebro del niño se resiste al atiborramiento con lo ajeno, lo incomprensible y a él, una y otra vez, lo adiestran en la “repetición”, lo obligan, utilizando el látigo y el melindre. A fin de cuentas, lo logran. Pero ¿a qué precio?: al precio de la capacidad de pensar.
Es conocido que los alcornoques sin esperanzas crecieron siempre de los más dóciles y aplicados uros. Se han comprobado muchas veces por la vida que la docilidad y la aplicación son dones dialécticos pérfidos: en un punto conocido y con condiciones conocidas, como todos los “absolutos”, se transforman en su contrario.
Es necesario decir que cualquier niño posee un indicador muy exacto que diferencia las influencias pedagógicas provechosas en su cerebro de las violentas que lo mutilan.
Él, o asimila conocimientos con un sediento interés vital o manifiesta un desagrado obtuso, obstinación, reacción: o bien “lo coge” con facilidad, manifestando satisfacción, o bien no puede recordar de ninguna manera cosas al parecer sencillas, encaprichándose, agitándose. El pedagogo moralmente sensible siempre atiende a estas señales de “niño inverso”, tan exactas como el dolor ante ejercicios físicos “no naturales” de los órganos. En cambio, el “pedagogo” moralmente obtuso e intelectualmente perezoso obliga, coacciona: la relación del niño para él es solo un “capricho”.
Enseñarle algo al niño, incluida la capacidad de pensar individualmente se puede solo con una relación atenta hacia su individualidad. La vieja filosofía y la pedagogía llamaban a esta relación “amor”; bueno, pues, se puede utilizar esta palabra, aunque no sea exacta.
Claro que con las muestras del “estado” del niño también hay que relacionarse con inteligencia.
Y de todas formas ¿cómo enseñar a pensar? Aquí el amor y la atención a la individualidad es todavía poca cosa, aunque no podemos arreglárnoslas sin ellos.
En general y de manera total, la respuesta es esta: hay que organizar el proceso de asimilación de los conocimientos, el proceso de la cultura intelectual de la forma en que lo organiza el mejor maestro: la vida; y, precisamente, de forma que en el curso de este proceso el niño se vea obligado a entrenar no solo y no tanto la memoria, como la capacidad de resolver independientemente tareas que requieran del pensamiento propiamente dicho, que requieran juicios independientes. La solución de tareas no es privilegio de los matemáticos. Todo el conocimiento humano no es otra cosa que un proceso ilimitado de planteamiento y solución de nuevas tareas, cuestionamientos y problemas. Y solo entonces el hombre asimila las fórmulas y posiciones científicas, cuando ve en ellas no solo frases que hay que recordar, sino, ante todo, respuestas, encontradas con trabajo, a las cuestiones vitales, a las cuestiones surgidas naturalmente en la vida. Está claro que el hombre que ve en la fórmula teórica una respuesta clara a la cuestión, al problema, a la dificultad que le interesa, no olvida esta fórmula teórica. Él no necesitará “machacarla”, la recuerda fácil y naturalmente. Y si la olvida, no es una desgracia, siempre la hará surgir de nuevo cuando se encuentre con una situación problémica con las mismas condiciones. Esto es la inteligencia.
Es necesario enseñar a pensar, ante todo, con el desarrollo de la capacidad de plantear correctamente la pregunta. Con esto comenzó y comienza cada vez la ciencia, con el planteamiento de la cuestión, con la formulación del problema, de la tarea, que es insoluble con la ayuda de los métodos de acción que ya se conocen, con las vías conocidas.
Desde aquí debe comenzar su movimiento en la ciencia cada quien que entre en su campo, incluido cada niño: desde la formulación de la dificultad, desde la expresión exacta y aguda de la situación problemática.
¿Qué no diríamos del matemático que ayudara a sus estudiantes a aprender como un loro de memoria las respuestas impresas al final del cuaderno de ejercicios, sin mostrarles ni las propias tareas ni los modos de su solución? En tanto, la geografía, la botánica, la química, la física y la historia frecuentemente les enseñan a los niños precisamente de esta manera: les informan las respuestas encontradas por la humanidad, incluso sin tratar de explicar a qué preguntas precisamente fueron dadas estas respuestas. Al niño le introducen en la ciencia “por el final” y se asombran de que él no pueda confrontar de ninguna manera las posiciones teóricas con la realidad, con la vida. Así surge el pseudo-científico, el pedante.
He aquí el brillante análisis del pedante realizado por Carlos Marx. Es muy aleccionador. Está hablando del economista burgués V. Rosher. “Rosher indudablemente posee un amplio y frecuentemente muy provechoso conocimiento de la bibliografía… Pero… ¿qué provecho tengo de un hombre, que conoce toda la literatura matemática, pero no entiende la matemática? Si tal pedante, cuya naturaleza no puede salirse nunca de los marcos de los estudios y la enseñanza de lo aprendido de modo que ni él mismo pueda enseñarse algo…, fuera aunque sea honesto y con vergüenza, entonces podría ser útil para sus estudiantes. Con tal de que él no acudiese a ningún subterfugio falso y dijera francamente: aquí hay una contradicción; unos dicen así y otros de este modo; en cuanto a mí no tengo ninguna opinión sobre la esencia de la cuestión: analicen si no podrían ustedes orientarse por sí mismos.// Ante tal enfoque los estudiantes, de una parte, recibirían un material conocido, y de otra serían atraídos al trabajo independiente. Pero, por supuesto, yo en tal caso planteo un requerimiento tal que contradice la naturaleza del pedante. Su peculiaridad esencial es que él incluso no comprende las propias preguntas y por eso su eclecticismo no lleva, en esencia, a que él se ocupe sólo de coleccionar respuestas preparadas”.
La ciencia –en su desarrollo histórico y en el curso de su asimilación individual– en general, comienza por preguntarse acerca de la naturaleza de los hombres. Pero cualquier cuestionamiento real, surgido de la propia vida y no solucionado aún por los medios elaborados, acostumbrados, siempre es la conciencia de una contradicción no resuelta; más exactamente: de una contradicción lógica no resuelta por medios puramente lógicos. La filosofía hace mucho esclareció que la verdadera cuestión que exige soluciones mediante la investigación ulterior de los hechos siempre tiene aspectos de una contradicción lógica, de una paradoja. Precisamente allí donde de repente en el contenido del conocimiento aparece la contradicción (unos dicen así, otros de este modo), surge la necesidad de investigar profundamente el objeto. La contradicción es el índice de que el conocimiento fijado en las posiciones reconocidas por todos es en extremo general, no concreto, unilateral.
La inteligencia enseñada a actuar según un “estándar” por una receta preparada de “solución tipo”, que se pierde allí donde de ella se exige una solución independiente, creadora, no gusta de las contradicciones. Ella trata de esquivarlas, de encubrirlas, desviándose una y otra vez hacia los caminos estancados y rutinarios. Y cuando no lo logra, cuando la contradicción surge francamente, una y otra vez, esta inteligencia “cae en la histeria”, precisamente allí donde es necesario pensar. La relación hacia la contradicción es un criterio muy exacto de la cultura de la inteligencia. Incluso, propiamente hablando, es el índice de su existencia.
Cierta vez en el laboratorio del magnífico fisiólogo I. P. Pavlov realizaron en un perro el experimento siguiente: le formaron el reflejo positivo de salivación ante la imagen de un círculo y el negativo ante la imagen de la elipse. El perro diferenciaba magistralmente estas figuras. Luego, comenzaron a voltear el circulo en el campo visual del perro de forma tal que se fue transformando gradualmente en una elipse. El perro comenzó a intranquilizarse y finalmente “cayó” en un estado histérico; dos reflejos condicionados completamente contradictorios actuaron a una vez, chocaron. Para el perro esto era insoportable: el momento de la transformación de “A” en “no-A”. En la relación hacia el momento de la identidad de los contrarios, precisamente, se establece claramente la diferencia de principio del pensamiento humano con la actividad refleja del animal.
Para una inteligencia verdaderamente culta, en el sentido lógico, el surgimiento de la contradicción es la señal de aparición del problema, la señal para “encender” el pensamiento, el comienzo del análisis independiente de la “cosa”, de los fenómenos.
Desde el inicio hay que educar a la inteligencia de tal forma que la contradicción le sirva no de motivo para la histeria, sino de impulso para el trabajo independiente, para el análisis independiente de la propia cosa (y no solo de aquello que dijeron otros sobre esta cosa). Este es el requerimiento elemental de la dialéctica. Y la dialéctica es sinónimo de pensamiento concreto. Y ella es necesario educarla desde la niñez. No podría olvidar las palabras que le escuché a un científico matemático. Razonando acerca de las causas de la insuficiente cultura del pensamiento matemático (y no solo matemático) en los egresados de la escuela media en los últimos años, él las caracterizó así: en los programas hay demasiado de lo establecido definitivamente, demasiadas verdades absolutas; los educandos acostumbrados a “tragar” las ortigas fritas de la ciencia absoluta no encuentran las vías hacia la propia cosa.
Me recuerdo –explicaba un sabio– de mis años escolares. La literatura nos la enseñaba un seguidor de Belinsky. Y nos acostumbramos a ver a Pushkin con sus ojos; es decir, con los ojos de Belinsky. Percibiendo como indudable todo aquello que el profesor decía de Pushkin, nosotros en el propio Pushkin veíamos solo aquello que sobre él nos decía el maestro y nada por encima de esto… Así fue hasta que casualmente cayó en mis manos un artículo de Pisariev. Este me desconcertó. ¿Qué pasa? Todo al revés, y convincente. ¿Cómo hacer? Y solo entonces yo la emprendí con el propio Pushkin, solo entonces yo, verdaderamente y no a lo escolar, comprendí a Belinsky y a Pisariev. Esto se relaciona, por supuesto, no solo con Pushkin. ¿Cuánta gente salió de la escuela a la vida aprendiendo planteamientos “indudables” de los manuales sobre Pushkin y con esto estaban satisfechos? Pero no es un secreto que en muchas personas el deseo de leer a Pushkin fue matado precisamente en las clases de literatura en la escuela media. Y no solo a Pushkin, sino también a Darwin, a Newton, a Faraday, a Lomonosov y a otros muchos.
Pueden decir que la escuela está obligada a enseñar al escolar los fundamentos indudables, fuertemente establecidos de la ciencia contemporánea y no sembrar en sus cerebros aún débiles las dudas, las contradicciones, los escepticismos. Cierto, pero en este caso no hay que olvidar que estos “fundamentos fuertemente establecidos” no son otra cosa que el resultado de una búsqueda difícil, no es otra cosa que respuestas obtenidas con trabajo a interrogantes surgidas alguna vez (y hoy día comprendidas), no es otra cosa que contradicciones resueltas. La búsqueda activa de las respuestas a las interrogantes y no el “tragar lo masticado con dientes ajenos” es lo que hay que aprender. Desde el primer paso; de lo contrario, en lo adelante será tarde.
El resultado desnudo, sin las vías que hacia él condujeron, es un cadáver, huesos muertos, el esqueleto de la verdad, incapaz para el movimiento independiente, dijo el gran dialéctico Hegel. Preparando la verdad científica fijada verbalmente, separada de la vía por la cual ella fue adquirida, se transforma en una cáscara verbal, conservando no obstante todos los rasgos externos de la verdad. La verdad muerta se convierte en enemigo de la verdad viva, en desarrollo. En las verdades preparadas se forma el intelecto dogmático, osificado, evaluado a veces en los exámenes finales con 5 y no evaluado por la vía del 2. El intelecto dogmático no gusta de las contradicciones, porque no le agradan las interrogantes sin resolver, ni gusta del trabajo intelectual independiente, sino de los frutos del trabajo intelectual ajeno, es un consumidor espiritual parásito y no un trabajador creador. De estos (¡ay!) nuestra escuela gradúa todavía no pocos.
Estas “casualidades” se educan precisamente desde la infancia, desde la primera clase, y precisamente por aquellos “pedagogos” que gustan achacar la culpa a la incapacidad del niño por “naturaleza”.
Enseñar el pensamiento significa enseñar la dialéctica, la habilidad de ver la contradicción y luego encontrar su verdadera solución mediante la observación concreta de la realidad, y no mediante manipulaciones verbales formales que encubren la contradicción.
En esto está todo el secreto. En esto está la diferencia del pensamiento humano con la psiquis del mamífero, y también con la acción de la máquina computadora. Esta última también llega al estado de “autoexitación”, de la histeria muy exactamente “modelada” de los perros en los experimentos de Pavlov, cuando en su “entrada” caen de una vez órdenes mutuamente excluyentes: una contradicción. Para el hombre la aparición de la contradicción es la señal para encender el pensamiento. Así hay que educar desde la niñez, desde los primeros pasos en la ciencia. En caso contrario, todas las conversaciones acerca de tal transformación son solo deseos, frases.
El núcleo de la dialéctica es precisamente la contradicción; ésta es el “motor”, el resorte móvil, del pensamiento en desarrollo.
Aquí no hay nada especialmente nuevo; cualquier pedagogo suficientemente experimentado siempre tiene en cuenta esto en la práctica. Y precisamente, él, siempre, con tacto, lleva al pequeño a la “situación problemática”, al problema que exige, de una parte, la utilización activa y de todo lo asimilado con anterioridad, y por otra, no se “rinde” hasta el final, exige todavía un “pequeño incremento” de la consideración propia, de fantasía creadora elemental, de acción independiente. Si el pequeño encuentra –luego de una serie de problemas y errores– la salida de tal situación sin la ayuda directa, sin adiestramiento, él da un paso por la vía del desarrollo intelectual. Y este paso es más valioso que la “asimilación” de miles de verdades preparadas.
Solo así, y precisamente así, se educa la habilidad de salir de los límites de las condiciones dadas de la tarea. La dialéctica está dondequiera que ocurra esta salida del círculo de condiciones dadas. Tal dialéctica se realiza, incluso, en el caso de solución de una sencilla tarea geométrica que exige la transformación de las condiciones dadas en el dibujo de partida, aunque esta transformación sea sólo y sencillamente en el trazado de una línea que una otros dos datos dados, hasta entonces separados, sin unir.
La realización en la acción y en la contemplación del paso de lo dado a lo buscado, de lo conocido a lo desconocido, siempre es la transformación de los contrarios de uno en otro. El paso puede ser realizado solo a través de un eslabón mediador, a través de un miembro intermedio del razonamiento, como lo llaman en lógica. El encuentro de este miembro intermedio siempre es la dificultad fundamental de la tarea.
Aquí precisamente se descubre la existencia o carencia de agudeza, de ingeniosidad, (cualidades de la inteligencia). Este tercero buscado siempre posee propiedades dialécticas claramente manifiestas y precisas; éste, al mismo tiempo, contiene las características de “A” y las características de “no-A” realiza la unidad, la unión de los contrarios. Solucionar la cuestión significa encontrar aquel tercero mediante el cual los miembros de partida de la contradicción se unen, se relacionan, se manifiestan uno a través del otro.
¿Qué significación tiene esto para la educación de la habilidad de pensar? Inmensa.
Si nosotros fijamos exactamente las condiciones de la tarea como contradicción, entonces nuestro pensamiento está encaminado al objetivo de búsqueda del hecho, de la línea del suceso, de la actividad mediante la cual la contradicción de partida únicamente puede ser resuelta.
La búsqueda se convierte entonces en la actividad orientada hacia un objetivo. Nosotros formulamos cualquier tarea como contradicción, la llevamos hasta la expresión más plena de claridad y luego encontramos su solución real, concreta.
La contradicción exactamente formulada crea ideas tensas, tensión, que no decae hasta que no sea encontrado el hecho mediante el cual se resuelve la contradicción. Esto se puede representar para uno mismo en imágenes como una cadena eléctrica rota, en uno de cuyos extremos se acumuló la carga positiva y, en el otro, una carga negativa. Esta tensión se puede descargar solo mediante el cierre de los extremos de la cadena rota por la contradicción de un razonamiento, de un nuevo hecho.
El autor de “El Capital” pudo resolver el problema, ante todo porque supo plantearlo correctamente y con agudeza, es decir, formularlo en forma de una contradicción exactamente manifiesta. El análisis mostró que el capital (es decir, el valor), surge en el plano de la circulación monetaria-mercantil. Pero la ley objetiva del intercambio de mercancías es el cambio de equivalentes, de valores iguales. ¿Cómo es posible entonces el capital? (…) Nuestro poseedor de dinero, que, por el momento, a la larga no es más que un capitalista, tiene necesariamente que comprar las mercancías por su valor y, sin embargo, sacar al final de este proceso más valor del que invirtió. Su metamorfosis en mariposa debe operarse en la órbita de la circulación y fuera de ella a un mismo tiempo. Tales son las condiciones del “problema”,(1) escribe Carlos Marx en “El Capital”.
Significa, concluye Marx, que el poseedor del dinero logra transformarse en capitalista solo “…si resulta tan afortunado que, dentro de la órbita de la circulación, en el mercado descubra una mercancía cuyo valor de uso posea la peregrina cualidad de ser fuerte de valor…” es sabido que el planteamiento correcto de la pregunta significa responder a ella a la mitad. Y he aquí la respuesta: “…el poseedor de dinero encuentra en el mercado esta mercancía específica: la capacidad de trabajo o la fuerza de trabajo”.(2) Respuesta exacta y la única posible.
Otra mercancía tal no hay en el mercado. La contradicción está resuelta. La cultura superior del pensamiento consiste en “introducir la tensión de la contradicción” y no tratar de rodearla, de ocuparla. Por el contrario, siempre es necesario ir al encuentro de la contradicción, tratar siempre de esclarecerla para luego encontrarle solución.
La cultura superior del pensamiento siempre se manifiesta en la habilidad de polemizar consigo mismo ¿En qué se diferencia el hombre que piensa dialécticamente del que no piensa dialécticamente? En la habilidad de pensar todos los “pro” y todos los contra” a solas consigo mismo, sin la existencia de un “oponente”. Por eso este hombre siempre resulta perfectamente armado en las discusiones. Él, de antemano prevé todos los “contra”, tiene en cuenta su peso, prepara los contraargumentos. En cambio, la persona que, preparándose para la discusión, aplicada y atentamente colecciona solo “pro”, solo confirmaciones de su tesis, siempre resulta golpeada.
Lo golpean más certeramente mientras más aplicadamente él haya cerrado los ojos a aquellas partes de la cosa que pueden ser fundamentos para el punto de vista contrario. En otras palabras, mientras más “indudable”, sea la verdad que él se aprendió, que “asimiló”. Aquí se expresa toda la perfidia de las verdades absolutas. Ya que mientras más “absoluta” e “indudable” sea la verdad, más cerca está del momento fatídico de transformaciones en el propio contrario, es más fácil al oponente volverla contra su defensor, mayor cantidad de hechos y fundamentaciones son posibles aducir contra ella.
¿Dos por dos son cuatro? Este planteamiento sería infalible solo en el caso, de que el universo contara únicamente de cuerpos absolutamente sólidos. Pero ¿existen en realidad tales cuerpos en general, aunque sea en forma de excepción? O ¿puede ser que éstos existan solo en nuestra cabeza, en la fantasía idealizada? La pregunta no es de las fáciles. Los átomos y los electrones, en todo caso, no son tales.
Aquellos matemáticos que están convencidos de la indudable universalidad de sus afirmaciones (verdades matemáticas), precisamente, inclinados a la representación de acuerdo con la cual estas afirmaciones no reflejan y no pueden reflejar nada en el mundo real material, son cercanos a la idea de que toda la matemática, de inicio a fin, es solo una construcción subjetiva artificial, fruto de la libre creación de nuestro espíritu y nada más. Y, entonces, se convierte en enigmático el hecho de que estas afirmaciones, en general, son aplicables a los hechos empíricos y “trabajan” maravillosamente en el curso de su análisis, en el curso de la investigación de la realidad.
Aquel que creyó ciegamente en cualquier absoluto como algo indudable, tarde o temprano acabará en la “tradición falsificada” de su parte (recordamos al perro enseñado a segregar saliva ante la forma del círculo). Así, ¿acaso es posible inculcarle al pequeño la fe ciega hacia lo unilateral, hacia las “verdades” cosificadas? ¿No significaría esto prepararlo para la derrota intelectual, espiritual?
El hombre educado en la opinión de que “dos por dos son cuatro” indudablemente, y que pensar siquiera en otra cosa es inadmisible, nunca se convertirá, no ya en un gran matemático, sino incluso, sencillamente, en un matemático. La ciencia para tal hombre no educado en el pensamiento dialéctico, será solo un objeto de ciega adoración, y la vida, una contradicción continua, incomprensible, insoportable, ya que en ella no hay nada de absoluto, de invariable. El nexo de la ciencia con la vida a esta persona siempre le parecerá algo perfectamente “no científico”, incluso irracional, y la ciencia, un sueño que acecha la vida y no se parece a ella.
A ninguna otra cosa puede conducir el “machaque de absolutos” en el cerebro del pequeño. Mientras más fuertemente, más ciegamente, él se convenza de su infalibilidad en la niñez, más cruelmente lo castigará la vida con la desilusión en la ciencia, con la incredulidad, con el escepticismo. Él no evita, no escapa de la contradicción, del conflicto de la idea general, de la verdad abstracta con la diversidad de factores vivos no manifestados en ella; tarde o temprano él se verá obligado a resolver esta contradicción. Y si no lo enseñaron a ello, y si lo convencieron de que las verdades en él “machacadas” son tan absolutas e indudables que nunca encontrarán un hecho que las contradiga, entonces él verá que usted lo enseñó. Si usted quiere hacer al hombre un escéptico y un incrédulo acabado, pues no hay modo más certero de hacer esto que “machacarle” al escolar la fe ciega y la adoración de las verdades absolutas de la ciencia, incluso las mejores, las verdades más fiables. A esos mismos usted engañaría si ellos las asimilaran no irreflexiva y ciegamente, sino con inteligencia.
Y a la inversa. Si usted quiere educar al hombre no solo convencido del poderío del saber, sino que sepa emplear los conocimientos para la solución de las contradicciones de la vida, entonces, mezcle a lo indudable una dosis de duda, de escepticismo, como decían los antiguos griegos. Actuar tal como desde hace mucho actúa la medicina, cuando inocula al recién nacido una vacuna debilitada de las enfermedades mas terribles (para un adulto).
Enseñar a comprobar en la confrontación cada verdad general con los hechos que la contradicen ayuda al escolar a resolver el conflicto entre la verdad y el hecho singular.
Entonces, nuestro educando, tras los umbrales de la escuela, envenenará con su ponzoña el “territorio-microbio” del desengaño y el escepticismo, sabrá cómo analizar los hechos científicamente, él no marchará por la vía de la “adaptación” a los hechos, por la vía de la traición a las verdades científicas en nombre de los hechos (en realidad, en nombre de factores casuales, en nombre del principio pancista “así es la vida”). Solo así se puede desarrollar en el hombre la habilidad de pensar, solo así se puede educar a un hombre a que piense con ideas propias, convencido.
Cierto que con la palabreja “concreto” operamos muy frecuentemente (por favor, demasiado frecuentemente), y el asunto es que cambiamos este valioso concepto por menudencias con las cuales no guarda relación alguna. ¿No confundimos nosotros frecuentemente lo concreto con la evidencia? Y, sin embargo ¿es o no es una y la misma cosa? En la filosofía científica se entiende por concreto, en general, no lo evidente. Marx, Engels y Lenin se deslindaron categóricamente de la identificación de estos dos conceptos.
Concreto se denomina sólo el conjunto regularmente concatenado de hechos reales, su sistema; allí donde no hay esto, donde hay sólo un cúmulo, sólo un amontonamiento de hechos y ejemplos –aunque sean de los más evidentes– que confirman una magra verdad abstracta cualquiera, no se puede hablar en modo alguno de determinado conocimiento concreto desde el punto de vista de la filosofía en general. A la inversa: “lo evidente”, en este caso, es sólo una máscara tras la cual se esconde el más pérfido enemigo del pensamiento concreto: el conocimiento abstracto en el sentido más exacto de esta palabra, algo vacío, separado de la vida, de la realidad, de la práctica.
Cierto es que a veces escuchamos esta “justificación”: “la filosofía es los pisos más altos de su sabiduría entiende por concreto determinadas cosas muy complejas, y la didáctica es una ciencia más simple, ella no tiene que ver con las alturas de la dialéctica y a ella le está permitido lo que no le está permitido a la filosofía; no ocurrirá nada horrible si nosotros por concreto comprendemos precisamente lo evidente”.
A primera vista este razonamiento es justo ¿qué hacer si en la pedagogía el término “concreto” no está exactamente diferenciado del término “evidente”?. ¿Es acaso un asunto de terminología?
* * *
“No hay verdad abstracta”, dijo Lenin. Este planteamiento, que no se cansaron de repetir cientos de años las más grandes inteligencias de la humanidad, todavía, lamentablemente, no se ha convertido aún en el principio recto de nuestras didáctica y pedagogía.
Si la cuestión radicara sólo en el término, sólo en el nombre, con todo podríamos estar de acuerdo. Pero esto no es así. Por la confusión de los términos se comienza, y se termina en que lo evidente, a fin de cuentas, resulta no un aliado y un enemigo del pensamiento verdadero, concreto, como debe ser según la idea y la intención de los didactas, sino algo opuesto.
En unión con lo concreto verdadero, lo evidente sirve de un poderoso medio del desarrollo del intelecto, del pensamiento. En unión con lo abstracto, ese mismo evidente resulta un medio para mutilar la inteligencia del niño. Cuando se olvida esto, cuando en lo “evidente” se comienza a ver el bien absoluto, incondicional, la panacea de todos los males y, ante todo, de lo torpe abstracto, de la asimilación formal verbal de los conocimientos, entonces, precisamente se presta un servicio al “conocimiento” dogmático, abstracto. A él le abren, de par en par, hospitalariamente, las puertas de las escuelas, si adivina a aparecerse allí en el traje de máscara de lo evidente, bajo la capa dibujada de esquemas adornada con medios didácticos y además atributos que lo enmascaran tras lo concreto, qué resulta de esto?
Primero contaremos la fábula, compuesta 150 años atrás por un hombre muy inteligente. Esta fábula se llama “Quién piensa abstractamente”. He aquí la fábula. “Llevan a la ejecución a un hombre, un criminal. Para el público corriente es un criminal, nada más. Puede darse el caso de que las damas, ante todos los presentes, señalen, de paso, de que él es garboso, de buena presencia, e incluso un hombre hermoso. «Cómo así, un criminal hermoso? ¿Cómo puede pensarse tan tontamente, cómo se puede llamar hermoso a un criminal? Ustedes mismos probablemente no son mejores. Eso es un rasgo de deterioro moral» –agrega de sí el sacerdote. De otra forma actúa el conocedor de la gente. Él sigue el curso de los sucesos que formaron al delincuente, descubre en la historia de la vida y la educación la influencia de las discordias entre el padre y la madre en la familia, ya que alguna vez este hombre fue castigado demasiado severamente por una falta insignificante, lo que lo endureció y lo indispuso contra el orden legal, que despertó una reacción de su parte que lo puso fuera de las filas de la sociedad; todo esto, a fin de cuentas, llevó a que el delito se hiciera para él un medio de autoconfirmación. El mencionado público que tuvo la oportunidad de escuchar esto, seguramente se indignará: «Si, él quiere justificar al criminal…»”
A esto se llama pensar abstractamente: no ver en el criminal nada por encima del hecho de que él es un criminal y apagar mediante esta simple cualidad, todas las demás cualidades de ser humano en el delincuente.
Más adelante, el autor de la fábula pone este ejemplo: “«Ay vieja, tú vendes huevos podridos», dijo la compradora a la vendedora. «¿Qué?», se encolerizó aquella, «Tú misma estás podrida. ¿Tú te atreves a decirme tal cosa sobre mi mercancía? ¿Quién eres tú? Vaya, toda una sábana has gastado en pañuelos ¡Se sabe, seguramente de dónde sacas todos estos trapos para el sombrero!… ¡Mejor sería si remendamos los huecos de las medias!… » Resumiendo, la vendedora no puede aceptar ni una gota de bueno en la ofensora…Ella piensa abstractamente: lo totaliza todo, comenzando por el sombrero y terminando por las medias, a la luz del delito de que aquella encontró sus huevos pasados…”
Nosotros hemos citado fragmentos de la obra del filósofo dialéctico Hegel. Con lo dicho, él ilustra la información, profundamente veraz, aunque paradójica a primera vista, de que piensa en abstracto el hombre no acostumbrado a pensar, a analizar: “el hombre que posee una cultura intelectual nunca piensa en abstracto, porque esto es demasiado fácil, a causa del vacío interno y la insignificación de esta actividad”. Él nunca se tranquiliza con la “vacía definición verbal”, sino que trata siempre de ver la cosa misma en todos sus nexos y relaciones, en desarrollo, condicionada por todo el mundo de fenómenos que engendraron esa cosa. A tal pensamiento flexible la filosofía lo llama pensamiento concreto. Este pensamiento siempre guía a la propia lógica de las cosas, y no el interés subjetivo, la propensión a la aversión. Él está orientado a la caracterización objetiva del fenómeno, al descubrimiento de lo esencial en él y no a las menudencias arrebatadas casualmente, que saltan a la vista, aunque sean, incluso, especialmente “evidentes”. El pensamiento abstracto se guía por palabras generales, por términos y frases aprendidas “como un loro”, y por eso ve muy poco en los fenómenos de la realidad: solo aquello que evidentemente confirma el dogma estancado en la cabeza, la representación general, y con frecuencia, sencillamente, el interés egoísta, estrecho. El “pensamiento abstracto” en general no es un mérito, como piensan, a veces, relacionando con el término la representación ingenua acerca de la “alta ciencia” como un sistema de “abstracciones” incomprensibles, remontadas a alturas más allá de las nubes.
La ciencia –si es realmente ciencia y no un sistema de términos y frases pseudo-científicos– es siempre una expresión, un reflejo de hechos reales, es la comprensión de la esencia de los hechos, y sólo en los hechos y a través de los hechos tiene sentido, significación, contenido. Tal es el pensamiento del matemático al que, queriendo elogiarlo, lo definen con la palabra “abstracto”.
Es abstracto solo el lenguaje del matemático, pero el matemático ve la realidad desde un ángulo visual especial: matemático; él piensa concretamente, como el físico, el biólogo, el historiador; él analiza no “ganchillos” abstractos, sino la realidad más verdadera sólo que bajo un ángulo visual, un aspecto especial. La habilidad de ver el mundo desde el ángulo visual de la cantidad constituye un rasgo especial del pensamiento matemático. El hombre que no sabe esto no es un matemático, sino solo una calculadora.
Educar a un matemático, es decir, a un hombre que sepa pensar matemáticamente, está lejos de ser lo mismo que educar en el hombre la habilidad de contar, de calcular, de resolver “tareas tipos”. Nuestra escuela (¡ay!) se orienta en ocasiones a lo último, ya que esto es más sencillo. Y, luego, nosotros empezamos a acongojarnos, a lamentarnos, de que gente capaces para el pensamiento matemático son una rareza, comenzamos a “seleccionarlos” artificialmente, admirándonos de su “talento natural” y enseñándoles la aborrecible presunción, la altanería de los “elegidos”, el narcisismo, el aislamiento de los “sin talento”.
Entre tanto, la matemática como ciencia no es ni pizca más compleja que otras ciencias que no parecen tan misteriosamente abstractas. En cierto sentido el pensamiento matemático es, incluso, más simple, más fácil. Esto se ve aunque sea a partir de que los “talentos” matemáticos e incluso los “genios” se desarrollan en una edad tal en la cual en otras ciencias no da la posibilidad incluso sencillamente de salir “al primer plano”. La matemática admite una experiencia menor, más sencilla, en relación con el mundo circundante que, por ejemplo, la economía política, la biología o la física nuclear, pues en estas esferas del conocimiento no se encuentran “genios” de quince años.
Es comparativamente pequeño el porcentaje de personas “capaces” para el pensamiento matemático que recibimos hasta ahora de la escuela, no porque la naturaleza fue avara en el reparto de capacidades matemáticas, sino por otra causa completamente distinta: ante todo, porque desde los primeros días nosotros le metemos en la cabeza “conceptos” matemáticos tales que no ayudan, sino al revés, estorban, para ver el mundo circundante desde el ángulo visual matemático, no habitual para el pequeño. “Capaces”, en resumen, resultan aquellos niños que por una feliz coincidencia de circunstancia se las ingenian de todas formas, expresándolo metafóricamente, por mirar por la ventana obstruida por pizarras de representaciones erróneas.
Las representaciones erróneas acerca de los conceptos matemáticos iniciales se relacionan con las representaciones generales envejecidas sobre los conceptos en general y sobre su relación con la realidad.
Ya en las primeras páginas del manual que introduce al alumno del primer grado en el reino de los conceptos matemáticos, el manual de aritmética, se le inculcan al niño representaciones falsas sobre el número.
¿Cómo se le da al niño el fundamento más general para todos los pasos posteriores en la esfera del pensamiento matemático? En la primera página, de manera muy natural, y de un modo evidente, está dibujada una pelota, junto a ella una niña, una manzana (o una guinda), una varita gruesa (o un punto), y, por fin, el signo de la cifra uno. En la segunda página: dos muñecas, dos niños, dos melones, dos puntos, y la cifra “dos”. Y así, en lo adelante, hasta el diez, hasta este límite señalado por la didáctica para el alumno del primer grado en correspondencia con sus posibilidades (“naturales”) de la edad. Se supone que, asimilando estas diez páginas, el niño asimile la cuenta y junto con ella el concepto de número.
En realidad, el niño asimila la habilidad de contar de esta manera. Pero en lo que respecta al concepto de número, el niño adquiere una representación sobre este importante concepto que después le estorbará fuertemente en el campo del pensamiento matemático.
De hecho, el alumno de primer grado, si pudiera analizar sus representaciones acerca de la pregunta “qué es el número” respondería, después de la asimilación de las páginas señaladas, aproximadamente lo siguiente: el número es el nombre que expresa aquello general que tiene entre sí todas las cosas singulares. La cifra inicial de la serie natural es el nombre de una cosa singular, el dos es el nombre de dos cosas singulares, etc. En tanto, la cosa singular es aquello que yo veo en el espacio como restringida precisa y ostensiblemente, ya sea una pelota o una escavadora andando. No por gusto, para comprobar si el niño asimiló esta sabiduría, le muestran el objeto y le preguntan: “¿Cuánto?”, deseando escuchar una respuesta: “uno”, y luego “dos”, “tres”, etc. Pero es que el hombre competente en matemática, al escuchar tal explicación del número, por derecho la valora de errónea: eso es solo un caso particular de la expresión numérica de la realidad, y el niño debe asimilarla como una representación numérica de la realidad, como una representación acerca del número en general.
Como resultado, ya los próximos pasos en la esfera del pensamiento matemático llevan al niño a un callejón sin salida y lo desconciertan. Pronto resulta que el objeto singular que le muestran no se denomina obligatoriamente con la palabra “uno”, que puede ser dos (dos mitades) y tres, etc. En la cabeza del niño se forman dos representaciones mutuamente excluyentes acerca del número, que él no puede hacer corresponder de ninguna manera; ellas, sencillamente, se encuentran una al lado de la otra, y esto es muy fácil de revelar lanzándolas a la contradicción abierta entre ambas.
Muéstrale al niño un tren de juguetes enganchado, de tres vagones y una locomotora. Pregúntale: “¿Cuántos?” ¿Un tren?, ¿Cuatro partes componentes del tren? ¿Dieciséis ruedas?, ¿Sesenta y cuatros gramos?, ¿“3.50”? (precio del juguete en la tienda), ¿una mitad de un juego? Aquí se descubre toda la perfidia de la abstracta pregunta “¿cuánto?”, a la cual enseñaron al niño a dar una respuesta irreflexivamente abstracta; al alumno de primer grado lo desestimula del deseo de precisar qué precisamente es “¿cuánto?”. Le inculcaron que este deseo natural hay que dejarlo antes de entrar en el templo del pensamiento matemático donde, a diferencia de la vida, el caramelo y la cuchara de aceite de resino son sencillamente “uno”, son lo mismo. Para tal abstracción “adiestran” al niño desde los primeros pasos de la enseñanza, lo enseña a prescindir francamente de cualquier determinación cualitativa de las cosas singulares; le enseñan la idea de que en las clases de matemática hay que olvidar la cualidad “en nombre” de la cantidad pura, en nombre del número.
Y esto está por encima de las fuerzas del niño para su comprensión.
Él puede creer a pies juntillas solamente así, dice, ya que es aceptado en matemáticas, en contradicción con la vida real.
Supongamos que el niño asimiló fuertemente el “concepto” explicado arriba acerca del número y el conteo, asimiló que tres melones es lo mismo que tres pares de botas. Pero, entonces, le informas que tres metros no pueden adicionarse a tres kilogramos, que no es la misma cosa, que antes de adicionar, de ordenar en una misma serie, es necesario convencerse previamente de que operas con cosas homónimas (de una misma cosa), y que es irreflexivo; adicionar y calcular se puede solo con números “no concretos”; con los números concretos no se puede.
¿Por qué en un caso, se puede adicionar dos niños con dos guindas y en otro no? ¿Por qué en un caso esto es la misma cosa –precisamente: cosas singulares– y en otro no es lo mismo, son cosas de nombres diferentes y heterogéneas (aunque son las mismas cosas singulares)? ¿Por qué? El maestro no explica esto. Él sencillamente muestra en “ejemplos evidentes” que en un caso hay que actuar así y en otro de la otra manera. De esta forma al niño se le inculcan dos representaciones abstractas acerca del número y no se le da su concepto concreto, es decir, la comprensión.
Al inicio le explican al escolar que el número (uno, dos, tres, etc.) es un signo verbal o gráfico que expresa aquello general que tienen cualesquiera de las cosas singulares percibidas sensorialmente, independientemente de cuáles sean, ya sea un niño o una manzana, una pesa de hierro o listones de madera. Entonces, cuando él comienza a actuar sobre la base de esta representación abstracta acerca del número (“lo abstracto” en general no significa aquí “no evidente”, al contrario, es bastante evidente), comienza a sumar kilogramos y metros, y le dicen con reproches: “¡Eres un incapaz!. Aquí había que analizar si son homónimas estas cosas”. El escolar aplicado y dócil está preparado para adicionar sólo los homónimos. ¿Pero en el primer ejercicio resulta que, no sólo se puede, sino que es necesario, adicionar y dividir números que expresan cosas heterogéneas, dividir manzanas entre niños, adicionar niños y niñas; dividir kilogramos entre metros y multiplicar metros por minutos: Los números homónimos en un caso, en un sentido, resultan de nombres diferentes en otro ¿Cuál de las reglas recordar? Y las reglas, mientras más avanzadas, son más, y todas divergentes…
Y el niño llevado a un callejón sin salida actúa por el método de “pruebas y errores”. Cuando este improductivo método lo lleva al desconcierto, el niño comienza a enervarse, a llorar y al final cae en el sombrío entumecimiento. Y he aquí que es un rezagado.
Cada uno de nosotros ha observado este cuadro. ¿Acaso es posible contar cuántas lágrimas amargas se han derramado ante las tareas para la casa de la asignatura de Aritmética? En tanto, es conocido cual es el porcentaje de los niños que sufren la enseñanza de la aritmética como una penosa obligación incluso como un martirio cruel, y luego le cogen aversión para toda la vida. En todo caso, este infortunado porcentaje es mucho mayor que el feliz porcentaje de los “capaces talentosos, dotados” que ven en la matemática una “ocupación interesante” un campo para el ejercicio de sus fuerzas creadoras, de la invención, de la búsqueda.
Y la culpable aquí es la didáctica, son culpables las representaciones acerca de la relación de lo abstracto y lo concreto, de lo general y lo particular, de la cualidad y la cantidad, del pensamiento y lo percibido sensorialmente, representaciones que descansan en el fundamento de muchas elaboraciones de la didáctica. El análisis de las primeras páginas del mural de aritmética muestra que las representaciones de los didactas-autores acerca de estas categorías se encuentran en un nivel superado hace tiempo por la ciencia: la representación sobre lo concreto que se confunde con la representación sobre lo sensorial evidente.
Bajo el aspecto de lo concreto al niño se le ofrece lo más abstracto que pueda haber; en él se forma la representación sobre la cantidad, sobre el número como la representación sobre algo que se obtiene como resultado del completo aislamiento de todas y cualesquiera de las características cualitativas de las cosas, como resultado de la identificación de los niños con los pud(3) y las manzanas con las arshín.(4) En lugar de un concepto concreto el niño obtiene, asimila, una representación abstracta, fijada verbalmente, recibe imperceptiblemente la representación de la contradicción como algo “malo”, “insoportable”, como una muestra de la negligencia y la inexactitud del pensamiento, como algo de lo cual conviene librarse rápidamente mediante manipulaciones verbales.
Para que la escuela pueda enseñar a pensar, para que ella realmente haga esto, es necesario reconstruir decididamente toda la didáctica sobre la base de la lógica y la teoría del conocimiento del materialismo contemporáneo. De otra forma el proceso docente, basado en la vieja didáctica, formará inteligencias capaces solo como excepción de la regla.
Por otro lado, en relación con los “dotados”, nosotros, como antes, cifraremos todas nuestras esperanzas en la “bondad de la naturaleza” y esperemos estas raras bondades, en lugar de hacer “inteligencias capaces” en la escuela, de desarrollar las capacidades de todos los educandos.
Pero para la realización de tal reconstrucción es necesario organizar la autoasimilación de los conocimientos científicos de manera tal que ésta, en forma concisa y abreviada, reproduzca el proceso histórico real de nacimiento y desarrollo de estos conocimientos. El niño, en este caso desde el inicio, no adquiere resultados preparados, sino que es, cómo decirlo, un copartícipe del proceso creador. Esto, por su puesto, no significa en ningún caso que el niño está obligado a “inventa”r independientemente todas aquellas fórmulas que cientos de miles de años atrás ya descubrieron hombres de generaciones pasadas, pero el niño debe descubrir el camino de su descubrimiento. Entonces, estas fórmulas se asimilan no como recetas abstractas, sino como principios generales reales, perfectamente concretos, de solución de tareas, también reales y concretas.
“Principios concretos generales”: esto suena algo paradójico para el hombre acostumbrado a considerar que lo general significa lo abstracto y que lo concreto es lo singular, lo sensorialmente evidente. Entre tanto, desde el punto de vista de los conceptos de la dialéctica, esto no es una paradoja. Desde el punto de vista de la dialéctica, el concepto precisamente es lo concreto, lo universal, es decir, lo general que incluye toda la riqueza de lo concreto.
La metódica adaptada por todos para la enseñanza del cálculo (descrita por nosotros arriba y “más limpiamente” expuesta en el manual de aritmética de Pehelko) les da a los niños no el concepto de número, no el principio general para enfocarlo, sino solo dos representaciones abstractas, por demás contradictorias una con respecto a la otra sobre el número, dos casos particulares de expresión de las cosas reales, en tanto que un caso particular se presenta como general para esta metódica, y el otro como más complejo, como concreto.
¿Y no es mejor hacerlo al revés: primero explicar a los niños la verdadera naturaleza general del número, y ya después mostrar dos casos particulares de su aplicación?
Está claro que al niño no le importará el concepto de número, limpio de cualquier rasgo de “envidia”, sin ningún nexo con algún “caso particular”. Por eso es necesario buscar el caso “particular” (evidente, demostrativo) tal, en el cual el número y la necesidad de acción con el número actuarán ante el niño como un aspecto general: buscar un “particular” tal que exprese solo la naturaleza “general” del número. Pero si es así, entonces puede ser que en general sea incorrecto comenzar la enseñaza de la matemática a los niños por el número, es decir, por las operaciones de contar, calcular (es diferente calcular cosas singulares o sus partes componentes, que la acción general con los números que forman la aritmética tradicional), estas actividades están lejos de ser las más sencillas, y la aritmética, en general, no puede constituir el “primer piso” del pensamiento matemático, ella es con seguridad un “segundo piso”, una creación más tardía (histórica y lógicamente) que, digamos, el álgebra.
Otra vez una paradoja: tradicionalmente se considera que el álgebra es más compleja que la aritmética, que ella está al alcance solo de un alumno de sexto grado y que en la historia de la matemática se conformó después que la aritmética. Llegamos, “al parecer” a una conclusión central puesta a nuestra tesis inicial del desarrollo lógico que se observa en la historia del desarrollo matemático.
Pero un análisis más atento muestra que en la historia el álgebra debió haber surgido no después de la aritmética, sino antes (en la historia real del desarrollo matemático de los hombres, y no en la historia de los tratados matemáticos). Las correlaciones cuantitativas más simples que describe el álgebra, en la historia fueron concientizadas antes de que el hombre inventara el número y el cálculo, antes del cálculo él debió inventar las palabras “mayor”, “menor”, “igual”, “desigual”, etc. Precisamente, en estas palabras encontraron su expresión las correlaciones cuantitativas más generales entre las cosas, los fenómenos, los sucesos.
La enseñaza de la matemática (el desarrollo de la capacidad matemática) debe comenzar también desde el verdadero “inicio”, con la orientación correcta del hombre en el plano cuantitativo de la realidad, y no con el número, que representa en sí solo una forma posterior y, por ello, más compleja de expresión de la cantidad.
Significa que se debe comenzar por acciones que destaquen para el hombre este plano cuantitativo de análisis circundante, para luego llegar al número como una forma desarrollada de expresar la cantidad como una abstracción intelectual más tardía y compleja. En tanto, la aceptación de la metódica que sigue formalmente el principio de coincidencia de lo lógico y lo histórico, en esencia, se construye, precisamente, a despecho de éste.
A los conceptos de número y cálculo deben anteponerse los conceptos que pueden ser desarrollados y asimilados antes que el número y el conteo, porque tienen un carácter más general y por eso son más simples, si hablamos de los medios con ayuda de los cuales se fijan estos conceptos más generales y sencillos. Esos no son las cifras, sino los signos que hace muchísimo utiliza el álgebra, los signos de igualdad, desigualdad, los signos de “mayor que” “menor que”. Todos estos signos significan la relación de magnitud, sin importar cuál, expresadas unos en números, espaciales-geométricos o temporales, relaciones de magnitud en general. De por sí, es comprensible que la representación sobre la magnitud apareció en los hombres en la historia del pensamiento antes que la habilidad de medir estas magnitudes por uno u otro método y expresarlas en número.
El inicio del análisis matemático del mundo por los hombres fue el hábito de separar de toda la diversidad de cualidades percibidas sensorialmente de las cosas especialmente solo una: su magnitud y, luego, la habilidad de comparar las cosas solo como magnitud. Más tarde, necesariamente, surgió la interrogante ¿y cuanto precisamente es mayor o menor una magnitud que otra?
Aquí surgió la necesidad del número y el cálculo y los propios números y las cuentas. El número tuvo para el hombre desde el propio inicio un sentido plenamente concreto, práctico-material.
En intento definido de construir el proceso de enseñanza apoyándose en tal comprensión se puede observar, por ejemplo, en el trabajo de D. B. Elkonin y V. V. Davidov, llevado a cabo en uno de los laboratorios del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias Pedagógicas, de la RSFSR. Aquí decidieron comenzar el desarrollo lógico del niño en la esfera de la matemática partiendo de descubrir las relaciones lógicas y abstractas de las magnitudes. El niño escribió estas relaciones en el libro con la ayuda de los signos “mayor que”, “menor que”, “igual a”, “desigual”.
A los niños los enseñan a orientarse en el plano de las cantidades no con razonamientos abstractos, sino con las situaciones más reales y comprensibles que pueda haber: “igualando” varitas, “completando” tornillos con tuercas, cajas con lápices, etc. Para el niño esto es comprensible o interesante. Para la inteligencia del niño esto es un entrenamiento en la separación independiente del aspecto cuantitativo, matemático de las cosas reales del mundo circundante. Y solo sobre esta base se introduce el número como un modo particular, más concreto, de expresión de las magnitudes y su interrelación. Luego de esto, el niño no responde irreflexivamente a las preguntas ¿Cuánto? (cuando le muestran una, dos cosas singulares), con la palabra “uno”, “dos”, etc. Él, previamente, se informa: ¿y cuantos qué? Y esto es una muestra de que el niño piensa, y piensa concretamente, y no opera irreflexivamente con términos abstractos, ajenos a él. Y a él le responden a su pregunta “yo pregunto, cuantas cosas hay aquí”, al responder: “una”, si a él le dicen: “¿cuántos metros mide?”, él responde: “dos”, “aproximadamente dos” o dirá: “es necesario medirlo”. Eso significaría que en el niño se han educado de una vez dos importantes cualidades del intelecto: en primer lugar, la habilidad de relacionarse correctamente con la pregunta: “¿cuánto?” Y la habilidad de hacer preguntas que puntualicen la tarea, a tal punto que sea posible una respuesta exacta y de un significado único; y, en segundo lugar: la habilidad de hacer corresponder correctamente al signo numérico con la realidad en su aspecto matemático.
En la clase experimental del laboratorio la mayoría de los niños se relacionan con las clases de matemática como un juego interesante y atractivo, que exige imaginación entenderlas, ingeniosidad, como un juego que produce satisfacción. Aquí la mayoría y no la minoría de los niños resultan entendedores de la esencia del asunto.
Ya en la escuela primaria los niños conocen las igualdades algebraicas, en ellos se forman hábitos de pensamiento matemático, sobre la base de los cuales la propia técnica se asimila como algo no complejo y que no exige un estudio especial, como un producto colateral del proceso docente, se asimila como una medicina dentro de un bombón –esa misma medicina amarga que en las clases, según la metódica aceptada, el niño traga con dificultad, con aborrecimiento.
Solo es realmente efectiva una enseñanza en que el intelecto del niño vaya no de las particularidades evidentes a lo abstracto general –ya que esta es una vía completamente antinatural e infructuosa–, sino aquella que lo conduce de lo realmente universal (abstracto) a lo particular abarcador de sus particularidades, es decir, a lo concreto. Entonces, enseñan a pensar y no a repetir palabras ajenas, ya sea las palabras “uno”, “dos”, o “cosa”, “verbo”…
Solo entonces le muestran al niño la propia realidad material de los conceptos matemáticos, y no su mal sustituto, fijadas en las palabras “uno”, “dos”, “millón”, “millas”.
En ese caso, desarrollan verdaderamente en el niño el pensamiento matemático y no le “machacan” en su cerebro palabras abstractas, recetas, esquemas estandartizados de “soluciones tipo”, que después él no puede “utilizar” de ninguna manera.
Ante el niño enseñado sobre la base de tales principios didácticos, en general, no se plantea la tarea de cómo emplear lo asimilado (los conocimientos generales adquiridos) en la vida, en la realidad; este conocimiento general es para él, desde el comienzo, no otra cosa que la propia realidad, reflejada en sus rasgos esenciales, en conceptos.
***
Aquel lector pedagogo que esperaba encontrar en este artículo una respuesta preparada, una receta detalladamente elaborada a la pregunta: “¿cómo enseñar a pensar?”, quedará, sin duda, decepcionado; todo esto se dice en términos demasiado generales, incluso si es así ciertamente.
Es perfectamente justo: la filosofía no puede ofrecer al pedagogo receta preparada alguna. Para llevar los mencionados principios hasta tal grado de concreción en que sean directamente aplicados a la práctica pedagógica, es necesario todavía desplegar mucho trabajo. Es necesario emplear muchos esfuerzos de los filósofos-lógicos, de los pedagogos, de los psicólogos, de los especialistas en matemática, física, en lingüística.
Un filósofo solo no puede resolver esta tarea, de la misma forma que no puede resolverla solo un pedagogo.
Todo el que quiera enseñar a pensar, debe aprender y saber pensar, debe aprender y saber pensar él mismo. Y esto significa que debe saber aplicar a su tarea concreta los principios teóricos generales –en particular, los principios filosóficos generales–, y no esperar que alguien haga esto por él y le traiga una receta didáctica ya preparada que lo libere del ulterior trabajo intelectual, de la necesidad de pensar. Incluso, la mayor y más elaborada de las didácticas no libra al pedagogo de esta necesidad. De todas formas, entre los planteamientos generales y las situaciones pedagógicas individuales e irrepetibles se conserva un intervalo. Y superar este intervalo será solo en las fuerzas de un pedagogo pensante.
Ninguna didáctica ayudará al hombre-máquina indiferente, al pedagogo acostumbrado a pensar por patrones, por “estándares” por una recta rigurosamente programada en su cabeza.
No se puede enseñar a otro a hacer aquello que uno mismo no sabe. “La escuela debe enseñar a pensar”, esto significa que el pedagogo debe, ante todo, aprender a pensar.
Pensar al nivel de la cultura espiritual contemporánea. Aprender a pensar de Marx, de Engels y de Lenin es el deber de cada pedagogo que desee enseñar a pensar a sus educandos.
La habilidad de pensar creadoramente es también imposible sin una desarrollada capacidad para la ingeniosidad y la fantasía. También ellas se educan en los hombres con un gran arte. Es necesario recordar esto cuando se habla acerca de los niños. Esta es una cuestión relacionada con todo lo que se habló arriba, pero es una cuestión especial y grande.
Notas:
(1) C. Marx. El Capital, Tomo I, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1980, pp. 128-129.
(2) Idem, p. 129.
(3) Antigua medida rusa de peso, equivalente a 16,3 kg.
(4) Antigua medida rusa de longitud, equivalente a 0,71 m.
Por E. V. Iliénkov
Ensayo publicado en la revista “Educación popular”, 1964, No. 6 (suplemento)
Extraído de marxismocritico.com/