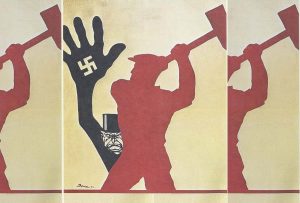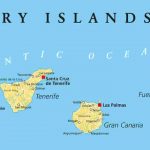La agonía de la universidad franquista
Por Miquel Amorós
Desgraciado el gobernante que cifre sus esperanzas de dominio en la debilidad y corrupción de su pueblo.
Washington Irving, La leyenda de Don Rodrigo
En los años posteriores a la derrota republicana de 1939, la Universidad fue una institución absolutamente subordinada al régimen nacido tras la victoria militar-clerical-fascista. Su tarea fundamental consistía en la preparación del personal indicado para asegurar la marcha de su estructura administrativa y política, misión para la cual no necesitaba ninguna autonomía, puesto que la enseñanza a impartir nada tenía que ver con el espíritu crítico, el respeto a la verdad o la libertad intelectual, y en cambio, mucho con la formación en la disciplina y la obediencia de una minoría auxiliar privilegiada. Se trataba del aprendizaje mecánico de un conocimiento libresco y dogmático, memorizado lo suficiente para obtener mediante sucesivos exámenes un diploma con el que acceder a una plaza de funcionario o ser empleado de alguna forma en el aparato subalterno y fuertemente jerarquizado de la dominación. Para ese trabajo no hacían falta impulso creativo, capacidad de pensar o criterio independiente, más bien todo lo contrario. Con razón Chicho Sánchez Ferlosio decía en una de sus coplas “retrógradas”, “que mi siglo parece, que no ha empezado.” La curiosidad y la discrepancia eran aplastadas ab ovo. La ignorancia, la sumisión, el conformismo y hasta la frivolidad servían de barrera al cuestionamiento incitado por la ineptitud de los profesores, la degradación de los contenidos y el autoritarismo injustificable del sistema. El profesor Agustín García Calvo se resistía a calificar tal institución de universidad, “nombre que no servía para indicar lo que esa cosa era”, puesto que no era “universidad ni escuela en el sentido de lugar donde acude el mortal a preguntar lo que no sabe, a fin de que le enseñen cómo averiguarlo, sino más bien recinto donde demostrar que sabe lo que no sabe, a fin de no poder averiguarlo nunca y así ganarse con ello la vida honorablemente…” En resumen, en su verdadera acepción la Universidad no existía. La llamaban así, pero no lo era.
Un régimen con tales características se mantenía únicamente por el miedo, y era cuestión de tiempo que sus súbditos forzosos más atrevidos lo perdieran. Incapaz este de responder a las manifestaciones de protesta más que con una dura represión, la crisis de autoridad estaría servida cuando surgiera una fuerza social capaz de plantarle cara y sostener el envite. Primero, dicha fuerza fueron los mineros asturianos y, luego, los estudiantes. Un incidente nimio, la prohibición de una conferencia sobre la paz cristiana en febrero de 1965, desató una oleada de protestas y detenciones que fueron encadenándose. La violencia policial no hizo más que precipitar el contenido generacional, anti-académico y político de la contestación. El “pronunciamiento” estudiantil subsiguiente puso en apuros al régimen, pues lo dejó deslegitimado. La propia rigidez de la dictadura impedía una reconducción diplomática del alboroto, puesto que el menor atisbo liberal en las autoridades estaba terminantemente prohibido y sancionado. En esa coyuntura, los contestatarios casi involuntariamente se sentían impelidos a la radicalización. Quedaba meridianamente claro que el sistema de enseñanza no era más que la enseñanza del sistema. De resultas, muchos alumnos dejaron de tomarse en serio los estudios. La cuestión docente se convertía así en cuestión política y la lucha universitaria se volvía lucha contra la dictadura. La Universidad emprendía un funcionamiento paralelo más legítimo y el movimiento estudiantil tomaba carrerilla para asestar el primer gran golpe a la paz del silencio por decreto.
Para el común de los estudiantes el pasado importaba poco, pues solo se conocían de él las versiones oficiales. Como aquellos no habían vivido la guerra civil, no se sentían condicionados por ella. De algún modo habían roto con los intereses de clase de sus progenitores; el tiempo de estudios les había dado una libertad que gestionada sin condicionantes conducía al desclasamiento. De entrada, no querían formar parte de algo que les repelía enormemente. No deseaban ser piezas intercambiables en un mecanismo de dominio preconcebido. Además, con mayor o menor conciencia, rechazaban los hábitos predecibles y las obligaciones convencionales de una vida adulta desencantada y aburrida. Se rebelaban pues contra su futuro. El desarrollo del capitalismo patrio modificaba, lenta pero inexorablemente, las coordenadas entre las que transcurría su existencia, y las exigencias vitales que tal transformación provocaba chocaban tanto con los nuevos valores burgueses –competitividad, dinero, éxito-, como con los viejos valores nacional-católicos del régimen, en primer lugar los relativos a la autoridad, la religión, la familia, el aspecto, el sexo y el cannabis. El crecimiento económico había conducido a una incipiente sociedad de consumo y a un ensanche de la clase media -algo bastante evidente en las grandes ciudades- similar al de otros países. Por eso, la atmósfera de malestar y hastío que se respiraba sobre todo entre los jóvenes de cualquier parte eran prácticamente la misma. Los sinsentidos y contradicciones del franquismo simplemente la espesaban, haciéndola más irrespirable y opresiva.
En un contexto de decadencia sistémica y rebelión juvenil, difícilmente la Universidad podía emplearse en la preparación de las élites auxiliares del régimen. El cambio estrictamente tecnocrático-autoritario que ofrecía era una batalla perdida. Como la rebeldía asimismo se erguía contra los efectos de lo que Marx llamaba “el fetichismo de la mercancía”, dicha preparación ni siquiera hubiera funcionado en un régimen reformado. Ni la dictadura podía evolucionar, ni la economía retroceder a estadios anteriores a los Planes de Desarrollo. Sin embargo, se intentó superar las contradicciones más flagrantes suprimiendo al inútil y desprestigiado Sindicato Español Universitario -SEU- para promover en su lugar unas fantasmagóricas “asociaciones profesionales”, lo que no hizo más que enfurecer a las banderías ultras y frustrar definitivamente las escasas esperanzas puestas en la moderación y el diálogo. A partir de entonces, el desorden de la vida académica vino a ser algo así como la condición sine qua non del movimiento estudiantil, es decir, lo normal. Las constantes asambleas que se celebraban a diario en las facultades, todas ilegales, indicaban la transformación de la Universidad en foro permanentemente abierto de información y debate. Por primera vez en décadas, la Universidad tal como debiera ser se daba el lujo de existir.
La oposición antifranquista levantó cabeza en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich durante el verano de 1962 y, a partir de esa fecha, la fracción más organizada, el Partido Comunista de España, pugnó por una alianza de todas las personalidades y fuerzas opositoras, desde los monárquicos hasta los socialistas, en pro de una evolución prudente de la dictadura hacia el sistema de partidos. Al poco, dio un paso más en esa dirección con la propuesta de “reconciliación nacional” con el sector franquista descontento y la Iglesia. En el ámbito docente, la política conciliadora comunista se traducía en un apoyo decidido a la creación del Sindicato Democrático Español Universitario, reivindicación efectivamente expresada en las reuniones estudiantiles como alternativa al difunto SEU. La estrategia universitaria del PCE consistía en adueñarse del Sindicato Democrático para mediar y forzar una negociación con las autoridades académicas, lo que significaría un reconocimiento tácito que obligaría de facto a su institucionalización. A cambio, sus cargos electos se comprometían a garantizar la paz en el campus, limitando las asambleas, desactivando las huelgas y evitando los enfrentamientos. Pero a medida que el Sindicato se hacía realidad, los manejos partidistas por obtener el mayor número posible de delegados y así copar las cámaras de representantes causaron indignación. En poco tiempo, las decisiones tomadas en asambleas chocaron con las maniobras estalinistas. El plan comunista convenía al estudiante en tanto que futuro partícipe y animador de la maquinaria de un sistema consensuadamente liberalizado, pero en cambio le repugnaba en tanto que rebelde contra toda clase de autoridad, contra sus estudios y, por consiguiente, contra su elemental destino, y en aquellos momentos, eso era lo que más contaba.
El reformismo táctico del “partido” por excelencia originó tensiones internas que desembocaron en escisiones, mientras que en el seno del movimiento de estudiantes nacía un sentimiento de rechazo total que, repudiando las ideologías, encontraba su vía de escape en el activismo. En Madrid, a lo largo de 1968, los llamados “ácratas” representaron más genuinamente que nadie el espíritu juvenil de revuelta intransigente y fueron el clavo en el zapato, tanto de las autoridades oficiales, como de los aspirantes a dirigir desde la oposición el cotarro universitario. Grupos similares de saboteadores los hubo en otros distritos, aunque no tan inclinados al choque violento con los “grises”, ni con tanta capacidad de arrastre. Los denominados ácratas no tenían plan, ni programa, ni pretensiones vanguardistas tan de moda en la época; tampoco seguían directrices ideológicas concretas, ni estaban organizados al uso. Su objetivo a largo plazo, si puede llamarse así, era la caída del régimen de Franco; y a corto, la parálisis de la enseñanza superior. No les interesaba la discusión con el enemigo, ni aún menos su reconocimiento. Perseguían el colapso del sistema a través del colapso de la Universidad, cosa que creían perfectamente factible con una alteración suficiente de la vida académica durante un periodo prolongado. Para tal esbozo de estrategia espontaneista, la Universidad vendría a ser el eslabón más débil de la cadena fascista, y la movida de los estudiantes, la primera acometida.
Los ácratas madrileños no fueron los protagonistas exclusivos del 68 español, ni los únicos responsables del naufragio del seudoaperturismo académico que se llevó por delante a ministros, rectores y decanos, e incluso al mismísimo Sindicato Democrático. Someramente, representaron al sector más irrecuperable y desenfadado del pronunciamiento estudiantil, que alcanzó su cenit en 1968, el glorioso año de la guerrilla de campus, de los juicios críticos a profesores, de los boicots a los exámenes, de las ocupaciones de aulas y de los encierros en las facultades. El año de la conferencia abortada de un propagandista francés del capitalismo democrático, de la defenestración del crucifijo, de la proclamación de la “Comuna de Filosofía” y del concierto de Raimon. El año, en definitiva, del caos espiritual de la dictadura de Franco y de su muerte cerebral, que no pudo esconder ni con un estado de excepción que llenó las cárceles, ni con una Ley General de Educación que volcó la universidad hacia la tecnocracia. En fin, los susodichos ácratas no sobrevivieron a la represión, algo que ya habían previsto como precio de la radicalidad, pero su poético desafío ha perdurado en algún recoveco de la memoria y espera la aparición de unos herederos que estén a la altura, aunque en una universidad neoliberal presionada por las finanzas globales y atenazada por el conservadurismo corporativo de raigambre nacional-católica, con el irracionalismo posmoderno en la reserva, sea mucho esperar.
Miquel Amorós
Charla y Mesa redonda sobre “Genealogías críticas de la universidad española. Revueltas y exclusiones”, en el crucero del Hospital Real de Granada, dentro del proyecto “About Academia”, 20 de enero de 2022.
FUENTE: KAOS EN LA RED