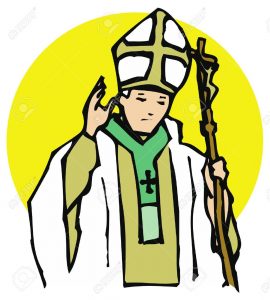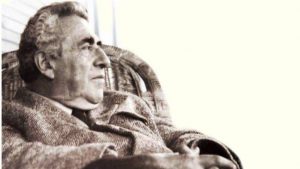![]() Por Antonio Cerella
Por Antonio Cerella

En sus estudios sobre pacientes con afasia, Lev Vygotsky observó que, a pesar de sus diferencias, todos compartían una dificultad común: un déficit de abstracción. Cuando se les pedía que verbalizaran frases como «la nieve es negra» o que nombraran deliberadamente mal el color de una flor, parecían bloqueados por una fuerza invisible. En su mundo, las palabras y las cosas estaban inseparablemente ligadas, lo que hacía imposible cualquier desviación de la realidad. [i]
En este trastorno, Vygotsky reconoció la incapacidad de los pacientes para liberarse de la concreción de las cosas y las necesidades inmediatas mediante el simbolismo y la imaginación, rasgos fundamentales de la evolución humana. Según él, esta falta de libertad respecto a los estímulos internos y externos también está presente en los niños, ya que aún no han desarrollado plenamente la red de significaciones a las que se refiere como «conceptos». El concepto es, de hecho, una forma de generalización en la que se basa el pensamiento para manipular la presunción de las cosas y suspender la inmediatez del instinto. Sirve como la palanca que permite a la imaginación sacar al mundo de su realidad inmediata e inventar su vacío. Por esta razón, sin conceptos —sin la capacidad de abstracción— el pensamiento y el lenguaje se vuelven prisioneros de las rutinas primarias.
Estas breves observaciones introductorias nos ayudan a contextualizar el problema del lenguaje en la era de los Grandes Modelos Lingüísticos (LLM) como ChatGPT. Recientemente, se ha generado un debate considerable, especialmente en el ámbito educativo, sobre si estos sistemas son perjudiciales o beneficiosos para el aprendizaje. Algunos argumentan que estas tecnologías no tienen nada de malo ni de nuevo, considerándolas simplemente un hito más en el incesante avance del progreso tecnológico. Otros creen que es crucial incorporarlas en el aula para preparar mejor a nuestros estudiantes para el mercado laboral. Al fin y al cabo, la tecnología es neutral: depende de cómo se use, ¿no?
Pero en realidad, no. Ahora se sabe que las tecnologías, dependiendo de sus funciones, tienen la capacidad de modular nuestras percepciones e incluso influir en nuestra cognición. Por ejemplo, un estudio sobre el uso de satélites y tecnologías GPS demostró cómo afectan negativamente a nuestra capacidad de representación espacial. [ii] Esto confirma, ex adverso , lo que ya había surgido de un famoso estudio sobre taxistas londinenses, quienes tenían un hipocampo posterior significativamente más grande que la persona promedio debido a su constante ejercicio de memoria espacial en un entorno complejo. [iii] En resumen, la tecnología no puede considerarse «neutral». Como todas las prácticas, altera la plasticidad del cerebro y la relación que establecemos con nosotros mismos, los demás y el mundo. Por lo tanto, es legítimo preguntar: ¿qué sucede con nuestras percepciones y cogniciones cuando el lenguaje nos es literalmente dictado por un sistema de computación estadística? Responder a esta pregunta aparentemente simple dista mucho de ser fácil. De hecho, las opiniones al respecto son numerosas y a menudo contradictorias.
Se ha argumentado —y con razón, en nuestra opinión— que, en un sistema educativo moldeado por principios neoliberales (rendimiento y logros) y herramientas (métricas y medidas), los LLM solo pueden tener un efecto perjudicial en los estudiantes, quienes buscarán el camino más rápido para alcanzar las metas instrumentales impuestas externamente (la calificación más alta con el menor esfuerzo). El uso acrítico de los LLM, en detrimento de la búsqueda del lenguaje —esta fe ciega en la nueva Casandra algorítmica— es una experiencia que, voluntaria o involuntariamente, casi todos los educadores han soportado dolorosamente en los últimos años. [iv] Pero en su negatividad, esta crítica deja abierta la proverbial luz de la esperanza. ¡Ojalá los principios y las condiciones en las que nos vemos obligados a vivir pudieran revertirse! ¿No fue esta, acaso, la ilusión de Walter Benjamin en su análisis de la obra de arte en la era de su reproducción mecánica? Sin embargo, ¿es aún posible sostener, como hizo Benjamin con el arte, que la tecnología —al alterar la función del lenguaje— lo libera para nuevas formas de percepción y expresión?
Es inevitable ser escéptico. De hecho, la función de la expresión artística y lingüística cambia a medida que los avances tecnológicos y capitalistas facilitan su evolución. Y a medida que estas funciones evolucionan, nuestras prácticas también cambian (pensemos, por ejemplo, en la transición del cuarto oscuro a la fotografía digital). Las nuevas prácticas, a su vez, modulan y transforman nuestras percepciones y sistemas de significaciones (un retrato, para Leonardo, dotaba al rostro humano de un valor que un selfi ha disminuido para siempre). Sin embargo, este tipo de crítica, en última instancia, permanece externo al problema que buscamos abordar. De hecho, no confronta la cuestión del lenguaje y su dictado, sino que la da por sentada. Por lo tanto, es útil volver a Vygotsky, quien planteó la cuestión de manera radical.
Aunque originalmente separados a nivel ontogenético, Vygotsky argumenta que el pensamiento y el lenguaje son filogenéticamente interdependientes. En otras palabras, la evolución humana fue posible gracias a su interacción, incluso en ausencia de una conexión inherente y original entre pensamiento y palabra. Estos dos elementos coexisten y se entrelazan en la unidad fundamental del pensamiento verbal: el concepto. El concepto, de hecho, representa un punto de encuentro donde el pensamiento cobra forma a través de las vías del lenguaje. Expresamos nuestros pensamientos porque, como señala Vygotsky, el pensamiento «no se expresa, sino que se completa en la palabra». [v] En el niño, por ejemplo, si bien el significado y el lenguaje están conectados, siguen caminos diferentes. El mundo del bebé está lleno de significado, pero es pobre en palabras. A través de la experiencia, este mundo de significado se domestica mediante una nueva totalidad lingüística: la oración. En cierto sentido, el niño pasa de la totalidad del significado a la totalidad del lenguaje. Y el instrumento del que se vale para navegar por el mar de significados es la plataforma conceptual, que con el tiempo se vuelve cada vez más vasta y poblada. Es en este sentido que otro pensador ruso de autoridad, Pavel Florensky, argumentó que “las palabras son los ojos de la mente, y sin denominaciones de diferentes tipos, no solo no habría ciencia, sino percepción alguna”. [vi] El lenguaje permite al pensamiento reelaborar la totalidad del significado de la realidad, algo que, en el niño, se manifiesta inicialmente como sinestesia, o como una hiperconectividad baudelairiana entre los sentidos. [vii]
Un punto clave en el análisis de Vygotsky es que la relación entre el pensamiento y el habla no es estable ni fija; por el contrario, es evolutiva y gradual. Como una trama que se vuelve más compleja con el tiempo, la interacción entre el pensamiento y el habla se profundiza a través de su interrelación en constante evolución. Los adolescentes, por ejemplo, sustituyen el juego infantil por el pensamiento imaginativo, lo que les permite comprender la complejidad emergente de sus emociones. Sin embargo, esta imaginación no descarta el mundo lúdico del niño; más bien, se basa en sus estructuras y significados. Al seguir los caminos de la significación, el adolescente aprende así a aprovechar el poder original del lenguaje: la abstracción. Esta capacidad de abstracción es, de hecho, una fuerza que libera la imaginación —no de lo concreto, sino de lo inmediato—, permitiéndole proyectarse hacia el futuro, materializar sus pasiones y reavivar sus recuerdos. Como dice Vygotsky: «La formación de conceptos conlleva, ante todo, la liberación de la situación concreta y la posibilidad de reprocesar y modificar creativamente sus elementos». [viii] En definitiva, la relación entre pensamiento y habla se resume en esto: la libertad de imaginarnos en el tiempo. A través de la fantasía, anticipamos el futuro y, en consecuencia, abordamos creativamente su construcción e implementación. [ix]
Pero precisamente porque la relación entre pensamiento y lenguaje no es original, sino histórica, nuestros conceptos —o «significados de las palabras»— están sujetos a las fuerzas de la experiencia. En otras palabras, la relación entre pensamiento y lenguaje —al ser una relación— siempre está sujeta a reestructurarse, desmoronarse o incluso romperse, como vemos en ciertos casos de afasia. Por lo tanto, podemos volver a nuestra pregunta: ¿qué le sucede al adolescente cuando se le dicta el lenguaje, sin ese trabajo interno entre pensamiento y palabra que llamamos concepto? ¿Qué les sucede a nuestros estudiantes cuando los LLM reemplazan la actividad que normalmente llamamos «pensamiento crítico», una actividad que, en esencia, no es otra cosa que la fuerza abstracta y temporalizadora del pensamiento verbal?
Lo que emerge es una especie de afasia latente, por defecto: una incapacidad para pensar más allá de lo dictado o de lo ya dicho. ¿Y cuántos de nosotros, como docentes, seguimos asombrados por la incapacidad creativa de algunos estudiantes para pensar sin pautas, o por esa reticencia, a menudo irracional, hacia la llamada «teoría»? Atrofiar la relación entre pensamiento y palabra mediante el dictado del lenguaje significa alimentar el presentismo de las emociones, profundizando la fractura —ya profundizada por las redes sociales— entre los sentimientos y nuestra capacidad de comprenderlos mediante la abstracción lingüística («hoy me siento así, pero mañana mi mundo podría cambiar»). Animar a nuestros estudiantes a usar LLM significa convertirlos en editores de lo ya dicho y escrito; pues, los LLM, como ChatGPT, se forman principalmente —»educados estadísticamente»— a partir de textos digitales recopilados de la World Wide Web. [x] Dormir la abstracción significa impedir que los estudiantes desarrollen, de forma autónoma, la capacidad de imaginar y construir un futuro, sea cual sea. Mediante el uso, a menudo acrítico, de dicho software, se les impulsa a convertirse en caballeros del Gran Reino del Pasado Estadístico, que se extiende mediante la repetición involuntaria de lo ya dicho y escrito. En definitiva, vivir bajo la sombra de una Babel digital e incorpórea, que se adapta a los objetivos impuestos por el mercado de los deseos, significa entregar inconscientemente nuestra soberanía y nuestra democracia a quienes ahora controlan los tiempos y espacios en los que podemos experimentarlas.
Por todas estas razones, queremos dar la voz de alarma. No se trata de demonizar una tecnología que, después de todo, puede ser muy útil para quienes ya han desarrollado una relación personal y experiencial entre el pensamiento y la palabra. Lo que buscamos defender es la libertad de nuestros niños y estudiantes para construir y experimentar de forma independiente la belleza conceptual del lenguaje , una belleza que, para Max Weber, representaba la única forma de teoría. En otras palabras, queremos permitirles cultivar la capacidad innata de reinventar el tiempo y, con él, el mundo en el que nos proyectamos.
Si todo esto parece demasiado especulativo, una mirada a una obra contemporánea podría ayudarnos a concretar el significado de lo que se ha discutido hasta ahora. En la serie de televisión Adolescence (2025), las fracturas entre pensamiento y palabra, lenguaje y mundo, emoción y razón —fracturas que ya hemos discutido— se retratan con una fuerza impactante. Un niño de 13 años, quizás víctima de ciberacoso, mata a una niña, pero es incapaz de experimentar verdaderamente la gravedad de su acción, abrumado por la inmediatez de la ira alimentada por sus fantasmas virtuales. Pero esta tragedia individual también sirve como metáfora de una crisis social más amplia. Los mundos de adultos y adolescentes, de hecho, se basan en significaciones incomunicables: en el mundo mediático de los jóvenes, se forman sueños y pasiones, solo para ser secuestrados por modelos que imponen deseos y odio; en el mundo de los adultos, el lenguaje encarnado lucha por comprender este poder virtual pero muy concreto que ejercen las redes sociales. A través de la exploración de estos mundos desconectados, literalmente fragmentados por el desmoronamiento de significados, la serie nos confronta con el problema fundamental del sentido: ¿cómo es posible matar a los trece años? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de una violencia tan lacerante e inesperada? Estas preguntas, que atormentan tanto a los padres de la víctima como a los del agresor, permanecen sin respuesta porque, en última instancia, la materialidad del acto surge precisamente de ese abismo creado por la separación entre pensamiento y palabra, imaginación y lenguaje, emoción y razón.
Y si no queremos que nuestras sociedades acaben pareciéndose al padre del protagonista de trece años, absorbidas por el vacío de culpa abierto por la insensatez del acto, angustiadas por una tragedia cuyo sentido ha sido aniquilado por los mismos medios técnicos que utilizamos para comunicarnos, es esencial educar a nuestros alumnos en la libertad de pensar a través de la experiencia tortuosa y carnal del lenguaje.
Notas
[i] Vygotsky, LS (1998) «Imaginación y creatividad en el adolescente», en Rieber, RW (ed.), Obras completas de LS Vygotsky. Volumen 5: Psicología infantil . Nueva York: Springer, págs. 151-166.
[ii] Hejtmánek, L., Oravcová, I., Motýl, J., Horáček, J. y Fajnerová, I. (2018) ‘Deterioro del conocimiento espacial después de la navegación guiada por GPS: estudio de seguimiento ocular en una ciudad virtual’, Revista internacional de estudios humanos-computadores , 116, págs. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.04.006.
[iii] Maguire, EA, Gadian, DG, Johnsrude, IS, Good, CD, Ashburner, J., Frackowiak, RS y Frith, CD (2000) ‘Cambio estructural relacionado con la navegación en los hipocampos de los taxistas’, Actas de la Academia Nacional de Ciencias , 97(8), págs. 4398–4403. https://doi.org/10.1073/pnas.070039597.
[iv] Véase, por ejemplo, HEPI (2025) ‘Student Generative AI Survey 2025’. Disponible en: https://www.hepi.ac.uk/2025/02/26/student-generative-ai-survey-2025/ (Consultado: 11 de abril de 2025).
[v] Vygotsky, LS (1987) «Pensamiento y habla», en Rieber, RW y Carton, AS (eds.). Obras completas de LS Vygotsky. Volumen 1: Problemas de psicología general . Nueva York: Plenum Press, pág. 251.
[vi] Florensky, P. (2007) Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia della scienza . Turín: Bollati Boringhieri, pág. 28.
[vii] Véase, por ejemplo, Maurer, D., Gibson, LC y Spector, F. (2013) ‘Synesthesia in Infants and Very Young Children’, en Simner, J. y Hubbard, E. (eds.) Oxford Handbook of Synesthesia (edición en línea, 16 de diciembre de 2013). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199603329.013.0003. (Consultado el 11 de abril de 2025).
[viii] Vygotsky, ‘Imaginación y creatividad en el adolescente’, p.163.
[ix] Ibíd., pág. 165.
[x] Véase OpenAI (s.f.) «Cómo se desarrollan ChatGPT y nuestros modelos básicos». Disponible en: https://help.openai.com/en/articles/7842364-how-chatgpt-and-our-foundation-models-are-developed (Consultado: 11 de abril de 2025).
El autor
Antonio Cerella
Antonio Cerella es profesor titular de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido) e investigador del Grupo de Investigación sobre Religión y Sociedad Civil del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra (España). Es autor de Genealogies of Political Modernity (2020) y editor de Heidegger & the Global Age (2017) y The Sacred and the Political (2016). Puede contactar con él en: Antonio.Cerella@ntu.ac.uk