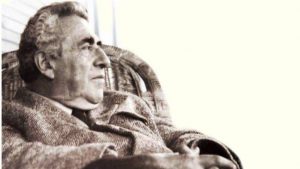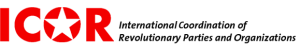Resumen
El siguiente artículo sugiere una resignificación de lo que se entiende por pensamiento crítico en el siglo XXI. Para ello, analiza la objeción esbozada por Jacques Rancière al proyecto del marxismo científico basado en la concientización y en la ignorancia de la clase trabajadora, y señala de paso la necesidad de proponer otra forma de pensamiento crítico que se encuentre lejos del modelo de la lógica de la denuncia y de su insistencia en el tópico de la incapacidad e ignorancia de las masas. Finalmente, reflexiona sobre algunas de las consecuencias políticas de practicar esta forma renovada de pensar críticamente.
Introducción
El objetivo del presente artículo es proponer una resignificación de la noción de pensamiento crítico, inspirada en la teoría de J. Rancière. Para ello, primero se revisará la objeción que elabora Rancière a uno de los principales argumentos del marxismo cientificista, en específico el de Althusser, quien afirma que el camino hacia la emancipación de la ley de la dominación es a través de la concientización y eliminación de la ignorancia. En segundo lugar, se explorará la definición del concepto de crítica a partir de sus orígenes kantianos, dado que es en esta elaboración en la que se apoya Rancière para clarificar el “verdadero” significado de ese término, en contraposición al utilizado por la tradición crítica.4. Esto debido a que, en ocasiones, se supone que hacer crítica es realizar juicios sobre lo bueno o lo malo, o en su caso, explicar el funcionamiento de la estructura de la sociedad.
Rancière estudió filosofía en la École Normale Supérieure, en París, con el filósofo marxista-estructuralista Louis Althusser. En 1969, se incorporó a la Facultad de Filosofía del recién creado Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, que se convertiría más tarde, en 1971, en la Universidad de París VIII. Permaneció allí hasta su jubilación como profesor emérito en el año 2000. Entre otras cosas, también se utilizó como profesor de filosofía en la European Graduate School en Saas-Fee, Suiza.
Uno de los aspectos biográficos de Rancière que resultan sumamente necesarios para comprender el desarrollo de su teoría política y estética es, sin duda, la distancia radical que asume frente a su maestro Althusser:
Rancière relata que hacia 1972 se embarcó en una aventura intelectual que años atrás había iniciado con la separación de su maestro Louis Althusser: desencantado y distanciado del marxismo althusseriano; Estaba convencido de la existencia de una brecha entre el marxismo que había aprendido y enseñado y la realidad del mundo obrero.(Patiño Niño, 2017, pág. 245)
Ante semejante evento, no es extraño que el pensador francés asumiera una búsqueda intelectual propia, en la que rechaza el mito de las supuestas desigualdades entre los intelectuales y los obreros. De hecho, esa observación lo lleva a pensar que la tesis de su maestro se presta para reproducir las jerarquías y desigualdades, por lo que le parece un problema de la mayor urgencia el reorientar esa lógica discursiva a fin de alcanzar una postura igualitaria.
El pensamiento crítico derivado de la teoría crítica tradicional anhela denunciar los malestares sociales con el propósito de llevar a los “sujetos” a la toma de conciencia (Rancière, 2010). Tal manera de comprender al “pensamiento crítico” apuesta en señalar la oposición entre la realidad y la apariencia, dando cuenta de los modos en los que opera la política de la dominación. Así, se subraya una incapacidad para conocer y un deseo de ignorar por parte de los incapaces, es decir, de aquellos seducidos por la sociedad del espectáculo y del consumo. No obstante,Rancière (2010)afirma:
Pero algo, es verdad, ha cambiado. Todavía ayer esos procedimientos se proponían suscitar formas de conciencia y energías encaminadas hacia un proceso de emancipación. Ahora están, ya sean enteramente desconectadas de ese horizonte de emancipación, o bien claramente vueltas contra su sueño. (pág. 36)
Por lo tanto, según Rancière, la tarea del pensamiento crítico ya no consiste sólo en denunciar el funcionamiento de la estructura social, sino también, sobre todo, en intentar recuperar el significado de la crítica entendida como condiciones de posibilidad y en investigar y crear proyectos de emancipación.
Nuestra tesis afirma que esa forma de pensamiento crítico basada en la lógica de la denuncia no permite la creación de las condiciones propicias para que ocurra la emancipación, debido a que, al reproducir y visibilizar el funcionamiento de la estructura social, se inhiben las políticas de la imaginación y, por ende, la concreción de modos de emancipación. Por tal motivo, resulta conveniente a partir de otras conceptualizaciones, que se orientan por la emancipación e igualdad de las inteligencias como punto de partida. Eso, sin duda, permitirá la creación de nuevas formas de pensar críticamente; Por tanto, será indispensable integrarlo a todo espacio educativo dedicado a la socialización del pensamiento crítico.
El presente trabajo, entonces, surgen de las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la objeción a la tradición crítica desde la perspectiva de Rancière? ¿De qué manera podemos repensar el pensamiento crítico lejos de la lógica de la denuncia? ¿Qué implicaciones se derivan de la relación entre la resignificación del pensamiento crítico y el disenso?
Este artículo se organiza en tres partes. En la primera, se lleva a cabo una breve lectura sobre la objeción que Jacques Rancière plantea al modelo del pensamiento crítico derivado del enfoque tradicional de la teoría crítica. En la segunda parte, se somete a una revisión interpretativa del concepto de crítica entendida como condiciones de posibilidad. Por último, se reflexiona en torno a la cuestión de un pensamiento crítico basado en el disenso, así como de una política de la imaginación más allá de la lógica de la denuncia.
La objeción a la crítica de la ilusión: de la concientización a la denuncia e ignorancia
El proyecto filosófico deRancière (1996a)opera bajo la estrategia de los desacuerdos. Eso significa que, para comprender la arquitectura de sus supuestos, es importante localizar los puntos clave de los cuales se deslinda radicalmente. Uno de esos puntos es, sin duda, el pensamiento crítico derivado de la teoría crítica tradicional, del cual el autor realiza un análisis detallado para señalar sus modos de operación y, en lo posterior, cuestionarlo para proponer un replanteamiento, es decir, una crítica de la crítica. Visto así,Rancière (2010)sostiene:
Es por eso que una verdadera “crítica de la crítica” no puede ser más una inversión de su lógica. Ella pasa por un reexamen de sus conceptos y sus procedimientos, de su genealogía y de la manera en que se han entrelazado con la lógica de la emancipación social. (pág. 49)
Al respecto,Rancière (2010)Señala que la eficacia del pensamiento crítico —desde lo que él nombra la tradición crítica— se fundamentaba, entre otras acciones, en lo siguiente: revelar, mostrar, denunciar, desocultar, la oposición entre la apariencia y la realidad. Afirma: “el pensamiento crítico permanece atrapado en el esquema según el cual lo político es la apariencia cuya verdad escondida reside en lo social, y escondida de entrada en los agentes de ese movimiento” (Rancière, 2009, pag. 88). Eso implica dar cuenta de la existencia de los secretos ocultos en la sociedad, que los ciudadanos ignorantes son incapaces de ver, y mucho menos comprender. De ahí que algunas de las estrategias utilizadas por los intelectuales adheridos a la tradición de la crítica social consistieran, entre otras cosas, en visibilizar o dar cuenta de las formas en las que opera la política del poder, recurriendo a la denuncia como el acto que informara sobre tales eventos, lo que provocaría, en consecuencia, formas de conciencia.
En ese sentido,Rancière (2010)señala: “El dispositivo crítico apuntaba así a un efecto doble: una toma de conciencia de la realidad oculta y un sentimiento de culpabilidad en relación con la realidad negada” (p. 32). Frente a esa postura, resulta claro que era indispensable concientizar a los individuos de las injusticias que padecen, llevándolos por el camino del conocimiento de la esfera de desigualdad a la que han sido asignados y que, en consecuencia, los fijan en una posición desfavorecida. A tal fin, la figura deAlthusser (1988)toma un papel relevante en el proyecto de la concientización, pues, desde el marxismo cientificista, plantea que la emancipación solo ocurriría si antes se educaba a las masas ignorantes. Sostiene que la ignorancia de su condición de clase aunada a la nula capacidad reflexiva constituía un obstáculo para su liberación. Frente a ello,Rancière (2009)reflexión:
¿Qué era el marxismo cientificista? Era la idea de que la dominación se fundamenta simplemente en la posición o la desposesión del saber, la idea de que los proletarios eran privados del saber de su situación, del saber de lo que la causaba y que, en consecuencia, el papel de los intelectuales consistía en aportarles esa conciencia que les faltaba. (pág. 81)
En efecto, los presupuestos del paradigma anterior creen firmemente que la instrucción de las masas sobre el modus operandi de las estructuras neoliberales que rigen a la sociedad es la puerta que abre el horizonte emancipatorio. Por tal motivo, esos intelectuales tienen una misión muy importante, dentro de la cual se encuentran el activismo, la alfabetización y la educación con tintes progresistas y liberales.
Rancière (2009)plantea: «El pensamiento crítico cientificista muestra el estado de la sociedad y la mentira de la dominación. Es portador de una verdad que solo compite a los científicos frente a los que son víctimas fatales de su ignorancia» (p. 88). De ahí que la tarea aprendiz de esa forma de pensar críticamente consiste en concientizar mediante la labor de transmisión de conocimiento, y quién mejor para lograr tal objetivo que un maestro explicador o intelectual científico.
En suma, uno de los rasgos que caracterizan al pensamiento crítico bajo el paradigma de la teoría crítica tradicional consiste en hacer tomar conciencia de las injusticias a los ignorantes. Por ello, se apuesta por visibilizar, evidenciar, denunciar los fenómenos que ocurren de manera maquiavélica e incorrecta, esto es, que solo producen injusticias e irregularidades en la sociedad. No obstante,Rancière (2009)va en otra dirección al destacar: “Necesitamos romper con la idea de que el pensamiento crítico es un proceso de revelación de los mecanismos sociales que ofrecen a los movimientos sociales la explicación de la estructura social y del movimiento histórico” (p. 88). En efecto, pensar críticamente tal y como lo propone Rancière no significa explicar el funcionamiento del régimen dominante a través de la dialéctica histórica. De ahí que una ruptura de la crítica tradicional nos obliga a reestructurar y resignificar las certezas dogmáticas que han imperado en relación con esas prácticas.
Ahora bien, llegado a este punto consideramos necesario mostrar las evidencias que encuentra Rancière para refutar la praxis de la concientización y, por fin, proponer otra forma de hacer crítica. Para ello, resulta relevante saber que su trabajo de investigación consiste en la revisión de archivos históricos, en los cuales se encuentra que han existido experiencias de emancipación al margen de la figura de un intelectual explicador. A ese respecto,Rancière (1998), en La noche de los proletarios , plantea:
el conocimiento del famoso secreto de la mercancía, el secreto del capital y de la plusvalía, es algo que nunca les ha faltado a los proletarios; lo que les faltaba —al menos eso es lo que intentaba conquistar en los textos que estudiaba— era algo diferente: el sentimiento de la posibilidad de un destino diferente; el sentimiento de participación en la calidad de ser hablante. (pág.54)
De lo anterior, sin duda, podemos observar la tajante objeción que realiza nuestro autor a la tesis althusseriana de la concientización. Descubre, en cambio, una carencia distinta, esto es, el deseo de alcanzar un rumbo no predestinado por la colocación de sus capacidades a través del uso de la palabra.
Además,Rancière (2011)señala:
Su problema no era pasar de una ignorancia a un saber, sino que consistía en romper un reparto tradicional, que colocaba a los hombres de pensamiento y de gobierno en un lado y, en el otro, a los hombres de trabajo; e incluso, a un lado los hombres de palabra y, al otro, a los hombres de ruido. (pág. 82)
En consecuencia, la problemática de los trabajadores no se vincula con el desconocimiento, ya sea de una situación o de algún saber, en este caso de algunos conceptos marxistas. Por el contrario, siguiendo a nuestro pensador, la desigualdad proviene, entre otros factores, de la repartición a priori de las capacidades y cualidades de los hombres, la cual se localiza a partir de la lectura de Platón. De ahí que, para fundamentar esta tesis,Rancière (2010)recurra a la comunidad platónica en la que “los artesanos deben permanecer en su sitio porque el trabajo no espera… pero también porque la divinidad les ha dado el alma de hierro —el equipamiento sensible e intelectual— que los adapta y los fija a esa ocupación” (p. 46).
Ahora bien, retomando la réplica ranceriana al proyecto de concientización, es importante agregar que otro de los cuestionamientos que realiza nuestro autor es el apuntar que ese modo de encaminarnos hacia la emancipación es un proyecto que promueve la desigualdad, es decir, etiqueta a los intelectuales ya los no intelectuales, construyendo una barrera clasista entre quienes tienen el privilegio de la voz y la palabra y quienes carecen de ello. Al respecto,Rancière (2009)sostiene: «Hay personas que son capaces de ver y de prever, y hay otras que no son capaces de ello. Hay hombres de discurso y hay hombres de ruido» (p. 88).
En ese tenor, el teórico francés, en su obra El maestro ignorante (Rancière, 2003), se propone a redimir a los ignorantes, erradicando las jerarquías intelectuales de cientificismo, para fomentar la igualdad de las inteligencias a través de lo que denomina el método de la igualdad. Pues bien, de acuerdo con esta lógica, cualquiera puede ser capaz de aprender algo que ignora sin la necesidad de un profesor explicador. En este marco, recurre a la figura de un pedagogo llamado Joseph Jacotot, quien, a través del desconocimiento de un idioma, logró interesar a los estudiantes en la lectura de la obra de Trasímaco a partir de un diccionario. A partir de ahí, el maestro llega a la conclusión de que no es necesario establecer una jerarquía entre el profesor que posee el saber y cuya función consiste en transmitirla a sus estudiantes ignorantes, sino que ellos mismos son capaces de anular esa ausencia de saber mediante aprendizajes autónomos.
Ante eso,Cerletti (2003)reflexiona: “No deja de sorprender cómo El maestro ignorante , ya desde las primeras páginas, dirige un ataque demoledor sobre un clásico recurso y señero de toda educación: la explicación” (p. 146). Así, se cuestiona si realmente se necesita un maestro explicador que transmita de manera pasiva conocimiento a los estudiantes, ya que los que van a acceder a los saberes están en una posición de desventaja frente a la capacidad y autoridad del profesor. De igual manera, Bingham yBiesta (2010)suponen que solo si se parte de una inteligencia colectiva se eliminará la dependencia del conocimiento y la verdad que poseen los intelectuales, dado que la lección de Jacotot demostró la capacidad de los “incapaces”, es decir, la capacidad del “ignorante de aprender” por sí mismo.
En ese tenor,Rancière (2010)refiere que la igualdad de las inteligencias “es la puesta en obra de la capacidad de cualquiera, atributo de las cualidades de los hombres sin cualidades” (p. 49). Y bien, con esas ideas se desvanece la distinción entre los que saben y no saben, entre los que tienen apertura a la gran enciclopedia de los saberes y los que están condenados a la idiotez, es decir, se anula el reparto de los saberes dando pauta a una desmitificación del conocimiento y reconfigurando la capacidad de los iguales.
En consecuencia, la igualdad de las inteligencias afirma que cualquiera tiene la capacidad de ser partícipe de impulsar sus capacidades; por tanto, no existen inteligentes y tontos, conocedores y no conocedores, sabios y embrutecidos. No hay tal distinción. Al respecto,Biesta (2010)señala: “La interpretación de la igualdad que Rancière propone remite más bien a la igualdad de las inteligencias ya la capacidad que tiene cualquiera ( no importa qui) de hablar y ocuparse de asuntos comunes” (p. 35).
Hasta aquí hemos intentado explicar cómo Rancière se deslinda de la forma de entender el deber ser del pensamiento crítico desde la tradición crítica. Eso consistió en cuestionar sus formas de operatividad, entre las que se encuentran enseñar a distinguir entre lo real y lo aparente, revelando las formas operacionales de los dispositivos gubernamentales vía la concientización, la denuncia y la transmisión del saber. Sin embargo, como pudimos observar, nuestro autor toma un camino diferente, pronunciando la necesidad de otro pensamiento crítico que no esté atrapado en el esquema apariencia-realidad, es decir, en la concientización de la realidad oculta y en los fetiches de la mercancía. A continuación, trataremos de esbozar la recuperación ranceriana del concepto de crítica por la vía kantiana, con el objetivo de trazar otra forma de entender y ejercer el pensamiento crítico.
De la crítica como denuncia a la crítica como condiciones de posibilidad: otro pensamiento crítico
Una de las hazañas del pensamiento deRancière (2010)consiste en deslindarse de la tradición crítica y de la forma en cómo esta asume el pensamiento crítico bajo el proyecto de la concientización. Vimos como la investigación histórica de Rancière aporta las evidencias suficientes para llevar su investigación en otra ruta distinta a la proclamada por los filósofos identificados bajo el marxismo cientificista. Esas evidencias las desarrolla en obras como Noche de los proletarios y El maestro ignorante. Así, a través de dichos desplazamientos, suponemos que el filósofo francés busca implementar otra forma de pensamiento crítico. Y bien, ¿de qué estrategias conceptuales le sirven a nuestro autor para aventurarse en tan ambiciosa tarea? Es decir, ¿cómo trazar un puente distinto al modo en que ejercemos el pensamiento crítico habitualmente?
De entrada,Rancière (2009)recurre al concepto de crítica del filósofo Immanuel Kant, quien, como se sabe, es autor de una de las obras cumbre de la filosofía moderna Crítica de la Razón Pura . En esa obra, el pensador realiza la compleja tarea de investigar sobre los límites y posibilidades de la razón, y elabora una revisión exhaustiva de las categorías y formas de conocimiento, con el objetivo de verificar su validez. En ese contexto, el concepto de crítica adquiere una connotación epistemológica, es decir, su tarea está orientada a someter a un ejercicio crítico a la razón para examinar la legitimidad de sus límites y posibilidades (Kant, 2013). Bajo esa influencia, entonces,Rancière (2009)Aclaración que hacer crítica no consiste en juzgar si las ideas, creaciones artísticas, o movimientos sociales son buenos o malos, es decir, dicha operación cognitiva no conlleva ningún juicio de valor. Por el contrario, la crítica es una interrogación sobre las posibilidades efectivas para que esas ideas, obras de arte o demandas grupales se vuelvan consistentes. ¿Y qué significa adquirir consistencia? ¿Cómo se tornan posibles y no imposibles?
Frente a interrogantes,Rancière (2009)sostiene: «Podemos pensar aquí en la idea kantiana de la crítica. La Crítica es una investigación de las condiciones de posibilidad» (p. 89). Con ello, resulta evidente que la crítica bajo esa perspectiva se preocupa por pensar los alcances concretos o factibles que hacen posible una modificación de las formas de vida arraigadas en el orden policial y, en definitiva, no funciona bajo la promesa del diagnóstico o la denuncia.
Ante eso,Rancière (2009)Señala que la práctica de investigar las formas posibles de emancipación cobra un sentido fundamental en todo proyecto que aspira a transformar la realidad dada, enfocando sus esfuerzos en dejar de lado los inconvenientes del pensamiento crítico negativo, creando conceptos y horizontes emancipatorios. Eso significa que la crítica, como herramienta política de transformación, ópera proyectivamente, esto es, realizando un ejercicio crítico de la razón encaminado hacia la realización de una humanidad emancipada. Visto así, el filósofo sugiere la necesidad de poner en práctica una reflexividad que no se queda inmóvil ante los límites descriptivos, sino que busque formas de generar energías creativas encaminadas al nacimiento de un horizonte emancipado. En ese sentido, es fundamental erradicar la división entre los que saben y no saben, así como la práctica de la concientización y la denuncia. Por ello, resulta oportuno afirmar que no basta con denunciar, que no basta con visibilizar, que no basta con dar cuenta de cómo ocurren los eventos infames de nuestra sociedad (Medios, 2011).
Ahora, más que nunca, resulta urgente renovar y reinventar la crítica como un proyecto que aspira a elaborar y transmitir nuevas formas de vida: “Primeramente y de un modo principal debería de consistir en la investigación acerca del poder de configurar mundos alternativos propios a esas formas” (Rancière, 2009, pag. 88). Eso induce a pensar que no es suficiente conformarse con dar cuenta de los modos de funcionalidad del “orden policial”, sino que tenemos que iniciar por otra ruta, por otra senda, y recuperar la esperanza en la creación de otros horizontes alternativos.
Con lo anterior, se intenta dar cuenta de la apremiante necesidad de transformar las referencias y prácticas que asociamos con el pensamiento crítico, es decir, aquellas formas que hemos normalizado bajo la apariencia de la crítica, donde se socializa la idea que afirma que los ciudadanos no son críticos por ignorantes y deben sentirse culpables por los beneficios que gozan y no atreverse a denunciar y cuestionar la raíz de su hedonismo. Eso induce a pensar en la relevancia de reconfigurar nuestra noción de pensar críticamente, que, de manera general, está arraigada en la tradición del marxismo cientificista. (Biesta, 2010).
En efecto, trazar territorios alternativos implica girar nuestro pensamiento e imaginación hacia otro eje, de lo cual desarraigamos el concepto de que ya todo está perdido, e incluso dejar de lado que pensar en contra del capital y la ley de la dominación es fortalecerlo. Por ello, ante la propuesta de Rancière, el pensamiento crítico recupera su potencia creativa auxiliándose del disenso como un artefacto capaz de vitalizar y activar políticas emancipatorias capaces de crear otras formas de vivir la cotidianidad, en la cual ya no existe nada que desocultar, sino que, por el contrario, nuestro pensamiento proyecta otro mundo aun habitando este mundo (Galloway, 2012).
Así es posible pensar un mundo en que la ley de la dominación ya no ejerce coerción alguna sobre nuestros cuerpos, en que las imágenes no perturban nuestra paz y salud mental, en que cada forma de habitar constituye una resistencia afirmativa, en que la emancipación ocurre aquí y ahora, y no al final de un proyecto histórico. Por el contrario, la tarea específica de la crítica como condiciones de posibilidad se nutre de las propuestas derivadas de aquellas ideas o pensamiento que buscan soluciones y que no solo exhiben los malestares sociales a través de la denuncia (Bingham y Biesta, 2010).
Llegado a este punto, hemos intentado trazar los argumentos que propone Rancière para expresar su desacuerdo con lo que se ha entendido como pensamiento crítico desde la tradición crítica. Vimos cómo se auxilia de la crítica kantiana para revitalizar al pensamiento crítico como pensamiento sobre las condiciones de posibilidad. A continuación, trataremos de desarrollar algunos aspectos para revitalizar al pensamiento crítico desde las condiciones de posibilidad, esto implica investigar, proponer y, más que nada, imaginar y afirmar que otro horizonte existencial es posible a través del disenso.
Pensamiento crítico y disenso: hacia una nueva topología de lo posible
Rancière (2010)realiza un acercamiento distinto a la tradición crítica tradicional, con la intención de tener una mirada “nueva” de la historia, puesto que afirma que ese paradigma se encuentra reciclado, capitalizando la impotencia y la crítica que devela la impotencia de los imbéciles. De ese modo, asegura que el pensamiento crítico como modelo de descripción y denuncia es incapaz de investigar modos de emancipación, puesto que sus energías se encaminan a señalar una incapacidad de conocer y un deseo de ignorar.
Sin embargo, como mostramos en el apartado anterior, ese modelo de pensamiento, que parte de la creencia de crítica hacer para instruir y concientizar a los “imbéciles”, en ocasiones, solo elabora juicios sobre lo bueno y lo malo explicando cómo funciona el orden social, marginando, en cambio, la crítica como condiciones de posibilidad. Frente a eso, nuestro pensador cambia de trayectoria afirmando que otro pensamiento crítico es posible, reivindicando la investigación como la actividad necesaria para configurar mundos alternativos y también la marcha de una práctica basada en la afirmación de que todo el mundo puede desarrollar la misma capacidad.
En consecuencia, este “nuevo” pensamiento crítico es disensual y ya no tiene como propósito curar a los incapaces, puesto que no hay ningún secreto oculto de la máquina que los mantiene encerrados en su suposición. Por el contrario, afirma la crítica como posibilidad y busca desanudar la “realidad” consensuada del orden policial para investigar otros modos de vida. Porque, en definitiva, no hay ningún mecanismo fatal que transforme la realidad en imagen, ninguna bestia monstruosa que absorba todos los deseos y energías en su estómago, ninguna comunidad perdida a restaurar. “Lo que hay son simplemente escenas de disenso, susceptibles de sobrevenir en cualquier parte, en cualquier momento” (Rancière, 2010, pag. 51). De ahí que estas experiencias puedan ocurrirle a cualquiera, desconectándolo de la cotidianidad existencial, del hábito inerte del tiempo perdido, y, sin duda, potenciar otra forma de pensar críticamente.
En suma, el pensamiento crítico se ejerce y se auxilia del disenso como una potencia reflexiva capaz de imaginar nuevas formas de vida, redibujando el escenario de los preceptos y pensamientos con el objetivo de afirmar lo imposible, lejos de la ley de la dominación. Por ello, el pensamiento crítico es disensual, ya que produce un recorte, una desconexión, otro reparto de lo sensible, reorganizando la distribución de la esfera de lo común: “El disenso pone nuevamente en juego, al mismo tiempo, la evidencia de lo que es percibido, pensable y factible, y la división de aquellos que son capaces de percibir, pensar y modificar las coordenadas del mundo común” (Rancière, 2010, pág. 51).
Así, esta resignificación del pensamiento crítico no diagnostica el mundo ya configurado, puesto que la investigación que elabora consiste en escindirlo, dando la pauta para crear otro trazo social, reconfigurando las coordenadas capaces de potenciar momentos disensuales (políticos) en los cuales cualquier persona pueda emanciparse y emancipar a otros. “En eso consiste un proceso de subjetivación política: en la acción de capacidades no contadas que vienen a escindir la unidad de lo dado y la evidencia de lo visible para diseñar una nueva topografía de lo posible” (Rancière, 2010, pag. 52). En efecto, la eficacia de la lógica disensual del pensamiento crítico, radica en hacer posible la apertura de otras posibilidades existenciales, esbozando un territorio igualitario a través de la afirmación de otros espacios no normalizados por el régimen de lo dado.
En vistas a esgrimir una reflexión final, podemos suponer que el pensamiento crítico bajo la etiqueta del marxismo cientificista funciona mediante una lógica consensual, esto es, aspira al funcionamiento óptimo de la sociedad a través de la concientización de los individuos. En cambio, el pensamiento crítico desde una resignificación de la ópera ranceriana mediante una lógica del desacuerdo o disenso. En ese sentido, esta propuesta no pretende restablecer ningún lazo perdido de la comunidad, ya que eso supondría estar de acuerdo con la estructura actual del orden existente, es decir, con el reparto de lo sensible y la distinción entre los intelectuales y los embrutecidos.
Conclusiones
El objetivo de este artículo fue mostrar la resignificación que elabora Rancière del pensamiento crítico. Ello con el propósito de mostrar que el pensamiento crítico predominante sigue socializando una incapacidad para conocer y un deseo de ignorar; por tanto, opera bajo la lógica de la denuncia, con la intención de propiciar la toma de conciencia a través de un intelectual o científico explicador. En concreto, suscitar conciencia es el mecanismo bajo el cual opera la teoría crítica tradicional, inspirado en el concepto de la falta de conciencia, que, por ende, concibe que es misión del intelectual o del científico transmitir el conocimiento a la clase obrera para que abandone la ofuscación y logre liberarse del orden dominante.
No obstante, como pudimos observar, paraRancière (2010), el pensamiento crítico tiene que romper con la dualidad apariencia-realidad, en la cual esa masa de individuos embrutecidos es incapaz de distinguir las mentiras de la ley de la dominación. Eso nos llevó a plantear que, bajo la tesis de Rancière, es necesaria una reformulación del pensamiento crítico en el siglo XXI que reactiva el concepto de crítica en su sentido kantiano, esto es, como mecanismo para crear otros mundos de existencia, capaces de adentrarnos en otras formas de vida, lejos del orden policial.
Por eso, resulta fundamental recuperar la capacidad para provocar desconexiones y nuevas formas de enfocar el pensamiento y los sentidos a través de la experiencia del disenso. Eso permitirá dislocarnos de nuestras distribuciones sensoriales y cognitivas habituales para crear e investigar otros espacios existenciales. A partir de ahí podemos argumentar que otro pensamiento crítico es posible. En él, los dispositivos de alfabetización como método para transmitir el saber y la visibilización como vía para mostrar los eventos desagradables de la maquinaria capitalista se desvanecen ante la afirmación de una inteligencia horizontal, en la cual no hay quien tiene más conocimiento y quién no.
Ante eso, resulta urgente aventurarnos por una forma distinta de pensar críticamente, en la cual la potencia del pensamiento se encamine a desplegar otros argumentos que no se concentran en apuntar a los ciudadanos bajo la carátula de ignorantes y apolíticos. Dicho en términos generales, esa forma de hacer crítica está habituada a explicar cómo ocurren los acontecimientos en la sociedad del capitalismo tardío y, por tanto, denuncian cómo se perpetúan los actos de desigualdad.
Ciertamente, este otro pensamiento crítico tiene que partir de abolir el binomio entre los que saben y los que no saben, dejando de lado figuras como el intelectual orgánico y el maestro explicador. Pensar críticamente, entonces, implicará una lógica disensual, cuyo más alto propósito no coincide en reparar los desajustes de la sociedad, sino en apostar, precisamente, por otra esfera social. Esto implica, entre otras cosas, socializar este pensamiento crítico con el objetivo de aminorar la inercia de las denuncias amarillistas que solo normalizan la desigualdad del mundo cotidiano, pues pocas veces convocan a cambios radicales a través de la implementación de propuestas “reales”. Finalmente, la eficacia del pensamiento crítico del siglo XXI apuesta por desactivar los escenarios dominantes de la “realidad” para cambiar las dinámicas vitales, porque parte de la igualdad emancipatoria para crear otro régimen existencial, tal y como pensaba.Merlau-Ponty (1981): “lo que definir al hombre no es la capacidad de crear una segunda naturaleza —económica, social, cultural— sino más bien la capacidad de pasar por encima de las estructuras creadas para crear otras” (p. 32).
- 1Normalización bibliográfica: Andressa Picosque (Tikinet) – revisao@tikinet.com.br
- 2Preparación y revisión de textos (español): Camila Pires de Campos Freitas – camilacampos.revisora@gmail.com
- 3Editor responsable: Prof. Dr. Silvio Gallo – https://orcid.org/0000-0003-2221-5160, gallo@unicamp.br
- 4En este punto, resulta oportuno aclarar que, en este texto, entenderemos por “teoría crítica tradicional” a la crítica social que apunta los aspectos negativos de las órdenes sociales existentes. (Corcuff, 2019, pag. 63). Señalamos que Rancière utiliza el término como “tradición de la crítica social” o paradigma crítico, sin mencionar particularmente a la Escuela de Frankfurt.
Referencias
- Althusser, L. (1988). La filosofía como arma de la revolución Buenos Aires: Siglo XXI.
- Biesta, G. (2010). Una nueva lógica de emancipación: la metodología de Jacques Rancière. Teoría de la Educación , 60 (1), 39-59. doi:10.1111/j.1741-5446.2009.00345.x.
» https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2009.00345.x - Bingham, C., y Biesta, G. (2010). Jacques Rancière: educación, verdad, emancipación. Londres: Bloomsbury.
- Cerletti, AA (2003). La política del maestro ignorante: la lección de Rancière. Revista Educación y Pedagogía , 15 (36), 143-151.
- Corcuff, P. (2019). De la posible renovación de la teoría crítica en Francia: entre desventuras académicas y tensiones Bourdieu/Rancière. Revista de Ciencias Sociales , 32 (44), 61-80. Recuperado de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000100061&lng=es&nrm=iso
» http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000100061&lng=es&nrm=iso - Galloway, S. (2012). Reconsiderando la educación emancipadora: una conversación entre Paulo Freire y Jacques Rancière. Teoría Educativa , 62 (2), 163-184. doi:10.1111/j.1741-5446.2012.00441.x
» https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2012.00441.x - Kant, I. (2013). Crítica de la razón pura Buenos Aires: Siglo XXI.
- Means, A. (2011). Jacques Rancière, la educación y el arte de la ciudadanía. Revista de Educación, Pedagogía y Estudios Culturales , 33 (1), 28-47. doi:10.1080/10714413.2011.550187
» https://doi.org/10.1080/10714413.2011.550187 - Merleau-Ponty, M. (1981). La estructura del comportamiento Ciudad de México: FCE.
- Patiño Niño, DM (2017). La noche de los proletarios de Jacques Rancière como posibilidad para pensar en otro tipo de comunidad. Universitas Philosophica , 34 (68), 243-262. doi:10.11144/Javeriana.uph34-68.npjr
» https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph34-68.npjr - Rancière, J. (1996a). El desacuerdo Buenos Aires: Nueva Visión.
- Rancière, J. (1998). La noche de los proletarios Buenos Aires: Nueva Visión.
- Rancière, J. (2003). El maestro ignorante Barcelona: Laertes.
- Rancière, J. (2009). Sobre la importancia de la teoría crítica para los movimientos sociales actuales. Estudios Visuales , (7), 81-90. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6824455
» https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6824455 - Rancière, J. (2010). El espectador emancipado Buenos Aires: Manantial.
- Rancière, J. (2011). El tiempo de la igualdad Barcelona: Herder.
Referencias consultadas
- Patiño Niño, DM (2017). La noche de los proletarios de Jacques Rancière como una posible genealogía. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica , 56 (145), 55-66.
- Rancière, J. (1996b). En los bordes de lo político Buenos Aires: Nueva Visión.
- Rancière, J. (1996c). Momentos políticos Buenos Aires: Manantial.
- Ross, K. (1991). Rancière y la práctica de la igualdad. Texto Social , (29), 57-71. doi:10.2307/466299
» https://doi.org/10.2307/466299

Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access ) bajo la licencia Creative Commons Attribution , que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, sin restricciones siempre que el trabajo original sea debidamente citado.
https://www.scielo.br/j/pp/a/CdzqnM9T4xMfQR7SFXLQ5QL/?lang=es