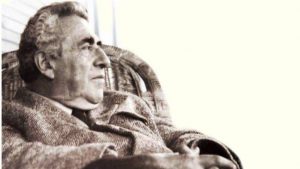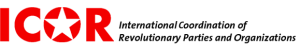Está surgiendo un nuevo tipo de dependencia, en la que las infraestructuras digitales replican la antigua lógica colonial.

Un estudiante de medicina asistiendo al Daily Mirror Forum en Nueva York | National Archives Catalog | Dominio público
El régimen de internet extiende su extractivismo de datos por los territorios del sur global. Como un nuevo colonialismo, refuerza la dependencia de los países en las infraestructuras tecnológicas occidentales. Ante esta situación, aparecen nuevas ideas sobre cómo podemos autogobernarnos en el ámbito digital.
En un artículo previo para el CCCBLab, sostenía que internet es más que un medio de comunicación; es un sistema global de gobernanza y control, con sus propios imperativos y su propia estructuración lógica. No es simplemente un campo social delimitado, sino un régimen expansionista, una fuerza que da forma al mundo contemporáneo a través de la extracción y de la consolidación. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas en la manera de comprender nuestras interacciones cotidianas con las infraestructuras digitales, porque sitúa en un primer plano las necesidades específicas de internet en esta fase del capitalismo global: acumulación implacable, vigilancia y expansión.
La esencia del régimen de internet es la extracción digital, un proceso de apropiación incesante en el que los datos y las materias primas se cosechan, refinan y convierten en poder económico y político. Como sucedía con formas previas de colonialismo extractivista, sus repercusiones son de gran alcance: dependencia económica, aumento de las desigualdades, hegemonía cultural, devastación medioambiental y erosión de la autonomía política. Este modelo se ha integrado hasta tal punto en nuestra vida cotidiana que la oposición a menudo parece fútil y la resistencia, dispersa.
Cuando observamos el paisaje global, las opciones que se nos presentan parecen tajantes. Por un lado, Estados Unidos y su tecnofeudalismo corporativo, donde el poder se concentra en manos de unas pocas empresas monopolísticas que imponen su dominio a través de regímenes de propiedad intelectual. Por otro, el modelo de autoritarismo digital industrializado de China, un sistema que extiende su influencia mediante proyectos como la Ruta de la Seda Digital. Mientras tanto, la Unión Europea oscila entre los intentos de regulación y la sumisión a los servicios en la nube estadounidenses, incapaz de trazar un curso independiente.
Y aun así, surgen fracturas. A medida que este colonialismo digital se intensifica, lo mismo sucede con el afán para resistirlo. Como el Movimiento de Países No Alineados durante la Guerra Fría, una constelación de actores estatales y no estatales –grupos de la sociedad civil, iniciativas de tecnología descentralizadas, movimientos de bienes comunes digitales– trata de forjar alternativas. Estos movimientos buscan crear espacios de autonomía y desarrollar estructuras de autogobernanza para contrarrestar el dominio de estos imperios digitales.
Consideremos estos dos procesos de manera conjunta. En la siguiente sección se analiza el funcionamiento del colonialismo digital en poblaciones que tradicionalmente se han considerado en la periferia del sistema mundial moderno. A continuación exploraremos algunas de las alternativas que están surgiendo en todo este sistema.
Desplazamiento bajo el colonialismo digital
En los ásperos paisajes del Ártico canadiense, un conocimiento detallado del terreno es un requisito para la supervivencia. Aquí, la llegada de las infraestructuras digitales no se ha limitado a introducir nuevas formas de comunicación: ha reconfigurado las condiciones mismas en las que se produce, comparte y legitima el conocimiento. En un artículo fascinante publicado en la revista académica Environment and Planning A: Economy and Space, el geógrafo Jason C. Young describe cómo Inuit Qaujimaningit (IQ), un sistema de conocimiento arraigado en la experiencia vivida, en la transmisión oral y en la validación comunal se está viendo desplazado por la lógica de las plataformas digitales. El cambio es más evidente en la desvinculación de los jóvenes de la tierra, una ruptura que no ha sido propiciada a través de la fuerza, sino del influjo seductor de las pantallas.
Tal vez el ejemplo más alarmante que describe Young sea la pérdida del conocimiento experiencial a favor de las representaciones digitales. Capacidades tradicionales como orientarse por la tundra, leer el comportamiento animal o interpretar las sutilezas de las formaciones de hielo –que antaño se transmitían por medio de una interacción táctil multisensorial– se sustituyen ahora por los mapas SIG (Sistema de Información Geográfica), las imágenes vía satélite y los archivos de datos establecidos por el gobierno. Estas herramientas, aparentemente diseñadas para «preservar» el conocimiento indígena, en su lugar exigen su reconfiguración en formatos que se adecúan a las lógicas burocráticas y capitalistas, despojándolo del contexto y de las relaciones sociales que lo dotan de sentido. Lo que antes se adquiría a través de un aprendizaje profundo y corporal con la tierra y los ancianos, ahora consiste en un conjunto de puntos de datos incorpóreo; conocimiento sin conocer, presencia sin lugar. La violencia no reside en la supresión absoluta del conocimiento indígena, sino en su traducción forzosa en un orden epistémico que lo vuelve irreconocible, subyugado a las mismas lógicas coloniales a las que antes se resistía.
La violencia epistémica que Jason C. Young describe en el desplazamiento del conocimiento inuit a causa de las infraestructuras digitales cobra una nueva urgencia geopolítica a la luz de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos acerca de la anexión de Canadá y Groenlandia. Aunque a primera vista estos comentarios puedan parecer extravagantes, delatan una lógica imperial de larga tradición: el Ártico ya no es una periferia remota sino una frontera estratégica, codiciada por sus recursos sin explotar, sus rutas marítimas y sus ventajas geopolíticas. La colonización digital del conocimiento inuit a través de infraestructuras estatales y corporativas no es solo una cuestión de erosión cultural: es una forma de anexión suave, una reescritura preventiva de las relaciones territoriales que hacen que el Ártico deje de ser un espacio vivido indígena para convertirse en un recurso explotable y con datos legibles para los intereses económicos y militares occidentales.
En este sentido, el colonialismo digital no desplaza simplemente a las personas colonizadas siguiendo el modelo drástico de la conquista territorial, la migración forzosa o el desposeimiento directo. En su lugar, opera principalmente a través de un mecanismo más insidioso: vacía las condiciones epistémicas, económicas e infraestructurales que sostienen la soberanía indígena y subalterna, garantizando que el desplazamiento tiene lugar no solo en el espacio físico sino en los propios marcos a través de los cuales la gente se relaciona con la tierra, el trabajo y el conocimiento.
El sociólogo Michael Kwet extiende esta lógicas más allá de las comunidades indígenas al sur global, donde el colonialismo digital transforma poblaciones enteras en sujetos productores de datos, atrapados en una infraestructura que no poseen. Actualmente, en Sudáfrica el colonialismo no llega con soldados, misioneros o monopolios comerciales, sino con servicios en la nube, software patentado y gobernanza algorítmica, cada uno de los cuales está dirigido a acentuar la dependencia del país en las infraestructuras tecnológicas occidentales.
De manera específica, Kwet esboza cómo los monopolios tecnológicos de Estados Unidos, en particular Google, Microsoft, Amazon, Facebook (Meta) y Apple (GAFAM), se han integrado en la sociedad sudafricana, posicionando sus arquitecturas digitales como herramientas necesarias para el progreso económico y educativo. Un buen ejemplo es la «operación Phakisa» en el ámbito de la educación, una iniciativa gubernamental aparentemente diseñada para dotar las escuelas públicas de herramientas digitales, cuando en realidad es un proyecto que cede la soberanía de los datos educativos del país a las corporaciones estadounidenses. Mediante acuerdos de confidencialidad, toma de decisiones opacas y una influencia política impulsada por las empresas, el estado sudafricano no construye sus propias capacidades digitales, sino que externaliza su futuro tecnológico a Silicon Valley, supeditando las escuelas a ecosistemas patentados que extraen los datos de los usuarios a la vez que refuerzan la dependencia económica.
Esta captación digital no se detiene en la educación. Kwet describe un proceso más amplio de colonización infraestructural en el que sectores clave de la economía –desde las finanzas al transporte– están siendo gradualmente absorbidos en el capitalismo de plataforma de las empresas estadounidenses. El auge de Uber en Johannesburgo, por ejemplo, demuestra cómo los gigantes tecnológicos occidentales extraen riqueza sin inversión, explotando la mano de obra local con el pretexto de la innovación. Los conductores sudafricanos, atraídos en un primer momento por la promesa de un trabajo flexible, pronto se descubrieron atrapados en un modelo económico donde no poseen nada: ni las plataformas, ni los algoritmos de fijación de precios, ni siquiera sus propias condiciones laborales. El modelo de negocio depredador de Uber permite debilitar la industria local del taxi, extraer un 25% de comisión en cada carrera y repatriar los beneficios a Estados Unidos, garantizando que la riqueza generada en Sudáfrica no se reinvierta en ningún momento en el crecimiento económico del país. Surge así un nuevo tipo de dependencia, donde las infraestructuras digitales replican la antigua lógica colonial: extracción sin redistribución, ocupación sin gobernanza directa, dominio sin necesidad de rendir cuentas.
Sin embargo, Occidente no está solo en su expansión. La llegada inesperada de DeepSeek, un sistema de IA chino desarrollado al margen de las restricciones de los regímenes de propiedad intelectual occidentales, ha planteado un enorme desafío a la hegemonía tecnológica de Silicon Valley. Muchos se han referido a su aparición como un «momento Sputnik» para la IA, apuntando a un posible realineamiento que desafía el control monopolístico de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Pero el impacto de DeepSeek subraya asimismo una realidad fundamental: la propiedad intelectual continúa estando a la vanguardia de las luchas por la soberanía digital. El dominio de un puñado de empresas occidentales en el ámbito de las patentes, de los conjuntos de datos y de los modelos fundacionales de la IA ha cercado la producción de conocimiento en el seno de las estructuras corporativas, limitando el acceso a gran parte del mundo. Es todavía una incógnita si DeepSeek subvertirá o simplemente replicará estas dinámicas en el futuro, pero la decisión de que su código sea abierto ya demuestra que es disruptiva.
En efecto, tras el lanzamiento de DeepSeek, algunos expertos e influencers impacientes presentan a China como un rival bienvenido frente a los monopolios digitales occidentales. Pero la lucha por la soberanía digital es indisociable de otras rivalidades geopolíticas más amplias. Esto resulta sobre todo evidente en la Ruta de la Seda Digital, la extensión tecnológica de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China que pretende remodelar el orden digital global. Esta Ruta de la Seda no consiste únicamente en el tendido de cables de fibra óptica o en el lanzamiento de satélites. En última instancia, la Ruta de la Seda Digital está destinada a generar dependencia infraestructural. Empresas chinas como Huawei, Alibaba y Tencent exportan un modelo de desarrollo digital que combina expansión de mercado con control estatal, incorporando una marcada economía política de internet en los centros de datos, en la infraestructuras de nube y en las plataformas de comercio electrónico en el sur global.
¿Hacia una autogobernanza digital?
«Para volvernos ingobernables bajo el colonialismo digital, ¿cómo debemos aprender a autogobernarnos?»
Este es el desafío central de la resistencia al colonialismo digital planteado por el autor y académico crítico de los medios de comunicación Nathan Schneider en la revista de libre acceso tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Las plataformas que median nuestras interacciones cotidianas, sostiene Schneider, no fomentan la autogobernanza. Están optimizadas para la interacción, no para la reflexión. Aunque hacerse viral puede provocar una sensación fugaz de poder, la arquitectura de estas plataformas continúa siendo extractivista y consolida el control en manos de entidades corporativas y estatales remotas.
En respuesta a este desafío, Schneider propone el concepto de espacio gobernable, una infraestructura digital de componentes de software y hardware en capas que, además de ser abierta y accesible, es marcadamente democrática. A diferencia de las plataformas dominantes controladas por las corporaciones, que dictan los términos desde arriba, un espacio gobernable está diseñado para ser participativo y permitir que los usuarios moldeen colectivamente sus políticas, sus características y su evolución. Esto requiere algo más que una simple transparencia; exige mecanismos para una gobernanza democrática real, donde las comunidades tengan voz sobre el funcionamiento de la tecnología. Inspirándose en movimientos cooperativos e instituciones democráticas, Schneider defiende un internet donde las personas –no solo las entidades con ánimo de lucro- puedan administrar las plataformas de las que dependen. Es una concepción de los ecosistemas digitales como espacios de propiedad compartida y agencia colectiva.
Para lograrlo, el espacio debe ser modular y de código abierto, permitiendo que las comunidades modifiquen y adapten la tecnología a sus necesidades en lugar de quedar atrapadas en sistemas patentados. También debe abrazar la federación y la descentralización, distribuyendo el poder a través de redes en lugar de consolidarlo en manos de una única autoridad. La interoperabilidad es otra característica fundamental que garantiza que las plataformas y las herramientas puedan funcionar conjuntamente sin problemas y al mismo tiempo permitan migrar a los usuarios sin perder el control de sus datos. Más allá de la arquitectura técnica, las estructuras de gobernanza deben reforzarse por medio de modelos jurídicos y económicos que apoyen la toma de decisiones participativas, como las plataformas cooperativas, los bienes comunes digitales y los marcos de beneficio público. En definitiva, el espacio gobernable es un plan de acción para reivindicar la autonomía digital, donde la tecnología está al servicio de las comunidades en lugar de explotarlas.
Fundamentalmente, Schneider señala que abandonar las plataformas extractivistas es insuficiente cuando su influencia continúa siendo omnipresente. La resistencia exige confrontación y contrapoderes, que pueden adoptar numerosas formas. Por ejemplo, algunas ciudades y estados persiguen explícitamente la soberanía digital mediante la imposición de leyes de localización de datos y de marcos normativos para contener la posición dominante de los monopolios tecnológicos extranjeros. Brasil y México han introducido políticas que restringen el control extranjero sobre los datos generados en el ámbito local, mientras que la Unión Europea ha tratado de limitar los monopolios corporativos a través de iniciativas de aplicación de la normativa antimonopolio y de los bienes comunes de datos. En África, la Estrategia de Transformación Digital de la Unión Africana aspira a desarrollar infraestructuras digitales regionales que no dependan de agentes externos. En las ciudades, proyectos como DECODE en Barcelona y Ámsterdam han propuesto modelos innovadores de gobernanza de datos basados en la descentralización y en la propiedad colectiva. Mientras tanto, comunidades de todo el mundo experimentan con economías digitales cooperativas, desde bienes comunes basados en una cadena de bloques (o blockchain) a infraestructuras de nube alternativas, y organizaciones de la sociedad civil están presionando contra los cercamientos digitales, fomentando redes de base y modelos de IA de código abierto que prioricen la agencia del usuario frente a los modelos de negocio extractivistas. Queda por ver si estas iniciativas desperdigadas pueden convergir en un movimiento sólido no alineado a favor de la soberanía digital. Aun así, los movimientos forjados en los márgenes –a través de la solidaridad, la experimentación y la resistencia– pueden sentar las bases para un futuro más justo, donde los bienes comunes digitales no solo se defiendan, sino que se reinterpreten radicalmente.
Carlos Delclós@carlosdelclos5 Publicaciones
Sociólogo, escritor y miembro del colectivo editorial de la Roar Magazine.
https://lab.cccb.org/es/contrarrestar-el-colonialismo-digital