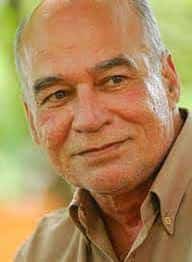Arturo Pérez-Reverte / Patente de corso, Una historia de Europa

La Revolución de Octubre había engendrado en Rusia lo que Eric Hobsbawm definió como el movimiento revolucionario organizado más formidable de la historia moderna. Por su planificación, su ejecución y su violencia, por el modo implacable y tenaz con que el Partido Comunista acabó por convertirse en Estado, para muchos europeos oprimidos, que lo veían de lejos, el comunismo se había convertido en promesa de futuro, meca ideológica y casi religión. Sin embargo, no todo iba bien en aquella Unión Soviética que aún no se llamaba así (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pero estaba a punto de llamarse. Para aflojar la presión de las potencias occidentales, mosqueadas con el invento, los ruskis habían tenido que renunciar a 800.000 kilómetros cuadrados de territorio y a varias nacionalidades (Báltico, Finlandia, parte de Ucrania y de Polonia) con las que, en plan arrieros somos y en el camino andamos, tenían previsto ajustar cuentas cuando se calmase el panorama. Porque la verdad es que el debut soviético no había sido nada cómodo; y de no ser ateos los bolcheviques, ellos mismos habrían calificado de milagro sobrevivir con tantos naipes en contra: zancadillas de otras ramas revolucionarias (debidamente exterminadas sin piedad por la policía política), rusos de tradición zarista enrocados en Ucrania, Siberia y orillas del Báltico (rusos blancos, los llamaban) y cuerpos expedicionarios ingleses, franceses, alemanes, checos y polacos dando por saco con ofensivas que las tropas de Trotsky (luego fumigado por Stalin, pero entonces todavía héroe soviético) frenaron con mucho arte, pero también con mucha sangre, mucha miseria y mucha bestialidad. Toda esa murga y el cordón sanitario de las potencias occidentales, temerosas (con motivo) del contagio comunista, hicieron que hacia 1921, cuando acabó la guerra civil entre blancos y rojos, la situación económica, férreamente controlada por el Estado, se convirtiera en catastrófica. Hubo serios brotes de descontento, como la revuelta de los marinos de la base naval de Kronstadt, y eso decidió a Lenin y los suyos a establecer la NEP (Nueva Política Económica) que aflojó la dictadura estatal, suavizó las requisas, restableció la libertad de comercio, reconoció los derechos de los pequeños propietarios y restableció la moneda rusa. Eso enriqueció a unos pocos (naturalmente, vinculados al régimen) y dio un respiro al resto de la peña, que pudo acomodarse algo; aunque grandes masas de población quedaban, e iban a quedar, muy lejos del paraíso prometido. Fue entonces cuando apareció el término lumpenproletariado, que dejaba por completo fuera del horizonte, para los lúcidos capaces de prever el futuro, el sueño de una sociedad más igualitaria, justa y decente. Y como guinda del pastel, los propios bolcheviques estaban ferozmente centrados en una pugna salvaje, interna, por hacerse con el poder. Sin esperar siquiera a la muerte de Lenin (que se fue a criar malvas en enero de 1924) los capos del invento andaban enzarzados en purgas y contrapurgas internas a base de leña al mono y tiro en la nuca. Destacaba en eso, con gran ventaja sobre sus colegas, un absoluto hijo de puta llamado José Stalin (el apellido, que significa acero, era un apodo), antiguo seminarista, deportado en Siberia y combatiente de la guerra civil, a quien la prematura palmatoria de Lenin permitió presentarse como heredero de la Revolución. Apoyado por oligarcas que le debían su bienestar, este elemento sin escrúpulos consiguió imponerse a sus rivales, haciéndolos exiliarse (a unos cuantos) o pasándolos directamente por la piedra de amolar (a la mayoría). Así, viejos camaradas revolucionarios como Trotsky, Zinoviev, Bujarin, Kamenev y otros se fueron a tomar por donde amargan los pepinos, y el peligroso padrecito Stalin los borró de las fotografías y se hizo con el poder absoluto en 1928. A partir de ahí (hasta 1953, porque estuvo un rato largo) se dedicó a eliminar al resto de adversarios sin dejar de ellos ni los rabos. Estatalizó la industria y el transporte, abolió de nuevo la propiedad agrícola y la reagrupó en explotaciones comunales (llamadas koljós), y desarrolló una gigantesca propaganda para obtener la adhesión popular situándose como líder y salvador máximo del asunto. La colectivización y las exacciones estatales llevaron a los campesinos al hambre y la miseria, con revueltas que fueron bestialmente reprimidas, hasta el punto de que en Siberia ya no cabía un alfiler. La violencia, el chantaje, la tortura y el asesinato fueron sus herramientas; pero la perla del régimen fueron los grandes procesos de Moscú, que en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial permitieron a Stalin condenar, deportar y ejecutar a miembros del partido y ciudadanos de a pie, por muy comunistas que fueran.
[Continuará].