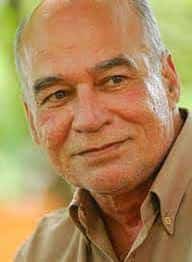El 26 de noviembre de 2017, el novelista norteamericano Paul Auster inauguró el Salón de Literatura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, donde recibió la medalla Carlos Fuentes. Estas fueron sus palabras entonces.

PAUL AUSTER
Siempre que pienso en Edgar Allan Poe, la primera imagen que me viene a la cabeza es la de la ceremonia inaugural de su tumba en Baltimore en 1875. Poe había muerto en 1849, veintiséis años antes, y como todo el mundo sabe, las circunstancias de su muerte fueron bastante horribles y misteriosas: los últimos y tristes años de su vida, que incluyeron el fallecimiento de su mujer, la finalización de su obra maestra, Eureka, más la desesperada y patética búsqueda de una nueva esposa —numerosas proposiciones a mujeres a todo lo largo de la Costa Este, todas ellas rechazadas— y luego un viaje a Richmond, en Virginia, el lugar donde había pasado la juventud, para dar una conferencia que fue bien acogida y que le sirvió de estímulo para empezar a pensar en instalarse en su ciudad natal, y por último, la extraña e inexplicable borrachera en Baltimore, donde murió en el arroyo a los cuarenta años. Todos esos hechos son bien conocidos, pero no tanto lo que ocurrió después. La tumba en la que enterraron a Poe permaneció sin nombre durante varios años. Finalmente, uno de sus primos, Neilson Poe, consiguió dinero para encargar una lápida; pero entonces, en uno de esos giros que el propio Poe podría haber imaginado, la lápida casi terminada quedó hecha añicos cuando un tren descarriló y cayó en el taller del marmolista que llevaba a cabo el trabajo.
Neilson no podía pagar otra lápida, de modo que el pobre Poe languideció en su anónima fosa durante dos décadas más. A medio camino de ese purgatorio, un grupo de maestros de Baltimore empezó a recaudar dinero para una segunda lápida, y al cabo de diez largos años la losa quedó finalmente acabada. Para celebrar el acontecimiento —después de exhumar y volver a enterrar los restos de Poe—, se ofició una ceremonia en el instituto Western Female de Baltimore. Se invitó a los principales poetas norteamericanos de la época pero, uno por uno, todos acabaron declinando la invitación: Longfellow, Holmes, Whittier y otros cuyos nombres ya han pasado al olvido. Al final, solo un poeta se dignó honrar con su presencia al instituto Western Female, el más grande de los poetas norteamericanos, según resultó, un hombre cuya reputación tal vez no fuera menos “peligrosa” que la de Poe: Walt Whitman, de Nueva Jersey.
Cinco años después, en 1880, Whitman escribió una breve reseña sobre Poe para un libro que finalmente se publicó con el título de Specimen Days. El capítulo, titulado “Importancia de Edgar Poe”, incluye un fragmento de un artículo publicado en The Washington Star sobre la asistencia de Whitman a la ceremonia en memoria de Poe en noviembre de 1875: “Estando de visita en Washington por entonces, ‘el viejo canoso’ se acercó a Baltimore, y aunque enfermo de parálisis, consintió en subir renqueando al estrado y sentarse en silencio, si bien se negó a pronunciar discurso alguno, alegando lo siguiente: ‘He sentido un fuerte impulso de acercarme para estar hoy aquí en memoria de Poe, y lo he obedecido, pero no he sentido el mínimo impulso de pronunciar un discurso que, mis queridos amigos, también debe ser obedecido’. En un círculo informal, sin embargo, durante una conversación después de la ceremonia, Whitman dijo: ‘Durante mucho tiempo, y hasta épocas recientes, he sentido desagrado por los escritos de Poe. Para la poesía, yo quería, y sigo queriendo, el brillo de un sol límpido, el soplo de aire fresco —la energía y la fuerza de la salud, no del delirio, ni siquiera entre las pasiones más tempestuosas—, siempre con el trasfondo de la moral eterna. Sin cumplir tales requisitos, el genio de Poe ha conquistado sin embargo un reconocimiento especial, y yo he llegado a admitirlo plenamente a mi vez, y a apreciarlo, a él también’”.
Si Whitman fue el único poeta importante que asistió personalmente a la ceremonia, hubo otro que estuvo allí en espíritu —o al menos así es como lo recordaría años más tarde—, lo que viene a ser igual de importante, en mi opinión, si no más. Me refiero a Stéphane Mallarmé y a su exquisito poema, “La tumba de Edgar Poe”. En realidad, el poema fue un encargo posterior a la ceremonia de Baltimore para un volumen conmemorativo de Poe, realizado por una tal Sarah Whitman, sin relación con Walt, sino más bien una de las novias de Poe de los últimos meses de su vida, que durante muchos años trabajó con diligencia para mantener viva la fama del poeta.
El poema de Mallarmé, que tradujo la propia señora Whitman, resultó ser la única contribución extranjera al volumen, y encuentro sumamente interesante que el colaborador hubiese sido Mallarmé, sin duda el poeta francés más importante de la época, y el único —junto con Whitman— que continúa ejerciendo cierta influencia en los poetas de hoy día.
La tumba de Edgar Poe
Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo,
el poeta despierta con su desnuda espada
a su edad que no supo descubrir, espantada,
que la muerte inundaba su extraña voz de abismo.
Vio la hidra del vulgo, con un vil paroxismo,
que en él la antigua lengua nació purificada,
creyendo que él bebía esa magia encantada
en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo.
Si, hostiles a las nubes y al suelo que lo roe,
bajorrelieve suyo no esculpe nuestra mente
para adornar la tumba deslumbrante de Poe,
que, como bloque intacto de un cataclismo oscuro,
este granito al menos detenga eternamente
los negros vuelos que alce el Blasfemo futuro.
(Traducción de Mauricio Bacarisse)
Pero ese poema no fue la única relación de Mallarmé con Poe. A partir de 1862, cuando solo tenía veinte años, Mallarmé había empezado a traducir al francés los poemas de Poe; proyecto en el que seguiría trabajando hasta 1888. En 1883 se publicó por primera vez en francés “La tumba de Edgar Poe” —como parte de un ensayo de Verlaine sobre Mallarmé— y fue entonces cuando Mallarmé confundió los hechos y escribió a Verlaine que el poema se había leído en la ceremonia de Baltimore en 1875. Mallarmé, hombre de lo más escrupuloso y honrado, no habría cometido tal error a propósito. La única explicación es que verdaderamente creía que así había sido; lo que sirve para poner de relieve la profundidad de su apego inconsciente a Poe.
Antes de Mallarmé, por supuesto, estaba Baudelaire, el gran poeta de la generación precedente, y más que ningún otro él fue el responsable de establecer la enorme fama de Poe en Francia, que continúa hasta nuestros días. Su primer ensayo (muy largo) sobre la vida y obra de Poe apareció en fecha tan temprana como 1852, y como la mayoría de ustedes probablemente sabrá, se encargó de la considerable tarea de traducir al francés todos los relatos de Poe.
La atracción de Baudelaire por Poe era algo más que una simple admiración literaria: Poe constituía para él una figura enteramente heroica, el más puro ejemplo de escritor contemporáneo, el escritor como paria, el genio enfrentado a las restricciones de su propia sociedad. Del ensayo de 1852:
La vida de Edgar Poe fue una tragedia lamentable… Los diversos documentos que acabo de leer me inducen a pensar que para Poe Estados Unidos era una espaciosa jaula, un gran empresa de contabilidad, y que durante toda su vida hizo denodados esfuerzos para escapar de la influencia de esa atmósfera hostil.
Opiniones como esa condujeron en Estados Unidos a la creciente sensación de que Poe no era realmente un escritor norteamericano, sino un autor francés que escribía en inglés. Al fin y al cabo, la mayor parte de sus célebres cuentos se desarrollaba en un entorno europeo, y sus famosos relatos detectivescos, “Los crímenes de la calle Morgue”, “La carta robada”, ocurren en París y su protagonista es francés, Auguste Dupin. En cierto modo Poe no encajaba en los esquemas concebidos por los historiadores de la literatura sobre los comienzos de la literatura norteamericana. Carecía de relación con el pasado del Nuevo Mundo legendario, tal como la tenía Washington Irving, por ejemplo (el Holandés de Nueva York), ni con el pasado colonial, tal como la tenía Nathaniel Hawthorne (los puritanos de Nueva Inglaterra); y por encima y por debajo de todo, simplemente no era lo bastante optimista para satisfacer los gustos norteamericanos. En 1925, sin embargo, apenas cincuenta años después de la ceremonia de Baltimore, William Carlos Williams —otro autor de Nueva Jersey, y quizá el poeta más conscientemente “norteamericano” desde Whitman— decía lo siguiente sobre Poe en su libro En la raíz de América:
Poe no fue un “fallo de la naturaleza”, “un descubrimiento a ojos de los franceses”, maduro pero inexplicable, como hemos tratado de calificarlo en nuestro atolondramiento, sino un genio íntimamente conformado por su tiempo y su ámbito. Por guardar las apariencias le hemos dado fama de loco a un escritor a cuyo rigor clásico no hemos sabido escapar de otro modo…
Es el Nuevo Mundo, o para sustituir ese término por otro mejor, es una nueva localidad lo que se afirma en Poe; es Norteamérica, el primer gran estallido de expresión del genio del lugar en su nuevo despertar.
Por primera vez en Norteamérica, Poe concita la sensación de que la literatura es seria, que no es cuestión de cortesía sino de verdad.
Williams continúa hablando largo y tendido sobre la critica literaria de Poe, las recensiones y artículos que el esforzado autor escribió a lo largo de su breve existencia en relación con los libros norteamericanos recién publicados —un ataque tras otro contra la mediocridad que encontraba por todas partes—, su lucha por definir lo que sería una inconfundible literatura norteamericana, independiente de los modelos ingleses y europeos. En ese sentido —y tal vez en ese único sentido— se parece a Whitman: un escritor norteamericano que trata de encontrar una base sólida para afrontar la escritura desde un enfoque puramente norteamericano.
“Por tanto, Poe debe sufrir en razón de su originalidad —prosigue Williams—. Crea algo que sea nuevo, aunque esté hecho con pino de tu propio jardín, y nadie sabrá lo que has hecho. Y eso porque no tiene nombre. Esa es la causa de la falta de reconocimiento de Poe. Era americano. El asombroso, inconcebible fruto de su localidad. Lo miraban boquiabiertos, y él, a ellos, atónito. Después con odio mutuo: él con repugnancia, ellos con recelo. Solo lo que tienes delante de las narices parece inexplicable.
Ahí emerge Poe: en modo alguno el escritor estrafalario, aislado, la curiosa figura literaria. Por el contrario, en él está anclada la literatura norteamericana, solo en él, en tierra firme.“
Para entonces ya estamos en el siglo xx, y es interesante observar que los tres contemporáneos de Williams más distinguidos —Eliot, Pound y Stevens— se dirigieron a los franceses en busca de inspiración. Aproximadamente al mismo tiempo que Paul Valéry, discípulo de Mallarmé, basaba su teoría de la poesía en una interpretación del “principio poético” de Poe (un ensayo que con toda probabilidad se escribió para gastar una broma), Eliot, Pound y Stevens se encontraban inmersos en la poesía de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue y otros poetas franceses de las postrimerías del siglo XIX. Y en ese mismo momento tenemos a otro importante poeta francés, Valéry Larbaud, en quien Whitman ejerció una influencia tan abrumadora que no solo tradujo Hojas de hierba sino que acabó esforzándose por crear poesía en francés que se correspondiera directamente con el tono expansivo y las florituras lingüísticas que se encuentran en la obra del poeta americano. En otras palabras, en cada país los poetas buscaban nuevas ideas al otro lado del mar. Eliot: “La clase de poesía que necesitaba, para aprender a usar mi propia voz, no existía para nada en Inglaterra, y solo se encontraba en Francia”. Pound: “Prácticamente todo el desarrollo del arte de versificar inglés se ha logrado mediante apropiaciones del francés”. Stevens: “Francés e inglés constituyen una sola lengua”.
Cuando un poeta busca inspiración en un creador de otro país, es porque busca algo que de inmediato no encuentra disponible en su propia lengua o literatura, porque pretende liberarse de los confines de su propia cultura; pero siempre, en definitiva, para hacerlo suyo, para llevarlo de vuelta a su propio lugar. La imitación servil no puede producir nada de interés, pero todo artista original siempre ha de estar alerta a lo que hacen otros artistas (nadie puede trabajar en el vacío), puesto que lo importante es utilizar la propia inspiración en otra obra para los propios fines; lo que significa que, en primer lugar, ha de tenerse una finalidad. La relación Whitman-Larbaud es ilustrativa. Larbaud escribió que quería inventar un poeta —él mismo— “que fuera sensible a la diversidad de razas, pueblos y países; que encontrara lo exótico en todas partes; que fuese ingenioso e internacional; que, en una palabra, fuera capaz de escribir como Whitman pero con una vena ligera, además de aportar esa nota de irresponsabilidad cómica y gozosa que falta en Whitman”. Larbaud esperaba inspiración de Whitman, sí, pero también rechazaba aquellos aspectos de su obra que no le parecían relevantes: y el resultado fue totalmente original, completamente francés, íntegramente Larbaud.
Si la fibra y el espíritu de muchos de los mejores poetas franceses de principios del siglo XX —Larbaud, Apollinaire, Cendrars— pueden considerarse como una respuesta transatlántica a Whitman, igualmente cierto es que esos mismos poetas tienen mucho que ver con la fibra y el espíritu que se desarrollaron en ciertas vetas de la poesía norteamericana en la década de 1950, en especial en la obra de los poetas que componían lo que se conoce como escuela neoyorquina, John Ashbery y Frank O’Hara —ambos francófilos—entre ellos…
Pienso a veces que el alma de Guillaume Apollinaire cruzó volando el océano al morir en 1918, y después de pasarse siete años en busca de alguien en quien renacer, finalmente se decidió a habitar la mente y el cuerpo de Frank O’Hara. Los paralelismos entre ambos poetas son extraordinarios, incluso asombrosos. No solo por la exuberancia que se encuentra en su obra, su armonía con la época en que vivieron, su sensibilidad urbana, la libertad estilística de sus creaciones poéticas, sino también porque ambos vivieron y escribieron entre pintores, los pintores radicales de su tiempo (Apollinaire, los cubistas; O’Hara, los expresionistas abstractos), y porque los dos murieron tan horrible, tan tremendamente jóvenes —Apollinaire a los treinta y ocho, O’Hara a los cuarenta—, como si almas como esas simplemente se consumieran por arder con demasiado brillo, con demasiada intensidad para que se les hubiera concedido una vida larga en la Tierra.
Apollinaire fue el primer poeta verdaderamente moderno en Francia, el primero en asumir las maravillas y contradicciones del siglo XX, en sentirse perfectamente a gusto en un mundo de automóviles, aeroplanos y ciudades colosales. Samuel Beckett tradujo “Zona” al inglés en 1950, véanse los primeros versos:
Al final te cansas de este mundo antiguo
El rebaño de puentes bala esta mañana oh pastora Eiffel
Te hartas de vivir en la antigüedad griega y romana
Hasta los automóviles parecen antiguos aquí
Solo la religión sigue joven la religión
tan simple como los hangares de Port-Aviation
Solo en Europa no eres antiguo oh Cristianismo
El europeo más moderno es usted Papa Pío X
Y a ti a quien observan ventanas la vergüenza te impide
Entrar en una iglesia y confesarte esta mañana
Lees octavillas catálogos carteles que cantan bien alto
He ahí la poesía esta mañana y para la prosa están los diarios
Están los fascículos a 25 céntimos llenos de aventuras policiacas
Retratos de grandes hombres y mil títulos diversos
He visto esta mañana una preciosa calle cuyo nombre he olvidado
Nueva y reluciente clarín del sol
Cuatro veces al día del lunes por la mañana al sábado por la tarde
Pasan directores obreros y bellas taquimecanógrafas
Y tres veces por la mañana gime la sirena
Una campana rabiosa ladra a mediodía
Las inscripciones de muros y letreros
Las placas los anuncios chillan como loros
Me encanta la gracia de esta calle industrial
de París entre la calle Aumont-Thiéville y la avenida des Ternes
Cuarenta años más tarde, en un poema titulado “A Step Away from Them” (“A un paso de ellos”), O’Hara describe un paseo que da por el centro de Manhattan a la hora de comer, cavilando sobre la gente que ve y oye al pasar, evocando espléndidamente la mezcolanza de las calles y aceras de Nueva York, pensando en sus amigos muertos hace poco, sucesivamente dichoso y nostálgico, enteramente sensible a lo que lo rodea, y entonces, de improviso, el poema concluye con estos versos: “Un vaso de zumo de papaya / y vuelta al trabajo. Llevo el corazón / en el bolsillo, es Poemas de Pierre Reverdy”.
Reverdy: el contemporáneo, tan admirado, de Apollinaire; como si en el último verso O’Hara nos dijera: Reverdy está conmigo, su obra me ha ayudado a ver todas las cosas que estoy viendo, y sin su ejemplo no sería capaz de saber dónde estoy.
Todos los poetas son de un sitio, de una lengua, de una cultura. Pero si el cometido de la poesía es contemplar el mundo con otros ojos, volver a examinar y descubrir las cosas frente a las que todo el mundo pasa de largo sin darse cuenta, parece lógico entonces que el “sitio” del poeta resulte muchas veces desconocido para el resto de nosotros. Se pone a mirar esa pared de ladrillo, esa montaña o esa flor y medita sobre ello más que nosotros, de modo que, cuando nos lo cuenta, hay buenas posibilidades de que nos sorprenda, de que nos diga cosas en las que no hemos pensado hasta oír sus palabras, y por tanto esas palabras pueden parecernos extrañas. Para entenderlas puede que tengamos que escuchar por segunda vez. Puede que por centésima vez —o durante cien años— antes de que comprendamos lo que está diciendo.
Lo que nos lleva de vuelta a Poe: el infortunado, incomprendido Edgar Allan Poe, el hombre que no encajó en Norteamérica, pero norteamericano de todas formas. Y más profundamente americano que los poetas que se negaron a asistir en 1875 a la ceremonia celebrada en su memoria: Longfellow y Whittier, a quienes años antes había calificado justamente de imitadores y farsantes. Tuvieron que ser los franceses quienes rescataran a Poe de la oscuridad. Pero desde entonces hemos sido capaces de reclamarlo como nuestro.
Poe y Whitman, dos escritores sumamente diferentes, pero ambos intrínsecamente norteamericanos, y es significativo, en mi opinión, que el propio Whitman pudiera finalmente reconocerlo hacia el final de su vida. ¿Qué quiero decir con norteamericano? Un escritor que está directamente comprometido con la cuestión misma de Norteamérica. En la primera mitad del siglo XIX, eso significaba encarar la novedad del país, su enorme tamaño, el frenesí materialista que impulsaba a sus ciudadanos, pero también la idea de Norteamérica, el sueño utópico de que en cierto modo estaba destinada a convertirse en un segundo Edén. Whitman, desde luego, trata todo eso en su obra, mientras que Poe lo rehúye, horrorizado por la falta de tradición del país, su vulgaridad, su entusiasmo por dar siempre la última palabra al dinero. Sin embargo, nadie que no fuese norteamericano podría haber escrito la obra de Poe, lo mismo que Baudelaire y Mallarmé —dos colosos igualmente enamorados de Poe— no podrían haber sido de otro sitio que no fuera Francia.
Allí, el problema era precisamente el contrario de lo que prevalecía en Norteamérica: demasiada tradición, demasiado pasado, demasiados monumentos que saturaban el presente, sin regiones inhabitadas ni espacios en los que perderse, en los que reinventarse. Empezando por Baudelaire, la historia de la poesía francesa ha sido de corrosión, un intento de desgastar esos monumentos y despejar un espacio nuevo en el que respirar. Creo que por eso sentía Baudelaire tanto entusiasmo por Poe: porque estaba enfrentado con su territorio. Pero también por eso atrajo Whitman a tantos poetas franceses de épocas más tardías: porque los inició en el mito del aire libre…
Traducción de Benito Gómez Ibáñez.
Fuente: Revista NEXOS