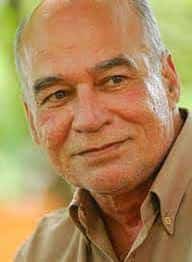Nota del Blog: Publicamos a continuación un cuento escrito y enviado por un lector de Serving the People, titulado “En los sótanos”, que trata sobre la Regla de Oro y el peso ideológico de nunca entregar nada al enemigo, ni siquiera bajo tortura o ante la muerte.
En los sótanos
Dolor. Dolor. Sólo dolor. Eso es todo lo que sentí. Acababa de despertarme y mi mente estaba confundida. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Parecían días pero no podían ser. Mis ojos borrosos intentaron adaptarse al brillo. Pensé que todo estaba al revés, que caminaban por el techo… ¡No! Fui yo quien lo vio al revés. Cuando me di cuenta de esto, comencé a sentir el hierro pasando bajo mis rodillas, la cuerda atando mis muñecas, mis brazos estirándose para pasar sobre mi espinilla. En ese momento, todo se abalanzó sobre mi mente en una rápida y dolorosa ráfaga.
* * *
Amanecía cuando los dos guardias de la prisión entraron en mi celda y, entre gritos y patadas, me despertaron.
– ¡Te toca a ti, maldito comunista! – dijo el del bigote.
– Éste abrirá la boca en un santiamén. ¡Mira la cara de hijo de mamá de este idiota! – dijo el otro mientras presionaba un paño sucio y maloliente sobre mis ojos hasta donde llegaba.
Con los ojos vendados y esposado, salí de mi celda, empujado por los dos brutos que no paraban de reírse todo el tiempo. Cuanto más caminaba, más podía escuchar la maldita radio que sonaba incesantemente a todo volumen. Empecé a escuchar sus voces repugnantes, tres de ellas aparentemente. Me empujaron a través de la puerta y casi me caigo.
– ¡Aquí está el orden! ¡Disfrutar!
Aún no había oído cerrarse la puerta cuando recibí la primera patada. Y luego otro y otro y otro y una secuencia de ellos. Me caí varias veces y cada vez intentaba levantarme, aunque estaba desorientado debido a mi falta de visión. Además de las patadas, los insultos y ofensas no cesaron. De repente aparecieron trozos de madera gruesos y pesados, ¿mangos de azadas tal vez?
—Puedes hablar, rata sucia, los demás ya lo han entregado todo. Sólo queremos confirmación.
– ¿Quién te dirige?
– Entréganos el dispositivo y lo liberaremos para ti.
Mentiras, provocaciones y más insultos. Mi cuerpo ya no sentía las patadas, los puñetazos, los golpes, los teléfonos. Mis oídos ya no podían escuchar el interrogatorio. Sólo escuchaba la música clásica que sonaba en la radio. Sólo sentía la sangre pesada corriendo de mis labios, de mis oídos, de mis sienes. También sentí esas manos pútridas tirando, desgarrando, rasgando mi ropa.
– ¡Como no quieres hablar, tendremos que subir el nivel! – dijo el que tenía la voz más grave mientras los otros dos reían.
Me tiraron de las esposas y me ataron a un gancho en lo alto de la pared. Sentí la pared fría tocando las heridas en mi estómago y piernas. Mis brazos se estiraron y mis pies apenas tocaron el suelo. Uno, dos, tres chasquidos acercándose lentamente. El látigo me lamía la espalda, las nalgas, las piernas. Ardía, picaba y sangraba. Sudor y sangre mezclados en mi espalda. Luego vino el primer desmayo. No creo que ni siquiera se dieran cuenta. Cuando desperté el látigo seguía crujiendo contra mi cuerpo, esta vez por las manos de aquel con voz de fumador. Otro desmayo.
– ¡La cosita se va a desmayar!
Eso fue lo último que escuché. Fue después de eso que me desperté colgado, desorientado. La venda se me había caído hasta la frente durante el proceso. Podía ver sus figuras caminando de un lado a otro, pero no podía distinguir sus caras. Yo podía escucharlos.
– ¡Ayer me comí tan bien a esa puta comunista! ¡Ella está buena!
– ¡Déjamelo a mí la próxima vez! – risa.
—¡No podría soportarlo más, ¿verdad doctor?! – dijo el que tenía voz de fumador, señalando al otro cuya voz aún no había oído.
– ¡Ese corazón es débil! Tuvimos que parar porque si no, no volvería.
La puerta se abre. La puerta se cierra. Dejaron de hablar. Unos pesados pasos de un anciano gordo se acercaron y se detuvieron detrás de mí.
–¿Ya ha hablado?
-¡Todavía no, coronel! ¡ Aún crees que eres el héroe!
– ¡Hablará pronto! -No, hijo de puta –dijo el coronel, metiendo su mano entre mis piernas, tirando y apretando mi pene. Este nuevo dolor se distinguía de los demás, a los que ya me había acostumbrado. Luché. La venda cayó al suelo.
-¡Mirad, incompetentes! ¡ La venta está en marcha! – gritó el coronel.
– Creo que por la forma en que tiene la cara hinchada ni siquiera reconocería a su propia madre. – dijo el de la voz profunda.
El coronel se rió. Caminó alrededor de la mesa que me sostenía, recogió la venda y la colocó nuevamente sobre mis ojos. Luego vino con su cara muy cerca de la mía. Podía oler su aliento pútrido, con olor a cigarrillos y chicle de menta.
– Ahora que he llegado, cantarás como un pájaro.
Reuní todas mis fuerzas y solté un gran escupitajo. La saliva y la sangre le golpearon, con suerte en la cara.
– ¡Nunca! –grité, oyendo mi propia voz por primera vez desde que había entrado en ese pedazo de infierno.
– ¿Sabes lo que pienso? – dijo el coronel – Creo que nuestro invitado tiene sed.
Oí a los demás moviéndose por la habitación. Uno de ellos me sujetó la cabeza con fuerza. El otro metió dos bolitas grandes de algodón en mi nariz y me hizo abrir la boca, por más que intentaba mantenerla cerrada. Me metió una manguera casi en mi garganta. El coronel empezó a verter una gran cantidad de agua sucia en mi boca, lentamente pero en un chorro constante y sádico. Luché, me ahogué, me desmayé. Ellos se rieron.
Cuando me desperté de mi tercer desmayo, estaba sentada en una silla, atada a ella por las muñecas y los talones. Podía sentir los hilos pegados a mis orejas, mis dedos, mi pene. Probablemente en el otro extremo de ellos estaba el pequeño pimiento . Escuché que uno de ellos empezó a girar una manivela muy lentamente, para luego aumentar gradualmente la velocidad. Mientras tanto los demás gritaban a mi lado.
– ¡Habla, pedazo de mierda!
-¡Vamos, abre la boca!
– ¡Dáselo todo!
– ¡Confirma dónde está la casa segura!
–¿Quienes son tus compañeros?
– Ya lo ha dicho todo el mundo, ¡solo faltas tú!
La manivela giraba cada vez más rápido. Los choques se hacían cada vez más fuertes. Los gritos, cada vez más fuertes. Desmayo. Un balde de agua sucia vertido sobre mí me despierta. La manivela comienza a girar nuevamente. Carcajadas. Choques. Música. Girando, girando. Desmayo. Agua. Hilado. Choques. Carcajadas. Choques. Desmayo. Agua. Esta vez intervino el médico.
– Será mejor que pare o no podrá aguantar más.
– Lamentablemente todavía lo queremos con vida. –dijo el coronel riendo.
Los demás se rieron. Llamaron a los carceleros. Salí arrastrado. El sonido de la radio se estaba desvaneciendo. Atrás quedaron los gritos de los torturadores. Me tiraron a la celda. Me golpeé la cabeza contra el suelo. Último desmayo.
* * *
Mis ojos se abren, sólo una pequeña grieta se abre paso a través de la hinchazón. Estoy tumbado en el suelo a unos metros del fino colchón en el que duermo. Estoy desnudo Me duele la cara. La sangre seca cubre gran parte de mi cuerpo. Intento levantarme. Caigo de nuevo. Me arrastro hasta el colchón. Todo lo que pasó ayer está apenas borroso en mi memoria. ¿Dije algo? ¿Traicioné a alguien? ¿Fui débil? El carcelero pasa. Regresar. A. Mírame.
-¡Te ves feo, eh, hijo de puta! Ponte de pie nuevamente, porque pronto habrá más. ¡Y esta vez vas a hablar bonito!
Un alivio me golpea. El dolor desaparece. Siento una fuerza apoderándose de mi cuerpo. No rompí la Regla de Oro. No dije nada.