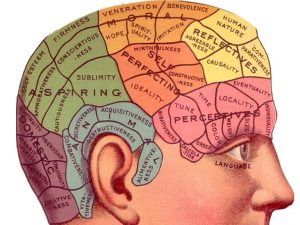¿Dónde está Machado en nuestras pantallas? ¿Por qué no hay una gran serie sobre su vida, ni una película que nos hable de su militancia callada, de su exilio, de su lealtad al pueblo hasta el último aliento?

Fotograma del documental “Antonio Machado. Los días azules”, de Laura Hojman
La obra “Los días azules” de Laura Hojman, conecta al Machado íntimo con el político, al filósofo con el hombre que se dejó morir al otro lado de los Pirineos con el corazón roto. A medio camino entre la evocación lírica y la denuncia histórica, conecta al poeta con los movimientos actuales de memoria histórica,…
En un país donde los muertos siguen sin ser enterrados dignamente, el cine —ese arte de espectros— ha sido muchas veces más eficaz en ocultar la memoria que en preservarla. En esa tarea de olvido selectivo, hay ausencias que gritan. Y una de las más sonoras es la de Antonio Machado, poeta mayor de la dignidad republicana, figura esencial de la cultura española, y sin embargo, apenas presente en nuestras pantallas. No por falta de vida ni de historia, sino por exceso de compromiso.
Machado, que murió con la República a cuestas, en el exilio y con los bolsillos llenos de tierra francesa y versos imposibles, ha sido citado, glosado y leído hasta el hartazgo en los manuales escolares. Pero el audiovisual, ese instrumento de hegemonía cultural con el que se construyen los imaginarios colectivos, le ha dado la espalda con una frialdad casi calculada. ¿Dónde está Machado en nuestras pantallas? ¿Por qué no hay una gran serie sobre su vida, ni una película que nos hable de su militancia callada, de su exilio, de su lealtad al pueblo hasta el último aliento?
Las respuestas no se encuentran solo en la industria, sino en la ideología. Porque Antonio Machado, pese a su tono contenido y su estética sobria, fue un hombre con conciencia de clase, un republicano convencido, un intelectual comprometido que escribió contra el fascismo y nunca se escondió en la equidistancia. Su poesía es trinchera. Su biografía, bandera. Y en un país donde el cine oficial todavía arrastra las inclemencias del franquismo —tan largo en su sombra—, no es casual que a Machado se le haya negado un tratamiento audiovisual a la altura de su legado.
Eso no quiere decir que no haya habido intentos. En 1978, apenas nacida la Transición, se estrenó Antonio Machado, un filme de José Luis Gómez dirigido por Manuel Suárez. La película es, en esencia, un recitado dramatizado de su poesía y su biografía, casi teatral, sin demasiada ambición cinematográfica. Sirvió, en su momento, como homenaje y recuperación del autor, pero carece de la fuerza narrativa que podría acercar su figura a nuevas generaciones.
En televisión, su rastro también es tenue. RTVE produjo en 1981 un documental titulado Antonio Machado. Poeta, que cumplía más la función de acto reparador que la de creación artística. Más recientemente, Imprescindibles, el programa documental de La 2, le dedicó un episodio en 2013, repasando su vida y obra con respeto pero sin riesgos. Y en 2019, coincidiendo con el 80 aniversario de su muerte en Collioure, se estrenó el documental Los días azules de Laura Hojman, una obra luminosa y poética que conecta al Machado íntimo con el político, al filósofo con el hombre que se dejó morir al otro lado de los Pirineos con el corazón roto. La cinta, a medio camino entre la evocación lírica y la denuncia histórica, conecta al poeta con los movimientos actuales de memoria histórica, y lo sitúa como un referente moral y político. Es una excepción. Y como toda excepción, confirma la regla: el audiovisual español ha ignorado sistemáticamente la dimensión revolucionaria de Antonio Machado.
Los días azules no es un documental al uso, ni tampoco una simple biografía ilustrada. Es una película que recupera a Antonio Machado como símbolo de una cultura humanista devastada por la barbarie, como hilo conductor de una genealogía de resistencia intelectual que va desde la Institución Libre de Enseñanza hasta el exilio republicano. La voz de Pedro Casablanc pone cuerpo a sus textos, mientras la de Emma Suárez articula un relato emocional y combativo que mezcla tiempos, lugares y heridas.
Visualmente cuidada, con una fotografía envolvente y una estructura narrativa no lineal, la cinta no se limita a contar la vida de Machado, sino que interpela directamente al presente. Hojman sitúa al poeta como un faro ético en un país aún incapaz de hacer justicia con su pasado. A través de sus versos —esos que hablan del «hombre bueno» que sabe que todo es cuestión de memoria y de tiempo—, el documental construye una suerte de elegía activa. Una llamada a no olvidar. A volver a mirar al pasado sin miedo y con dignidad.
Pero quizá lo más valioso de Los días azules es que no se queda en el retrato, sino que señala el vacío: denuncia que Machado ha sido borrado de los relatos oficiales y apenas ha sido tratado en el audiovisual español. Lo hace con ternura y firmeza. Con belleza, pero también con claridad política. La directora ha contado que una de las motivaciones del filme fue precisamente esa ausencia: preguntarse por qué el poeta más leído en nuestras aulas no ha sido nunca protagonista de una gran obra cinematográfica o televisiva. Y la respuesta no se hace esperar: porque sigue siendo incómodo. Porque su fidelidad a la causa republicana no se puede neutralizar sin traicionarlo. Porque su ética no cabe en relatos equidistantes.
En ese sentido, Los días azules es una excepción radical en un panorama audiovisual donde reina la desmemoria, el blanqueamiento o la reconversión de símbolos. No es casual que la película se haya movido más por circuitos alternativos y festivales que por las plataformas masivas o los canales públicos de prime time. Y sin embargo, ahí está: viva, valiente y necesaria. Una pieza que ojalá hubiera abierto una línea de rescate audiovisual sobre figuras del exilio republicano, sobre el pensamiento crítico español enterrado, sobre esa España que fue y que aún podría ser.
Lo cierto es que la escasa presencia de Antonio Machado en el audiovisual español no es una casualidad estética ni un simple descuido cultural: es una decisión política.
Y no será por falta de material dramático. La vida de Antonio Machado está llena de momentos cinematográficos: su amor por Leonor y su temprana muerte; su etapa filosófica y reflexiva; su conversión política a medida que crecía la amenaza del fascismo; su compromiso con la causa republicana y su escritura militante durante la guerra; su muerte en el exilio, apenas unos días después de cruzar los Pirineos. Su historia podría haber sido llevada al cine en múltiples formatos: desde un biopic al estilo Il Postino, hasta una miniserie como Crematorio o una ficción política con la densidad moral de La vida de los otros, donde la poesía, la ética y el drama humano se entrelacen sin caer en la hagiografía.
Pero incluso en tiempos de «auge del audiovisual histórico», su figura sigue ausente. No hay ni en Netflix, ni en Movistar, ni en Filmin una obra que rescate su figura como merece. Sí hay biopics sobre políticos centristas, thrillers sobre monarquías agónicas o docuseries sobre narcos patrios. Pero de Machado, ni rastro. Porque en el fondo, sigue siendo peligroso. No por lo que dijo, sino por lo que representa: un intelectual no vendido, un poeta que no renegó del pueblo, un hombre que murió sin pactar con el poder.
Pero aún hay tiempo para devolverle la voz. El audiovisual —ese monstruo capaz de devorar y multiplicar sentidos— podría contar la historia de Antonio Machado como lo que fue: un intelectual orgánico, en el sentido gramsciano; un poeta que no solo cantó al amor y a la muerte, sino que eligió bando cuando hubo que hacerlo. Que vivió el exilio no como excentricidad sino como condena. Que murió con el corazón dividido entre Collioure y Sevilla, pero con la conciencia en paz.
Una serie que lo mostrara en su aula de Baeza, hablando de filosofía con campesinos. Una película que retratara sus últimos días en Collioure, junto a su madre anciana, huyendo de las bombas, rodeado de otros exiliados sin futuro. Un documental que conectara su obra con los movimientos actuales por la memoria histórica, por la justicia social, por el antifascismo real. Todo eso es posible. Pero para eso hay que querer mirar. Y dejar de tener miedo a los poetas que dicen la verdad.
Mientras tanto, el silencio audiovisual sobre Machado es también un síntoma. Y una tarea pendiente. Porque no hay cultura crítica sin memoria. Y no hay memoria sin imágenes que nos la devuelvan.

ETIQUETAS: