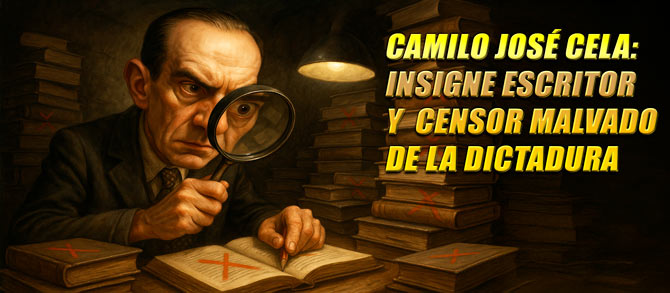
¿Fue Cela un genio literario o un instrumento del Regimen de Franco?
Camilo José Cela es recordado como un genio literario, pero pocos conocen su papel como censor durante la dictadura franquista. Este artículo repasa cómo, entre premios y publicaciones, ayudó a decidir qué podía leerse y qué debía permanecer silenciado. Nuestro colaborador Cristóbal Gª Vera recorre en un segundo artículo suyo, la trayectoria biográfica del sinuoso personaje.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Camilo José Cela es uno de los nombres más celebrados de la literatura española del siglo XX. Ganador del Premio Nobel, miembro de la Real Academia Española, autor de obras de referencia como «La familia de Pascual Duarte» o «La colmena», su figura parece estar rodeada de una aureola intocable. Sin embargo, tras la imagen del escritor audaz y provocador se oculta una dimensión mucho más controvertida y deleznable: la de su papel como censor durante la dictadura franquista.
A diferencia de otros autores que fueron víctimas del Régimen, Cela decidió formar parte de su engranaje cultural. No lo hizo a regañadientes, ni por cuestiones de mera supervivencia. Se ofreció de forma voluntaria para colaborar con la censura franquista, actuando como evaluador de manuscritos, asesor de editoriales y filtrador ideológico de la literatura que podía ver la luz. Su figura no puede entenderse plenamente sin considerar esta otra faceta: la de censor meticuloso, eficaz y bien conectado con el aparato del Estado.
“Mientras cultivaba su imagen de autor «provocador», Cela recortaba libros de otros con la precisión de un funcionario del miedo.”
En este artículo tratamos de reconstruir ese perfil oculto a través de hechos documentados y un conjunto de anécdotas que ilustran su compromiso con el poder establecido en la época. Cela no solo escribió novelas bajo la dictadura, también ayudó a decidir qué podía publicarse y qué debía permanecer en la sombra.
LA TIJERA COMO HERRAMIENTA DE PODER

Tras la Guerra Civil, la dictadura franquista construyó un sofisticado aparato de control cultural que operaba desde múltiples frentes: la censura oficial, los editores afines al régimen, los premios literarios amañados y la autocensura impuesta por el miedo.
Camilo José Cela participó activamente en ese sistema. Durante los años 50 y 60 fue lector oficial para editoriales como Plaza y Janés, además de colaborador del Ministerio de Información. Entre sus funciones se encontraba la de redactar informes sobre manuscritos que determinaban si un libro podía publicarse, debía modificarse o debía ser rechazado.
Su actividad no era discreta ni marginal. Cela leía decenas de obras, hacía observaciones minuciosas y emitía juicios tajantes. En ocasiones, su tono era sarcástico, incluso cruel. Se burlaba de autores demasiado “modernos”, tachaba contenidos progresistas o feministas, y aconsejaba suavizar cualquier crítica al clero, al ejército o al orden establecido. Se convirtió así en un filtro ideológico que actuaba con la autoridad de quien estaba dentro del sistema, pero con la apariencia pública de un escritor independiente.
“Cela no fue víctima del franquismo, sino uno de sus instrumentos más sofisticados en el terreno de la cultura”
Una anécdota reveladora es la que rodea a un cuento de Rafael Sánchez Ferlosio que incluía la palabra “puta”. Cela, como editor de la revista Papeles de Son Armadans, consultó directamente con el director general de Prensa si debía censurarla, mostrando su escrupulosa lealtad al régimen, incluso cuando se trataba de un autor afín. La escena, registrada en correspondencia oficial, muestra cómo Cela no solo aceptaba la censura, sino que se implicaba con verdadero entusiasmo en su aplicación.
EL CENSOR CENSURADO
Paradójicamente, una de las obras más célebres de Cela, «La colmena», había sido censurada por el Régimen cuando se presentó por primera vez en 1946. El manuscrito, con sus referencias al mundo de la prostitución, la homosexualidad y la miseria urbana, fue considerado inaceptable por los censores. Cela trató de negociar. Tachó párrafos, suprimió capítulos, reformuló frases. Pero finalmente tuvo que publicarla en Buenos Aires, en 1951. Años después, reconocería que había “perdido todas las batallas menos la última”.
Aquella experiencia marcó un punto de inflexión. Cela entendió que para sobrevivir y prosperar en el mundo literario franquista no bastaba con sortear la censura: había que formar parte de ella. A partir de entonces, se convirtió en un colaborador privilegiado del Régimen. Su obra posterior fue publicada sin trabas, mientras muchos otros escritores eran silenciados. Cela ya no era un outsider: era un hombre del sistema.
“Censuró para poder escribir, y escribió para justificar su poder”
LA DOBLE VIDA DEL INTELECTUAL
![[Img #85856]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2025/5297_8180_cela2.jpg)
Cela supo construir una imagen pública de escritor provocador, malhablado e incluso irreverente. Se presentaba como un hombre libre, ajeno a las servidumbres ideológicas. Pero esa fachada contrastaba con su trabajo silencioso como censor. Mientras cultivaba su perfil de autor rebelde, ejercía una función burocrática profundamente disciplinadora. Leía obras de otros, las evaluaba desde los parámetros del franquismo y proponía recortes que garantizaban la obediencia estética y política al Régimen franquista.
Este juego de máscaras le permitió mantener una posición de privilegio en el sistema cultural. Mientras muchos escritores progresistas eran perseguidos o exiliados, Cela recibía premios, fundaba revistas y participaba en jurados literarios. Su supuesta transgresión era tolerada por el Régimen porque él ya había demostrado su utilidad como filtro. Su figura era la prueba de que la dictadura podía tener un “intelectual de casa”, alguien que aparentaba libertad pero aseguraba control.
Uno de los aspectos más inquietantes de su trayectoria es su implicación en premios literarios presuntamente amañados, incluso tras el final del franquismo. El caso más sonado fue el del Premio Planeta de 1994, que ganó con La cruz de San Andrés. La decisión generó un escándalo por las sospechas de favoritismo. El jurado se dividió, y Cela respondió con desdén: “A mí, la envidia me la sopla”. Para entonces, ya estaba consolidado como un tótem literario al que pocos se atrevían a cuestionar abiertamente.
LAS HUELLAS DE LA CENSURA
Pero Cela no solo impuso silencios en su tiempo: ayudó a instaurar una cultura del miedo y la autocensura que afectó a varias generaciones de escritores. Durante los años más duros del franquismo publicar significaba adaptarse, recortar, disfrazar. Muchos autores asumieron que había temas intocables y estilos sospechosos. Cela, desde su posición de autoridad, contribuyó a establecer esos límites.
Un ejemplo elocuente es la revista Papeles de Son Armadans, que él dirigía. Aunque dio espacio a algunos autores jóvenes e incluso exiliados, siempre bajo su vigilancia, nunca fue un espacio de libertad. Cela decidía qué se podía decir y cómo. Dentro del ámbito “cultural” la censura seguía presente, camuflada bajo el criterio editorial.
Su propio hijo, el antropólogo, Camilo Cela Conde, llegaría a confesar en una entrevista acerca de su padre que:
“Siempre me había producido estupor cómo se podía ser censor con Franco y escribir «La familia de Pascual Duarte» a la vez”.
Esa contradicción, lejos de ser una paradoja sin explicación, muestra que Cela operó a dos niveles: como creador con licencia oficial y como vigilante de los límites para los demás.
Algunos críticos han intentado justificar su comportamiento alegando que fue una forma de proteger su obra. Pero proteger una obra a costa del silencio de muchas otras no es neutralidad: es complicidad. Cela eligió estar con el poder. Y el poder le devolvió el favor con prestigio, dinero y fama internacional.
UN LEGADO QUE INVITA A LA REVISIÓN
Durante la llamada Transición y los primeros años de la Monarquía el papel como censor de Camilo José Cela fue cuidadosamente silenciado. En lugar de abrir un debate sobre la colaboración de algunos intelectuales con el franquismo, el nuevo régimen «democrático» optó por integrarlos en su proyecto de «reconciliación».
Cela fue convertido en símbolo nacional: académico, senador constituyente, premio Príncipe de Asturias y, finalmente, Nobel de Literatura en 1989. Ese último galardón internacional sirvió para blanquear definitivamente su imagen. A partir de entonces fue recordado como el gran estilista, el innovador del lenguaje, el provocador genial.
Sin embargo, este homenaje continuo vino acompañado de una renuncia a revisar críticamente el papel histórico que había desempeñado. ¿Cómo podía la pretender la democracia española enaltecer a un escritor que durante años había ejercido como censor del pensamiento ajeno? ¿Por qué se aceptaba su obra sin revisar las condiciones políticas y morales bajo las que fue producida? La explicación resulta bien sencilla: a través de la trayectoria biográfica del propio Cela se expresaba la auténtica naturaleza del Régimen político monárquico resultante de aquella operación de “transacción”, urdida entre las cúpulas del poder político y económico franquista y las direcciones cooptadas de los partidos y sindicatos de la izquierda.
En cualquier caso no fue Cela el único beneficiado por la forzada amnesia. Como él, muchos otros autores e intelectuales supieron adaptarse al nuevo tiempo sin rendir cuentas por su comprometido pasado de compromiso con la dictadura.
Pero esa impunidad cultural no puede ni debe durar para siempre. La historia literaria necesita ser revisada, no para destruir obras, sino para contextualizarlas. Es necesario entender que Cela escribió no “pese a” la dictadura, sino “desde dentro” de la dictadura misma. Que su obra convivió estrechamente con su función represiva. Que mientras él escribía, otros eran silenciados, censurados, olvidados o encarcelados. Y que él contribuyó de manera muy activa a que eso ocurriera así.
“El Nobel en vez de darle a mi padre una proyección más internacional, fue la puntilla de su carrera como escritor”
Camilo José Cela Conde, hijo de Camilo José Cela
LA LITERATURA NO SE ESCRIBE EN EL VACÍO
Revisar la figura de Camilo José Cela no implica negar su talento literario. Implica situarlo en su contexto. Reconocer que la literatura no se escribe en un vacío aséptico, sino dentro de condiciones materiales e ideológicas concretas. Que toda obra —incluso la más brillante— está atravesada por las decisiones éticas de su autor.
Cela decidió libremente colaborar con el Régimen franquista. Ayudó a censurar libros, a frenar carreras, a moldear un canon sumiso. Y lo hizo así mientras se valia de ello para construír su propia carrera, que pudo crecer al abrigo del poder. Su éxito no fue a pesar del franquismo, sino gracias a él. Y ese hecho debe estar presente cuando lo leamos, cuando lo estudiemos y también cuando lo citemos como referencia.
Ya es hora de abandonar la idea falaz de que la genialidad exime de responsabilidades. Cela fue un gran escritor, sí, al menos en la primera etapa de su carrera. Pero también fue censor, funcionario del miedo y arquitecto del silencio. Jamás podremos entender su figura sin asumir todas esas dimensiones en su conjunto.
FUENTES CONSULTADAS:
Rodríguez Puértolas, Julio. Historia de la Literatura Fascista Española I y II. Ed. Akal. 2008.
García Yebra, Tomás. Desmontando a Cela. Ediciones Libertarias. 2002.
García Vera, Cristóbal. «Camilo José Cela: El rostro oculto de un Premio Nobel», 2004

















