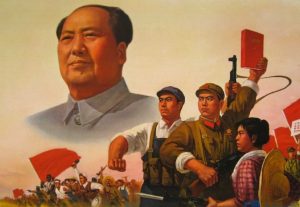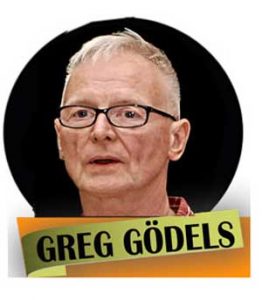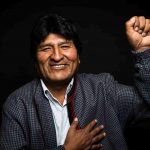¿Qué es lo que ha pasado con el Partido vanguardista que luchó contra la dictadura salazarista y que lideró la Revolución de los Claveles? ¿Una víctima del contexto o de su própia renuncia?
La histórica derrota que el Partido Comunista Portugués sufrió el pasado domingo en las urnas no solo ha sido «una cuestión de votos». Ha sido también la expresión de una transformación ideológica profunda que, desde la muerte de Álvaro Cunhal, ha terminado llevando al PCP por el camino del reformismo y la adaptación. En este artículo, nuestro colaborador Manuel Medina analiza, aspecto por aspecto, los factores que llevaron a ese Partido, que un día fuera el eje central en la «Revolución de los Claveles», a una derrota electoral y política sin precedentes en su historia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Los resultados de las elecciones portuguesas del pasado domingo 18 de mayo, no han dejado lugar a dudas: el derrumbe de la izquierda institucional, dicho sea sin ningún paliativo, ha sido total.
Pero si hubo una imagen que sintetiza con crudeza esta derrota fue la de un Partido Comunista Portugués (PCP) reducido a tan solo tres diputados y a un 3% de los votos.
Este Partido, que supo ser columna vertebral del antifascismo en la dictadura salazarista y motor de conquistas obreras tras la Revolución de los Claveles, hoy atraviesa una crisis profunda que no puede explicarse únicamente por la “ola derechista global” o el “avance de Chega”. Porque cuando un partido se vacía de base social no es solo porque el contexto cambió, sino sobre todo porque su política ya no está cumpliendo un papel vital para quienes antes lo veían como una herramienta propia.
La derrota del PCP es particularmente amarga porque se da en paralelo a la debacle de otras fuerzas como el Bloco de Esquerda, que apenas consiguió un escaño. Todo parece indicar que no solo ha sido un voto de castigo, sino una desafección creciente de las clases populares hacia las propuestas de izquierda que, en nombre del “realismo político”, se han despojado de sus perfiles más combativos.
El caso del PCP ilustra con nitidez este proceso: un partido que durante décadas resistió el empuje del eurocomunismo, hoy parece haber adoptado parte de su lógica. Y el precio ha sido alto, altísimo.
¿QUÉ QUEDA DEL PCP DE CUNHAL?
Álvaro Cunhal fue mucho más que un dirigente político: fue el símbolo de una idea de comunismo coherente y orgánicamente vinculado a las clases trabajadoras. Encarcelado durante la dictadura, exiliado, intelectual, escritor, artista y estratega político, Cunhal encarnó un marxismo que no se diluía en pragmatismos vacíos.
Durante su liderazgo (1961-1992), el PCP se mantuvo firme en una línea de lucha de clases clara, rechazando las concesiones del reformismo socialdemócrata y defendiendo la transformación socialista con una coherencia poco común en Europa Occidental.
La revolución de 1974 encontró al PCP preparado: con estructura, base obrera y claridad política. Por eso pudo jugar un papel central en la nacionalización de sectores clave de la economía portuguesa y en la conquista de derechos sociales fundamentales. Pero a medida que pasaron los años y se fue consolidando una democracia liberal funcional al capital, la correlación de fuerzas fue cambiando.
Tras la retirada de Cunhal, el PCP inició un giro que, sin llegar al abandono explícito de su ideología fundacional, fue generando una ambigüedad peligrosa entre táctica y estrategia, entre reforma y revolución.
DEL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO A «LA GESTIÓN DE LO POSIBLE»
Uno de los cambios más significativos en la evolución del PCP ha sido su progresivo desplazamiento desde una práctica política orientada a la ruptura revolucionaria hacia una lógica más cercana a la gestión dentro del sistema. Se trata de una transformación que no fue abrupta, ni oficialmente declarada, pero que se percibía tanto en sus discursos como en sus prácticas parlamentarias.
Hoy el PCP se presenta como defensor de los derechos laborales, del sistema público, de salud, de las pensiones… Todas ellas luchas legítimas y necesarias. Pero cuando esas reivindicaciones dejan de articularse como parte de un proceso revolucionario —como momentos dentro de una estrategia socialista— y se convierten en fines en sí mismos, entonces ya no estamos hablando del mismo partido.
Defender lo conquistado es vital, pero si se pierde de vista que esas conquistas están constantemente amenazadas por la lógica del capital, se cae en una defensa abstracta del “Estado social” que termina apuntalando la hegemonía burguesa.
Y aquí es donde emerge una contradicción central: ¿cómo puede un partido comunista mantener su rol de vanguardia si renuncia, en la práctica, a disputar la hegemonía más allá de los márgenes del sistema? ¿Cómo puede construir poder obrero si su intervención se limita cada vez más al parlamentarismo y a las negociaciones institucionales?
¿QUÉ SIGNIFICA LA DERIVA REFORMISTA DESDE UN ANÁLISIS MARXISTA?
La cuestión no es si el PCP se sigue llamando o no, marxista-leninista, sino si su práctica cotidiana responde a ese marco teórico. El marxismo no se mide por las etiquetas, sino por la relación concreta entre teoría y praxis, entre el análisis de clase y la intervención real en las contradicciones del capitalismo.
El reformismo no es simplemente una actitud moderada; es, en esencia, una renuncia al horizonte revolucionario como motor de la acción política. Engels ya advertía, en su Crítica al programa de Gotha, que una política que se limita a mitigar los efectos del capitalismo sin cuestionar su raíz no solo es ineficaz a largo plazo, sino funcional a la reproducción del sistema.
En ese sentido, el reformismo no solo desarma ideológicamente a las masas, sino que también las desmoviliza. Cuando se pierde el horizonte de transformación radical, lo que queda es la gestión del mal menor.
El PCP, en su intento de conservar influencia institucional y presencia parlamentaria, parecía haber optado por esta vía. La coalición CDU, las alianzas con sectores ecologistas e incluso su disposición a apoyar presupuestos del Partido Socialista (PS) en determinados momentos, son expresión de esa adaptación.
“EL PCP PASÓ DE SER VANGUARDIA REVOLUCIONARIA A «GESTOR DE LO POSIBLE.”
Claro que las condiciones materiales han cambiado. La clase trabajadora está fragmentada, la sindicalización ha disminuido y la precariedad es un fenómeno dominante en la sociedad portuguesa. Pero, ¿es eso motivo suficiente para que un partido comunista renuncie a su papel de vanguardia? ¿No es justamente en los momentos de mayor reflujo cuando se pone a prueba la capacidad política para generar conciencia y organización?
LA PÉRDIDA DE RAÍCES SOCIALES Y LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Uno de los efectos más graves de esta evolución es la pérdida de vínculos con los sectores populares más combativos. La base obrera tradicional del PCP, que se mantuvo incluso durante los años más duros de la ofensiva neoliberal, hoy se encuentra dispersa, desencantada o directamente colonizada por el discurso de la ultraderecha.
Este fenómeno no es exclusivo de Portugal. En Francia, el Partido Comunista Francés transitó un camino similar, diluyéndose progresivamente hasta perder toda capacidad hegemónica.
En Italia, el PCI terminó desapareciendo como fuerza revolucionaria. El caso portugués, sin embargo, era distinto. El PCP supo mantenerse como una de las pocas referencias revolucionarias en Europa Occidental. Por eso su transformación duele más.
Este proceso refleja cómo los partidos comunistas que abandonan la lógica de la confrontación anticapitalista acaban siendo absorbidos por las estructuras del Estado burgués. Y es que la «democracia» liberal no es neutral; está expresamente diseñada para amortiguar la lucha de clases y canalizar la protesta dentro de los límites del sistema.
“CUANDO UN PARTIDO COMUNISTA RENUNCIA AL CONFLICTO, LA ULTRADERECHA OCUPA EL TERRENO.”
En ese contexto, cada vez que un partido comunista se adapta a las “reglas del juego” lo que hace es reforzar la legitimidad de una institucionalidad que opera contra los intereses de la mayoría trabajadora. Y cuando el pueblo percibe que ese partido ya no es una herramienta útil para defender sus condiciones de vida o para cambiar el rumbo del país, simplemente deja de apoyarlo.
LA UNIÓN EUROPEA COMO MECANISMO DE DESIDEOLOGIZACIÓN: UNA «JAULA DORADA» PARA EL PCP
No se podría entender la transformación ideológica del PCP en las últimas dos décadas sin analizar el papel que ha jugado la integración de Portugal en la Unión Europea.
Desde una perspectiva marxista, la UE no es un “proyecto de paz y cooperación”, como reza su propaganda institucional, sino una superestructura burocrática que garantiza la dominación del capital financiero transnacional sobre los pueblos del continente.
A diferencia de lo que muchos sectores progresistas han querido creer, la UE no ha sido nunca neutral. Fue diseñada —y reformada en tratados como Maastricht o Lisboa— para blindar políticas económicas neoliberales: libre circulación de capitales, restricción del gasto público, limitación de la soberanía económica y reducción del papel del Estado.
En resumen: un corsé institucional contra cualquier posibilidad real de transición socialista a nivel nacional.
El PCP, consciente de estos límites, mantuvo durante muchos años una posición crítica hacia la integración europea. Pero con el paso del tiempo, y presionado por la necesidad de “no parecer antieuropeísta” frente a un electorado mayoritariamente integrado en la realidad comunitaria, fue suavizando su discurso.
Poco a poco, su crítica a la UE dejó de estar en el centro de su programa y pasó a estar subordinada a conceptos más difusos como “ruptura patriótica” o “soberanía nacional”, que en muchos casos terminan sonando más a retórica que a propuesta concreta.
EL ASEDIO DE LA TECNOCRACIA: UNA LUCHA DE CLASES DESIGUAL
Desde el punto de vista de la lucha de clases, la UE actúa como un Estado supranacional al servicio de la burguesía europea. Las superestructuras políticas se adaptan a las necesidades de reproducción del capital.
Y la UE es, precisamente, una de esas superestructuras que impide a los Estados miembros tomar decisiones que contradigan los intereses del gran capital europeo. ¿Qué espacio queda, entonces, para un partido comunista que se propone transformar el sistema desde dentro?
El «Tratado de Estabilidad Presupuestaria», el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, los criterios de déficit o las “recomendaciones” del Banco Central Europeo no son meras políticas técnicas: son instrumentos de clase. Y aceptar su legitimidad como “normas europeas” implica aceptar que la política ya no es el terreno de disputa entre proyectos sociales, sino una cuestión técnica gestionada por burócratas en Bruselas o Frankfurt.
Es en ese punto donde la ideología comienza a desdibujarse. Cuando la política se vacía de contenido anticapitalista porque “no hay margen de maniobra”, el papel del partido comunista se vuelve irrelevante. ¿Qué sentido tiene hablar de planificación socialista si las principales decisiones económicas están fuera del alcance del Parlamento portugués?
¿Cómo disputar la hegemonía si se acepta como incuestionable el marco legal y económico impuesto por la UE?
LA DESIDEOLOGIZACIÓN COMO CONSECUENCIA, NO COMO ERROR
El proceso de desideologización del PCP no ha sido fruto de una decisión voluntaria o un “error político” aislado. Ha sido una consecuencia estructural de su intento de compatibilizar una retórica socialista con una práctica institucional atrapada en los márgenes de una democracia liberal subordinada al capital europeo.
Al aceptar el juego institucional de la UE sin cuestionar de raíz su arquitectura económica, el PCP terminó diluyendo su proyecto revolucionario y reduciendo su acción a la defensa de los servicios públicos y las pensiones dentro de un sistema que las recorta por diseño.
Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión programática, sino estratégica. Porque cuando se asume que el socialismo debe construirse dentro de los límites de la UE, se ha renunciado ya a la ruptura. Y sin ruptura no hay transición. Y sin transición no hay revolución.
“SIN ESTRATEGIA DE RUPTURA, LA IZQUIERDA SOLO PUEDE DEFENDER LO QUE YA ESTÁ PERDIENDO.”
Esto no significa que la salida de la UE sea, por sí sola, una panacea. Pero sí que cualquier estrategia de emancipación debe partir de la incompatibilidad entre los intereses de la clase trabajadora y la lógica estructural del proyecto europeo. Como decía Marx, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen en las circunstancias que ellos mismos han elegido”.
Y una de esas circunstancias —quizás la más dura— es esta UE que ha logrado disciplinar a la izquierda a fuerza de tratados, amenazas financieras y chantaje político.
FINALMENTE UNA REFLEXIÓN NECESARIA: ¿RENOVACIÓN O RECUPERACIÓN?
Hoy, tras el batacazo electoral, el PCP se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede insistir en la línea actual, tratando de “reconectar con la sociedad” desde una política de consensos, alianzas transversales y defensa de las conquistas sociales desde una lógica defensiva. O puede, también, recuperar la vocación revolucionaria que lo hizo imprescindible en la historia portuguesa.
Y todo esto no significa negar los cambios del mundo actual ni caer en el dogmatismo. Como ya planteaba Gramsci, el marxismo no es un conjunto de fórmulas inmutables, sino una herramienta viva para interpretar y transformar la realidad. Pero esa herramienta solo es útil si se mantiene anclada en su propósito original: la emancipación del trabajo frente al capital.
El actual desafío para el PCP es inmenso. No se trata de “volver al pasado”, sino de rehacer el vínculo con las nuevas generaciones de explotados, con los sectores precarizados, con los jóvenes sin futuro.
Y eso solo se logra con una política de ruptura, no con una moderación en la que ya nadie cree. La historia reciente demuestra que cuando la izquierda abandona el conflicto, es la ultraderecha la que ocupa el terreno. Y eso, en Portugal y en el mundo, ya está ocurriendo.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia