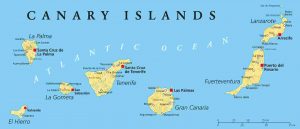KRIS HORN 9 DE MAYO DE 2025 5 MINUTOS DE LECTURA

Crecí en lo que, durante mis años de preparatoria, era el cuarto condado más rico de Estados Unidos. Era un lugar donde la gente se medía por el tamaño de sus casas, el trabajo de sus padres y, por supuesto, a qué universidad asistían. Cuanto más elitista y prestigiosa fuera la institución, mejor. Para quienes cursaban las clases más avanzadas, el sistema de escuelas públicas era un campo de batalla para la admisión a la Ivy League.
No recuerdo ninguna discusión que cuestionara si valía la pena aspirar a las instituciones más exclusivas del mundo, ni me imagino que se diera alguna entre mis colegas. Tales conversaciones eran para quienes no se esperaba que ascendieran en la jerarquía.
Así que cuando entré, sentí que había ganado.
En Yale, conocí a estudiantes inteligentes, curiosos y esperanzados que, sobre todo, eran expertos en reproducir el éxito de la élite. Me había imaginado a un estudiante de Yale trabajando con humildad en un problema de física que definía un paradigma por pura pasión. Pero, con mayor frecuencia, se esforzaban por superar las expectativas. La pasión existía, pero solo como un instrumento.
La estructura académica dejaba poco margen para la autonomía. Los estudiantes debían leer un libro por seminario a la semana, completar ejercicios de varias horas, redactar trabajos de investigación y mantener posiciones de liderazgo. Con el tiempo, se aprendía a equiparar el éxito institucional con la valía personal. No importaba lo que se persiguiera —investigación del cáncer, natación de competición, cinematografía, ayuda internacional—, Yale esperaba que uno llegara a la cima. Para tener éxito, había que ser útil al capital.
Yale se alzaba como un castillo en el centro de New Haven, rodeada prácticamente por completo de barrios obreros de bajos recursos, predominantemente negros y latinos, marcados por generaciones de racismo estructural. La relación de Yale con la comunidad negra de New Haven se remonta a su fundación en 1701, cuando los estudiantes trajeron a sus esclavos al campus como sirvientes. Posteriormente, el profesorado, la administración y los estudiantes de la universidad emplearon a residentes negros libres para trabajar en sus hogares. Con la expansión de Yale, la discriminación en la vivienda y la exclusión económica concentraron a estas comunidades en barrios aledaños, lo que les permitió satisfacer las necesidades de la institución.
Barrios como Dixwell y The Hill, creados en el siglo XVIII , aún existen, al igual que la dependencia de Yale de la mano de obra racialmente estratificada. Hoy, como en siglos pasados, la universidad depende de un ejército de trabajadores mal pagados para mantener sus instalaciones, dotar de personal a sus cocinas y limpiar sus dormitorios, así como de un gran contingente de desempleados sin discapacidades, que esperan en reserva.
Si bien Yale es el mayor empleador de New Haven, sus empleos siguen siendo difíciles de conseguir. Quienes los consiguen se ganan la admiración. Los salarios y las prestaciones son más altos que en otras opciones locales, especialmente antes de Obamacare, cuando la cobertura médica de Yale la distinguía. Pero esto no niega la contradicción subyacente: la institución que extrae un enorme valor frente a la clase trabajadora excluida del poder real.
Los edificios góticos de piedra de Yale están cerrados con puertas de hierro y vigilados por una fuerza policial privada conocida por acosar a los residentes locales. Aunque técnicamente se encuentra en el centro de New Haven, Yale se ha expandido con fuerza hacia el resto de la ciudad, lo que ha generado que muchos residentes negros de clase trabajadora se sientan incómodos. Además, Yale buscó constantemente expandir sus límites, y una queja común fue: «Están comprando nuestros terrenos», terrenos que pertenecen a trabajadores de barrios históricamente negros.
Como estudiantes, nos advirtieron que no nos alejáramos demasiado, e interiorizamos esa narrativa: que New Haven era peligroso, que éramos sus víctimas potenciales. En mi primer año, hubo 34 homicidios en la ciudad, 33 de ellos por violencia armada. Ninguno ocurrió en las instalaciones de Yale. Aun así, la universidad se posicionó como la parte amenazada en lugar de reconocer la violencia como un síntoma del sistema capitalista que defiende, un sistema que conduce intencionalmente a la explotación, la destrucción y el empobrecimiento de las comunidades obreras.
Lo que más me impactó fue la ausencia de resistencia. Los forasteros solían percibir a los yalies como élites groseras que apenas miraban a los trabajadores que les servían. Sentía resentimiento por las puertas de hierro que excluían, tanto psicológica como físicamente, a quienes vivían allí, por las bromas petulantes de los compañeros de clase sobre los peligros de la ciudad, por la división cuidadosamente mantenida entre la clase dominante y la clase trabajadora. ¿Quién, de ambos bandos, querría realmente vivir así? ¿Y por qué no había más indignación?
Como estudiante de antropología, comencé a estudiar la desigualdad urbana y las condiciones estructurales que la sustentan. Con el tiempo, escuché la misma justificación de mis amigos en New Haven, repetida como un hechizo: «Yale ofrece buenas prestaciones». En una ciudad donde la desindustrialización y la subcontratación laboral habían destrozado la economía local —un proceso diseñado, en muchos casos, por los graduados de Yale—, Yale no era solo una universidad, sino el líder de New Haven.
Gracias a la presión de la organización sindical, Yale empezó a pagar más del salario mínimo. Con pocas opciones comparables, muchos jóvenes veían el empleo allí como la vía más realista para sobrevivir. Mientras yo soñaba con ser investigador y viajar por el mundo, mis amigos de New Haven esperaban que si se mantenían alejados de los problemas, tal vez podrían conseguir un trabajo de conserje o en un comedor. Parecía mejor que el trauma y el peligro que ofrecían sus barrios, y que aceptaban como permanentes. El sistema capitalista les había dado dos opciones: servir al castillo o luchar fuera de sus muros.
Mientras tanto, Yale permanecía en un segundo plano, siempre aplaudiéndose por «invertir» en la comunidad, contratando a residentes locales, admitiendo a un estudiante simbólico de la escuela pública de New Haven cada pocos años, etc. No pagaba el salario mínimo de $7.25 por hora, sino $15.25, un aumento que ostentaba como un símbolo de justicia. No importaba que su dotación fuera de $23.9 mil millones. No importaba que, gracias a su estatus sin fines de lucro, estuviera exenta del pago de impuestos prediales a la ciudad que domina. Lo que importaba era que, como solía decirse, «Yale ofrece buenas prestaciones».
Así, con las prestaciones justas y un salario ligeramente mejor, la historia se repite: una ciudad obrera que se esfuerza por servir a una fortaleza del capital. Generaciones enteras aprenden a no cuestionar la existencia del castillo, sino a ganarse un lugar a sus puertas. Unos salarios más altos pueden mitigar la brutalidad de la explotación, pero no pueden borrar sus cimientos. El problema no es solo que los trabajadores estén mal pagados, sino que el capitalismo depende de su subyugación. El capitalismo construye sistemas que refuerzan su base explotadora, haciéndolo parecer incluso virtuoso y convirtiendo la injusticia estructural en una realidad. Lo que se necesita no son solo negociaciones laborales, sino un cambio revolucionario de conciencia. Hasta que la gente empiece a cuestionar la existencia del castillo, por qué una universidad con miles de millones en sus arcas ostenta el poder sobre una ciudad donde el trauma es heredado, no puede haber justicia real. Impulsar mejores condiciones laborales es vital. Pero sin cuestionar la existencia del sistema mismo, corremos el riesgo de confundir la supervivencia dentro de la máquina con la liberación de ella.