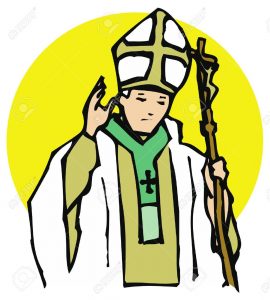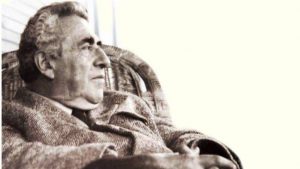Eduardo Martínez Rico / Alberto Montaner, Cuaderno de campo

Alberto Montaner (Zaragoza, 1963), filólogo y poeta, es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, y una gran autoridad (mundial) en el Cid y en el Cantar de mio Cid. Muy famosa y muy reconocida es su edición en la Biblioteca Clásica del poema cidiano, considerado el primer monumento de nuestra literatura. Se trata de uno de los más destacados filólogos con los que cuenta España en la actualidad, hispanista, arabista e historiador brillante y muy trabajador.
Es también autor de varios libros de poemas, como Mysteria cordis (1984), Furor jamás cansado (1985), Memoria de apariencias (2004) y Flores de Lichtenberger (2017), con fotografías de Ricardo Guixà. En Zenda Alberto Montaner ha publicado algunos poemas, que, como dice en esta entrevista, son el avance de un libro que piensa que pronto estará terminado.
*****
—¿Cómo le explicarías a un niño qué es un filólogo?
—Creo que lo más sencillo es basarse en la etimología. El filólogo es alguien que ama las palabras. Las ama de una en una, explorando la evolución de su forma y de su significado, y las ama agrupadas en discursos o en textos, y entonces estudia la manera en que funcionan entre sí para formar, por ejemplo, frases (enfoque lingüístico), o el modo en que actúan en bloque, como conjunto, para producir una emoción estética (enfoque literario). Obviamente, esto es una simplificación, pero me parece que ofrece una idea bastante correcta de qué es un filólogo.
—¿Cómo te diste cuenta de que querías estudiar Filología?
«Mi recuerdo más antiguo sobre lo que quería ser de mayor se refiere a la arqueología, por culpa de un programa de televisión de mi infancia, Misión rescate«
—Mi recuerdo más antiguo sobre lo que quería ser de mayor se refiere a la arqueología, por culpa de un programa de televisión de mi infancia, Misión rescate. Más tarde, cuando descubrí las inscripciones del claustro de San Juan de la Peña, quise ser historiador. Pero a lo largo del bachillerato (el BUP, entonces), me di cuenta de que lo que más me atraía eran la literatura y el lenguaje. Esta vocación se concretó haciendo en 3º de BUP un trabajo de curso sobre el Cantar de mio Cid, que al año siguiente se convertiría en el ensayo con el que gané, en 1981, el Premio Holanda para Jóvenes Investigadores.
—¿Qué es un poeta para ti?
—Perogrullescamente, alguien que escribe poemas, como un novelista es el que escribe novelas o un dramaturgo el que compone dramas. No creo en la idea del poeta como vate inspirado o iluminado ni nada por el estilo. El poeta es alguien que emplea determinados recursos literarios (entre los cuales, para mí, el ritmo y la metáfora son fundamentales) para intentar expresar un estado emocional, una vivencia o una idea, por ejemplo.
—¿Qué es un sabio?
—No un erudito, confusión habitual. El sabio no es solo el que conoce muchas cosas; es sobre todo el que sabe qué hacer con ese conocimiento. La sabiduría no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad.
—¿Has conocido a muchos?
—A algunos, sí. He tenido esa suerte.
—¿Cómo eran?
—A los que yo llamaría auténticamente sabios reunían conocimientos a la vez amplios y profundos, apertura de mente, capacidad de relación, fino sentido del humor y una humildad no impostada.
—¿Cómo debe ser un buen profesor?
—¿Si pego aquí mi foto no vale, no? (Risa). En realidad, yo no me considero un “buen profesor” en el pleno sentido de “bueno”. Yo diría que lo es el que sabe conectar con su alumnado o, en general, su auditorio y es capaz de atraerlo o, si se quiere, motivarlo, al mismo tiempo que le transmite unos conocimientos y le invita a poner en práctica determinadas actitudes. Es decir, no solo le enseña algo, sino cómo actuar con ese algo. En definitiva, a pensar.
—¿En qué consiste en tu opinión ser un buen escritor?
«No me gustan los escritores, me gustan sus escritos, o algunos de ellos, para ser exactos»
—Nunca me he parado a pensarlo, la verdad. Es obvio que tengo mi propio criterio y, ya puestos, mi propio “canon”, tan personal e intransferible como el de cualquier otro, pero no me he puesto a pensar si hay un conjunto de rasgos que, para mí, definan a un buen escritor. En parte, porque tengo gustos bastante amplios (alguno diría eclécticos), de modo que trazar un paradigma común a todos los escritores que me gustan me parece muy difícil. Me corrijo, por cierto: no me gustan los escritores, me gustan sus escritos, o algunos de ellos, para ser exactos.
—¿Podrías explicarlo?
—Lo que importa, a mi ver, es cada obra concreta, no la firma de la misma, aunque, claro está, ver el nombre de un autor en la cubierta te despierta unas expectativas que ya de entrada te atraen o te repelen. En todo caso, en lo que no creo en absoluto es en que haya un patrón único y objetivo para calibrar la calidad de una obra literaria, y mucho menos en que haya alguien que, por juicio sumarísimo, pueda expedir ejecutorias de hidalguía al respecto, lo que, sinceramente, me parece el colmo de la soberbia, si no el de la ignorancia. Esto lo expliqué con detalle en un artículo sobre el canon aparecido aquí, en Zenda.
—¿Qué es un genio para ti?
—Alguien que hace cosas inesperadas que resultan ser útiles y brillantes al mismo tiempo. Es una especie rarísima.
—¿Cómo te interesaste por el tema del Cid?
—Como ya te comentaba, fue a raíz de un trabajo de clase en la asignatura de lengua y literatura de 3º de BUP. A partir de ahí su figura me cautivó… y hasta hoy.
—Porque ese trabajo tuvo continuidad.
«Semejante propósito solo podía deberse a una combinación de ingenuidad y osadía, porque hacer eso realmente en serio sería casi la empresa de una vida»
—Cuando acabé el trabajo de curso que ya he mencionado, seguí desarrollando el hilo y pasé del Cantar de mio Cid a una serie de obras posteriores, hasta llegar a las recreaciones finiseculares, como los poemas de Manuel Machado o el drama Las hijas del Cid de Marquina. Semejante propósito solo podía deberse a una combinación de ingenuidad y osadía, porque hacer eso realmente en serio sería casi la empresa de una vida. Pero fue un buen campo de entrenamiento. El caso es que, cuando estaba en plena faena, mi padre vio en el periódico el anuncio del Premio Holanda y me animó a presentarme. Como la parte que tenía mejor elaborada, con un análisis más original y con manejo de suficiente bibliografía crítica, era la del Cantar de mio Cid, decidí retomarla de forma independiente y de ahí surgió El Cid: Mito y símbolo, en el que estudio la épica cidiana como un modo de narración mítica, comparándola en especial con los trabajos de Hércules, otro de los referentes de mi particular panteón.
—¿Cómo era ese trabajo cidiano que tanto gustó?
—Como iba diciendo, es un trabajo en el que me acerco a la figura del Cid como héroe salvador y civilizador, a la vez que un héroe catártico, es decir, el que se purifica o redime. De esos rasgos sabía algo sobre todo gracias al libro Mito: Semántica y realidad, del antropólogo Luis Cencillo, que estaba en la biblioteca de mi abuelo, el filósofo Eugenio Frutos. Esa caracterización es la que me llevó a comparar el relato cidiano con el modelo de los doce trabajos de Hércules. El estudio comparaba a los dos héroes entre sí, el argumento del Cantar con el desarrollo de los trabajos y otros elementos, como el simbolismo de los números y el de ciertos objetos. Al final incluía un análisis de las funciones narrativas presentes en el argumento siguiendo el esquema de Vladímir Propp en su Morfología del cuento, aunque reconozco que con bastantes fallos. En fin, el trabajo tiene elementos que aún considero aprovechables, junto a muchos otros que revelan que mi entusiasmo aún no estaba a la altura de mis capacidades, como es lógico, por otra parte.
—¿Cómo crees que era el Cid en realidad?
—Era, como lo somos todos, un hijo de su tiempo. Por eso, descalificarlo como un despiadado mercenario, como ha hecho recientemente Nora Berend, resulta absurdo. A mi entender, la historia hay que entenderla, no que juzgarla, una operación arrogante hecha desde una superioridad moral que nos atribuimos gratuitamente y resulta absolutamente inútil, salvo para la autocomplaciencia. El Cid era, eso está claro, un miembro de la clase aristocrática, por lo tanto, una persona criada para guerrear y, en determinadas circunstancias, acaudillar a otros guerreros, además, claro, de vivir de las rentas de la tierra.
—Pero estas le fallaron…
«Si tuviera que resumir su actitud en una frase, creo que sería el viejo lema romano de que la fortuna ayuda a los audaces»
—Cuando estas le fallan, al ser desterrado, se dedica a lo que él sabía hacer y para lo que otros estaban dispuestos a emplear sus servicios, esto es, guerrear. Lo cual, por cierto, se le daba bastante bien, por eso era conocido como el Campeador, es decir Batallador, el experto en lides campales (aunque el origen del sobrenombre se debe seguramente a un episodio concreto). A partir de ahí, pasaron muchas cosas en las que no puedo entrar aquí, pero que revelan que, al margen de dudosas caracterizaciones morales, era un excelente estratega, ya actuase por cuenta de los reyes castellanos, de los hudíes de la taifa de Zaragoza o la suya propia, cuando se decide a conquistar Valencia. Si tuviera que resumir su actitud en una frase, creo que sería el viejo lema romano de que la fortuna ayuda a los audaces.
—¿Crees que se seguirán escribiendo muchas obras sobre el Cid en el futuro?
—No me cabe la menor duda. No solo escribiendo: el Cid aparece en todas las artes y hoy ha llegado desde las letras del heavy hasta los videojuegos. Aunque, sin duda, la literatura parece su terreno preferido.
—Hiciste una edición muy meritoria del Cantar de mio Cid para la editorial Crítica. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época?
—Mucho disfrute y mucho cansancio. Fue una paliza épica, realmente. Pero mereció la pena. No lo digo respecto de los estudios cidianos, que eso lo deberán determinar los lectores, sino de mis satisfacciones personales. Ante todo porque aprendí mucho haciéndola, con el privilegio de poder trabajar varias veces con el códice único y de dialogar ampliamente con la crítica cidiana durante cuatro intensos años. Esa edición, además, desde su primera aparición en 1993 hasta la última edición revisada, publicada por la Real Academia Española en 2016, ha sido mi carta de presentación ante la comunidad científica y el público culto en general.
—¿Cómo fue realizar aquel trabajo?
«Su conquista de Valencia, no siendo rey ni conde soberano, fue algo completamente insólito en su momento»
—Fue un encargo del recientemente fallecido profesor Francisco Rico, para uno de sus proyectos más originales y memorables, la Biblioteca Clásica, de la que partió como buque insignia. Él conocía la versión finalmente publicada de El Cid: Mito y símbolo, y además había hablado de ella con dos compañeros de mi edad en la Autónoma de Barcelona, Bienvenido Morros y José María Micó, a los que había conocido en el primer congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, en Santiago de Compostela en 1985. Rico buscaba como editores, sobre todo, a jóvenes meritorios que estuvieran dispuestos a dejarse la piel en el intento. Me lanzó el guante y yo lo recogí. Y a las pruebas me remito.
—¿Por qué crees que Rodrigo Díaz de Vivar ha atravesado los siglos?
—Esto es como explicar qué hace que una novela se convierta en superventas. Por mucho que se diga y se escriban recetarios, nadie lo sabe. En este caso, creo que un elemento importante, pero no determinante, es que su conquista de Valencia, no siendo rey ni conde soberano, fue algo completamente insólito en su momento, algo que se quedó grabado en el imaginario colectivo. Hay una frase magnífica de un coetáneo suyo, el escritor andalusí Ben Bassam, que creo que explica bien el aura de leyenda que ya rodeaba al Campeador en vida: “Y era este infortunio”, es decir, Rodrigo, “en su época, por la práctica de la destreza, por la suma de su resolución y por el extremo de su intrepidez, uno de los grandes portentos del Señor”. Pero, como digo, esto es algo así como la condición necesaria pero no suficiente.
—¿Entonces qué más dirías?
—Aquello sentó las bases, pero habría que explorar cómo se relee al Cid en cada época para explicar (siempre a posteriori) por qué siguió vigente en la misma. Aunque, claro está, el que se hiciese un personaje extremadamente famoso ayudó, en cierto modo por inercia, a que esa fama se perpetuase. Ahora bien, si se lo compara con Roldán, tan célebre todavía, bajo la forma italiana de Orlando, en la literatura renacentista, frente a lo poco que supone hoy en día, se ve que el haber llegado al Olimpo en un momento dado tampoco garantiza la permanencia.
—¿Se ha vuelto inmortal?
—Hacer predicciones en esta clase de asuntos siempre es arriesgado. No obstante, si hacemos una simple proyección al futuro de la situación actual, la respuesta sería un rotundo sí.
—¿Qué tenía el Cid de especial?
«Está el Cid mesurado de la primitiva materia cidiana, hasta el Cantar, y el Cid díscolo o levantisco de las Mocedades de Rodrigo y el romancero viejo»
—Aquí hay que separar al Rodrigo Díaz histórico, al que ya me he referido, del Cid literario. Sin duda, el segundo se basa en el primero, pero son dos figuras distintas. Por otro lado, no hay un único Cid. Solo en la Edad Media está el Cid mesurado de la primitiva materia cidiana, hasta el Cantar, y el Cid díscolo o levantisco de las Mocedades de Rodrigo y el romancero viejo. Quizá esto le haya favorecido, pues cada época ha podido elegir entre varios cides. Así, por ejemplo, podía Joaquín Costa pedir candados para la tumba del Cid guerrero y ensalzar, en cambio, al Cid “repúblico” de la jura en Santa Gadea.
—Hay gente que dice que el Cid no existió. ¿Qué les responderías?
—Que lean. Hay varias biografías cidianas al alcance de todos, donde se explican las fuentes históricas que nos permiten trazar la biografía del personaje histórico, con sorprendente precisión para un personaje de su época, en particular uno que no fue ni rey ni papa. Lo que, por cierto, ya nos dice algo de lo excepcional del personaje desde el comienzo de su trayectoria hacia el Olimpo literario.
—¿Nunca se te ocurrió escribir una novela sobre el Cid?
—Sobre el Cid no, la verdad. Hay tanta literatura cidiana que no sabría por dónde entrarle al personaje. En una biografía para Edaf ando trabajando ahora, en colaboración con mi discípula Joanna Mendyk, pero no será una biografía novelada, aunque, por la propia naturaleza del género, haya de ser narrativa. Sobre quien sí había pensado alguna vez hacer una novela era sobre la apasionante figura de Minaya, el histórico, no el épico, pero Antonio Pérez Henares me ha “pisado” la idea con La tierra de Álvar Fáñez.
—¿Te gusta la película de Anthony Mann sobre el personaje? ¿Qué piensas de ella?
—Sí, es grandiosa, y es bien sabido que la grandiosidad es una de las cualidades épicas por excelencia. Como recreación histórica, desde luego, deja bastante que desear, pero como reelaboración de los elementos fundamentales de la leyenda biográfica del Cid, es más que digna.
—Eres un buen amigo de Pérez-Reverte y has colaborado con él en más de una ocasión. ¿Qué destacarías del Pérez-Reverte escritor?
«La rima consonante es muy esclava, como bien recordaba Quevedo»
—Bueno, colaboración sería quizá mucho decir; simplemente, le he echado una mano con asuntos o datos sobre alguno de mis temas. En cuanto a su obra, yo destacaría su capacidad de narrador, tanto a la hora de urdir argumentos como de contarlos, y también sus magistrales evocaciones de lugares, personas o situaciones. A mí, personalmente, y quizá sea deformación profesional, me gusta mucho la autenticidad que transpiran sus recreaciones gracias a una labor de documentación que se funde sin suturas con esa potencia narrativa que decía. Además, claro, el dominio de diferentes registros lingüísticos, como el habla mexicana o la lengua del Siglo de Oro. Hay más cosas, sin duda, pero, para mí, estos serían los pilares de su narrativa y, en parte, también, de la ensayística, es decir, de sus colaboraciones en prensa, al menos desde que comenzó a colaborar con XL Semanal.
—Escribiste algunos poemas apócrifos para El capitán Alatriste. ¿Te costó mucho trabajo hacerlo?
—No demasiado. Empecé a escribir mi propia poesía en metros clásicos cuando tenía catorce o quince años (otra de esas marcianadas con las que me descuelgo de cuando en cuando), así que no me costó demasiado preparar esos poemas, aunque, claro, unos me costaron más que otros. La rima consonante es muy esclava, como bien recordaba Quevedo, cuando, en el Sueño del infierno, un poeta explicaba así la causa de su condenación:
Plegue a Dios, hermano, que así se vea el que inventó los consonantes, pues porque en un soneto
Dije que una señora era absoluta,
y siendo más honesta que Lucrecia,
por dar fin el cuarteto la hice puta.
Forzome el consonante a llamar necia
a la de más talento y mayor brío,
¡oh, ley de consonantes dura y recia!
—¿Qué tuviste en cuenta, sobre todo, para hacer esos poemas?
—Su relación con el argumento, a qué personaje se atribuía (si al propio Quevedo, a Guadalmedina o a otro) y, claro está, el conceptismo general de la época.
—¿Qué es lo que más te gusta del personaje de Alatriste?
—Que no era el hombre más piadoso ni el más honrado, pero era un hombre valiente. Con claroscuros, pero fiel a sus códigos. Es el prototipo del héroe cansado revertiano, muerto quizá, pero jamás vencido. Moralmente vencido, quiero decir; en el reducto íntimo de su conciencia. Pero me estoy poniendo pedante. Lo fundamental es que tiene garra, en historias que tienen gancho y con un entorno de personajes memorable. ¡No queda sino batirse!
—Has escrito sobre El club Dumas, que el propio autor suele decir que es su novela favorita. ¿Por qué crees que este libro nos gusta tanto a tantos?
» La idea es hacer un relato continuo, sin interrupciones eruditas, pero aludiendo, cuando sea indispensable, a las dudas respecto de determinados sucesos o su interpretación»
—No estoy seguro de que pueda hablar por otros, ya he dicho antes que el gusto es, en definitiva, personal e intransferible, pero sin duda influye que hable de otros libros y que esos libros sean tan atractivos como la novela de capa y espada decimonónica o los tratados de demonología o magia del Renacimiento y el Barroco. La manera de enlazar las dos tramas y de desenlazarlas me parece memorable. Y en esta novela esa capacidad de evocación de lugares y obras de la que hablaba antas creo que alcanza uno de sus puntos máximos.
—Estás trabajando en una biografía sobre el Cid. ¿Qué nos puedes decir sobre ese libro? ¿Cómo será?
—Pretende ser una biografía puesta al día en cuanto a los sucesos vitales del Campeador y en cuanto a su contextualización en su propio marco histórico, a fin de no incurrir en anacronismos como los que comentaba arriba. La idea es hacer un relato continuo, sin interrupciones eruditas, pero aludiendo, cuando sea indispensable, a las dudas respecto de determinados sucesos o su interpretación. Sin embargo, en una especie de sección paralela, de lectura opcional, Joanna y yo indicaremos las fuentes de todos los datos empleados y, en su caso, resumiremos las polémicas o, al menos, discrepancias que haya habido respecto de la historicidad de unos u otros sucesos, o de su alcance. De este modo, el lector especialista o cualquiera especialmente interesado podrá contrastar nuestro relato con las fuentes históricas y los estudios previos.
—¿Cómo está siendo la experiencia de esta biografía?
—Cuando asumí la tarea pensé que lo que técnicamente se llama el registro factual estaba suficientemente bien establecido y que solo sería preciso realizar acotaciones mínimas, pero no siempre ha sido así. Esto me está obligando a abordar esos aspectos problemáticos en trabajos previos e independientes, publicados en forma de artículos en revistas especializadas, lo que, si bien garantiza la solvencia del resultado final, lo ralentiza considerablemente.
—¿Sigues escribiendo poesía? ¿Habrá otro libro de poemas pronto?
«Reunir un poemario requiere tiempo y un cierto esfuerzo, y el primero es un bien escaso, al menos cuando eres investigador a tiempo completo»
—Sí, nunca he dejado de hacerlo, aunque los agobios del trabajo ahuyentan a las musas, así que la intensidad ha sido muy variable. Por otro lado, reunir un poemario requiere tiempo y un cierto esfuerzo, y el primero es un bien escaso, al menos cuando eres investigador a tiempo completo. De todos modos, últimamente estoy más inspirado, por decirlo de algún modo, y de hecho llevo bastante avanzado un libro que combina las fotos de Ricardo Guixà y mis poemas, del que dimos hace ya un tiempo un avance en Zenda, y que esperamos concluir a lo largo de este año.
—¿Compaginas bien la labor puramente filológica con la literaria?
—Desde el punto de vista de su compatibilidad, sí, sin problemas, aunque, como decía, cuando el estrés aprieta es difícil que se te ocurra un poema. Al menos, esa es mi experiencia. Pero lo más complicado es sacar tiempo para todo.
—¿Son para ti algo diferente, o en el fondo son la misma cosa?
—Para mí no son la misma cosa, en absoluto. Son dos facetas vitalmente complementarias, pero en sí mismas muy distintas. Claro está que no puedo olvidarme de lo que sé o creo saber cuando compongo un poema, pero eso me influye más cuando leo a otros o cuando veo, por ejemplo, una película, que cuando escribo. Quizá sea obsoleto o viejuno, pero para mí las artes y las ciencias (y honradamente creo que en Humanidades se puede hacer ciencia) van por caminos distintos. Las primeras están orientadas a suscitar un tipo particular de reacción emocional; las segundas, a generar y transmitir conocimiento. Unas tienen una función estética; las otras, epistémica.
—¿La crítica sería otro género literario, de tanto valor, por ejemplo, como la novela o la poesía?
«El objetivo del filólogo no es valorar estéticamente los textos, algo que depende del criterio de cada lector, sino explicarlos»
—Depende de a qué llames crítica. Si hablas de la crítica ensayística o impresionista, podría ser, aunque su función siempre será más epistémica que estética. Es decir, hay piezas ensayísticas que pueden tener pleno valor literario y otras que no. Con esto no quiero decir que ese valor sea alto o bajo, sino que el lector la lea como leería una novela o una poesía, nada más. Lo que pasa es que yo no me dedico a la crítica, sino a la investigación filológica, cuyo resultado son discursos argumentativos, no comentarios más o menos inspirados. El objetivo del filólogo, ya lo he dicho, no es valorar estéticamente los textos, algo que depende del criterio de cada lector, sino explicarlos, en la medida de lo posible, como productos culturales de un contexto determinado. Esto raramente puede satisfacer la función estética, por lo que solo hay algunas contadas excepciones.
—¿Crees que la escritura responde a un don innato, o más bien al trabajo y al esfuerzo?
—Como en todas las artes, la de la palabra requiere, a mi entender, una aptitud innata, pero, como las demás, exige adquirir unas determinadas capacidades técnicas y la competencia activa para emplearlas. Es decir, dicho en plata, de trabajo y de esfuerzo. Con solo aptitud o solo esfuerzo creo que no basta.

Nació en Madrid en 1976. Se licenció en Filología Hispánica en 1999 por la Universidad Complutense de Madrid, y se doctoró en Filología, por la misma Universidad, en 2002. Es autor de 17 libros publicados, de novela, biografía y ensayo. Entre sus obras se pueden citar las novelas históricas Cid Campeador y Fernando el Católico. El destino del rey, su ensayo La guerra de las galaxias. El mito renovado y su biografía Pedro J. Tinta en las venas. Ha sido profesor del Instituto de Empresa y de la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid (Literatura Española).
FUENTE: ZENDALIBROS