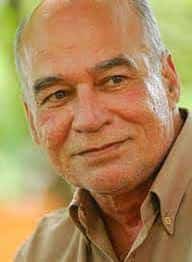Arturo Pérez-Reverte / Patente de corso, Una historia de Europa

Volvamos a Francia; al Segundo Imperio de allí, que al principio del último tercio del siglo XIX vivía tiempos interesantes. Con Napoleón III, sus iniciativas urbanas y sus suntuosas fiestas, París se había convertido en la Ville-lumière, la Ciudad-luz que fascinaba a los visitantes extranjeros, convertida en referente mundial del urbanismo, el arte, la moda y el buen gusto (todavía, siglo y medio después, vive de lo que colea aquello), hasta el punto de que ese ambiente, muy bien descrito por los novelistas de la época, Hugo, Flaubert, Dumas y otros grandes narradores franceses, puede calificarse como una auténtica edad de oro de la burguesía y el dinero (para quien lo tenía, por supuesto), con la aparición de grandes dinastías industriales y financieras como los Talbot, los Wendel, los Péreire y los Schneider. En lo social, claro, allí como en todas partes, era la clase obrera (relegada a insalubres barrios periféricos y cada vez más encabronada) la que sudaba a chorros para pagar la fiesta; pero la cosa se disimulaba con los buenos negocios, el auge de la clase media y el hecho de que, en una Francia mayoritariamente agrícola, los campesinos, en su mayoría de talante conservador, se mostraban satisfechos con la política económica del gobierno. Se las prometía así Napoleón III muy felices para comer perdices, pero una serie de metidas de pata en política exterior le capó de mala manera el gorrino. Consciente (en esto fue de verdad perspicaz) de que el nacionalismo iba a ser la fuerza más poderosa en el futuro inmediato, mostró querencia a mezclarse en asuntos ajenos, resuelto a convertir a Francia en árbitro de las viejas y las nuevas naciones; y así anduvo por jardines cada vez más complicados. Dispuesto a conchabarse con la Inglaterra liberal para segar la hierba bajo los pies de potencias reaccionarias como Austria y Rusia, metió a Francia en la guerra de Crimea (la de la famosa carga de caballería británica en Balaclava), de la que salió con los pies fríos y la cabeza caliente, sin beneficio alguno. Tampoco en Italia le fueron bien las cosas, porque sus victorias militares contra los austríacos en Magenta y Solferino, con la anexión de Niza y Saboya, más que admiración suscitaron la desconfianza de una Europa que veía demasiado chulesco al emperata gabacho, en plan de dónde sacas, chaval, para tanto como destacas. Y ni siquiera mojarse como se mojó por la unidad italiana le sirvió de gran cosa; porque, al final, su apoyo al papa le enajenó la simpatía de los de allí. En lo colonial le fueron mejor las cosas, pacificando Argelia y estableciéndose en África Negra, Conchinchina y el Pacífico; pero hasta ahí llegó el nivel, pues una pésima racha, de desastre en desastre y tiro porque me toca, se le acabó llevando el crédito y el negocio. Lo más pintoresco (y descabellado) fue el intento de crear en América un imperio hispano-latino que equilibrase por abajo el poder creciente que los Estados Unidos alcanzaban por arriba. La idea no era mala sobre el papel, pero irrealizable sobre el terreno. Sin embargo, empeñado en llevarla adelante con el apoyo de España, Napo envió a México una expedición militar hispano-franchute (a los nuestros los mandaba el general Prim) para afirmar en el trono de allí a un pobre tiñalpa que se sacó de la manga, Maximiliano de Austria, al que los mexicanos se apresuraron a fusilar como Dios manda; con lo que el proyecto imperial americano se fue al carajo. Pero la guinda del pastel consistió en que, como toda Europa, Napoleón III subestimaba el poderío creciente de Prusia. Aunque su ejército era inferior al prusiano y sus generales más incompetentes (estaba el canciller Bismarck al mando de los boches, así que calculen), le declaró la guerra, que hace falta ser pringado, y su querida Frans se comió en la batalla de Sedán (1870) una derrota como el sombrero de Pancho Villa. Habiendo hecho el ridículo ante toda Europa, no le quedó al francés sino abdicar y largarse a Inglaterra, donde palmó dos años después. Dándose así la curiosa circunstancia de que un emperador dos veces respaldado en plebiscitos cayó fulminado por una derrota militar, lamentable fin a uno de los períodos más esperanzadores y prósperos de la historia europea. Pero así es la puñetera vida. El caso fue que, mientras Napoleón III hacía las maletas, los diputados republicanos constituyeron en París un gobierno provisional que acabaría proclamando la Tercera República. Si iba a ser liberal o conservadora (pese a lo que en España piensan algunos idiotas, siempre hubo republicanos de derechas), eso se decidiría en los siguientes años. Y no sin sangrientos sobresaltos.
[Continuará].
FUENTE: ZENDALIBROS