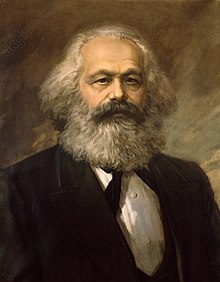Primera parte: la larga historia de la revolución
Corría el mes de enero de 1930. Un breve artículo en Pravda hacía un anuncio sensacional: la cuestión de la mujer había sido resuelta en el primer país socialista de la historia. El Departamento de Obreras y Campesinas del Comité Central (Zhenotdel) sería formalmente disuelto y sus atribuciones pasarían al Departamento de Agitación y Propaganda. Ya no era necesaria una organización específica para las masas de mujeres. La última presidenta del Zhenotdel, Aleksandra Artyukhina ─bolchevique veterana y organizadora excepcional─ daba su bendición a la decisión en la revista Kommunistka: “llevaremos el trabajo entre las obreras y campesinas a un nuevo nivel”.[1]
Mucho se ha escrito sobre este capítulo de la revolución proletaria. Wendy Goldman, una académica feminista, lo calificó como la “muerte del movimiento femenino proletario en la URSS”,[2] siguiendo al historiador Richard Stites.[3]Otra criatura de la misma cabaña, Carmen Scheide, va aún más lejos: Artyukhina y sus camaradas eran, en realidad, feministas ─aunque las pobres, claro, lo ignorasen.[4] La liquidación del Zhenotdel fue, llanamente, obra de la reacción masculina en el partido para acallar la corriente alternativa que esta señora define con el oxímoron chirriante defeminismo bolchevique.[5] De la misma opinión es su colega de correrías Barbara Clements, quien nos habla del “feminismo del Zhenotdel.”[6]
Pero, ¡tranquilidad!, que hay más donde elegir: el historiador T. G. Schrand vincula la disolución del Departamento con la “gran retirada” de los años 30, en la que los bolcheviques renegarían de sus ideales emancipatorios de juventud ─la liberación de la mujer entre ellos. El cierre del Zhenotdel fue, en fin, parte de la contrarrevolución staliniana. Esta tesis quizás sea más digerible para el público crítico de “izquierda”: ya un oportunista local, Eugenio del Río, decía allá por 1977 ─mucho antes de hacerse podemita─ que “la liberación del sexo oprimido […] no ha sido suficientemente asumida por la mayoría de los movimientos revolucionarios”,[7] refiriéndose explícitamente a la Unión Soviética de los años 30.
Querido lector, querida lectora: como puedes ver, está el mercado bien surtido, pero el cuento es sospechosamente similar. La negligencia de los comunistas para con las obreras, cuando no su machismo rampante, hizo zozobrar la experiencia de liberación femenina soviética. En 1936 se restringe el aborto y se glorifica la familia socialista ¡Todo dicho! ¿Y las bolcheviques? ¿Qué pasa con Kollontai, con Krupskaya, con Artyukhina, con Zetkin? ¡Ah, ingenuas ellas, pagaron las consecuencias de hablar de clases en lugar de géneros!
Desde luego, mirar a nuestra historia sin prejuicios requiere un esfuerzo titánico. Ya va siendo hora de que los comunistas dejen de estar a la defensiva ─cuando no directamente subordinados al relato del enemigo─ y expongan, de forma (pro)positiva y sin ambages, su visión de la historia de nuestra clase en este aspecto. Son tiempos de reacción en toda la línea, en los que el feminismo es el esquema mental por defecto, y la vanguardia aún debe aprender a pensar por sí misma y desde un punto de vista proletario-revolucionario. Eso mismo tuvieron que hacer los hombres y mujeres que tomarían el cielo por asalto en 1917. Aun a pesar del venerable ejemplo que supuso para los futuros bolcheviques, la vieja naródniki sólo dejó paso a la joven proletaria cuando ésta abrazó una concepción del mundo revolucionaria y radicalmente nueva. Era una transformación “que llega al alma misma de la gente” y que venía ya acabada de la Europa avanzada, con un mensaje perfectamente claro para las obreras de la soñolienta Rusia imperial.
1.1. Una obrera del textil
Aleksandra Vasilevna Artyukhina nace en 1887 en Tver. Su infancia fue la típica de una niña obrera de su tiempo: asiste nada más que tres años a la escuela y a los doce aprende el oficio de costurera. Sus padres trabajaban en la fábrica de Vishnii Volochek y estaban involucrados en actividades políticas y huelguísticas, lo que lleva a su madre a perder el trabajo en 1903. Por lo visto, escondía octavillas sindicales en su casa cuando fue pillada in fraganti por la policía. Se encuentran entonces en una situación difícil. Sostenida tan sólo por los ingresos del padre y de la hija, la familia se muda a San Petersburgo, la capital obrera del país campesino. Hasta aquí, nada podía hacer sospechar a la joven Aleksandra Vasilevna un futuro aparte de la fábrica. Pero un suceso insólito, inaudito en Rusia, lo cambió todo. Un suceso que vino a trastocar para siempre las perspectivas de miles de obreros de su generación. Aleksandra Vasilevna vivía en San Petersburgo. Era 1905.
La revolución… ¡La Revolución! En 1905 se produjo un terremoto sin precedentes en los cuatro decenios anteriores, y desde luego sin parangón en la historia de Rusia. El sismo separó definitivamente a bolcheviques y mencheviques, que actuaron como dos partidos diferentes en su transcurso ─reverberando en la Internacional Socialista y anticipando la escisión del socialismo en dos alas. Pero, sin duda, el efecto más inmediato de la insurrección fue la primera gran batalla del proletariado ruso. Para muchos de sus miembros supuso el trampolín que los catapultó hacia el bolchevismo. La generación de Artyukhina, al contrario que la de Plejánov o la de Lenin, llegó al marxismo revolucionario con el fuego de la revolución. ¡Aquéllo era lo que había que hacer si la proletaria debía ser libre!
Como nosotros hoy, los jóvenes obreros rusos se encontraron con una rica historia revolucionaria a sus espaldas ─una historia, además, que apelaba directamente a las mujeres. Ya en la década de 1860 estaba anudada, en lo mejor de la intelligentsia rusa, la cuestión de la mujer con la cuestión social. El ejemplo por excelencia es el ¿Qué hacer? de Chernichevskii. La historia de la mujer emancipada Vera Pavlovna ofreció un modelo de conducta y acción a varias generaciones de revolucionarios, atando en un mismo haz cuestiones democrático-burguesas (la lucha por la libertad política, la independencia femenina, etc.) con cuestiones ya nítidamente socialistas y la dedicación a la revolución. A los modelos literarios les siguieron rápidamente los modelos de carne y hueso. Vera Figner, Sofía Perovskaya, Anna Yakímova y sus camaradas de Voluntad del Pueblo ─los apóstoles del Terror que ajusticiaron al zar Alejandro II en 1881─ brillan con particular fuerza. Las naródniki dieron ejemplo a las revolucionarias del porvenir. Basta comparar su figura con los tópicos machistas del mujik de la Rusia milenaria: “La mujer debe ser como una vaca, duradera y laboriosa”, “una mujer sólo camina de la cocina a la puerta de casa”[8], “las gallinas no son gallos, y las mujeres no son seres humanos”, “¿por qué la chica de la casa debe ser golpeada? Porque es la chica de la casa”.[9] Con un poco de imaginación, entenderemos el tremendo impacto que aquella alternativa de lucha y entrega, hombro con hombro con sus compañeros varones, supuso para las mujeres conscientes sumidas en un mundo que las sentenciaba al triste destino de las fregonas o a la cursilería de los salones de la baja nobleza. Ya Dobroliúbov, heredero intelectual de Chernichevskii, decía que es en la familia donde la mujer sufre el yugo de la tiranía.[10] La propia Vera Figner, rememorando sus años de exilio en la década de 1870, afirmaba:
“Las estudiantes en el extranjero, en su conjunto, no hablaban de la cuestión femenina y reaccionaban con una sonrisa ante cualquier mención del asunto. Nosotras llegamos sin preocuparnos por ser pioneras de nada ni preguntarnos por la solución real de dicho problema: para nosotras, la cuestión de la mujer no parecía requerir una solución. Ya estaba dada: la igualdad de hombres y mujeres por principio ya existía en los sesenta y legó a la siguiente generación una preciosa herencia de ideas democráticas.”[11]
Independientemente de la negativa a reconocer una cuestión de la mujer, cosa problemática cuanto menos y derivada más bien de las posiciones izquierdistas de Figner y sus camaradas, el sentido de sus palabras es claro: la igualdad de hombres y mujeres está, por principio, en la base de la organización de los revolucionarios y es la semilla de la emancipación. Y cuando Plejánov, Axelrod, Zasúlich y compañía viran hacia el marxismo y fundan Emancipación del Trabajo, llevan consigo esa nutrida panoplia de tradiciones políticas, revolucionarias y clandestinas ─todo ese legado, toda esa preciosa herencia a la que no renunciaron y que se trasvasa directamente al naciente proletariado ruso.
Pero la revolución rusa era tan sólo, al fin y al cabo, una partícula (la última y más profunda) del movimiento emancipatorio que empieza, como tarde, con el Renacimiento y la Reforma en el occidente europeo ─y eso sin remontarnos a los movimientos heréticos y milenaristas de la Plena Edad Media. En 1602, el dominico insurrectoCampanella especulaba, en su Ciudad del Sol, con la idoneidad de la comunidad de mujeres para terminar con su estatus de propiedad y acabar de forma radical con la familia, haciéndose eco de Platón y de Tomás Moro. Abiezer Coppe y losranters eran de opinión similar. Como era habitual en la época, la repulsa ante la ignominiosa situación de la humanidad ─y de la mujer en particular─ encontraba su solución en un primitivo comunismo de reparto y en una lectura radical de los Evangelios.
La Ilustración, con su condena de los privilegios y la superioridad natural,[12] abrió la zanja sobre la que la revolución del futuro echaría sus robustos cimientos. Al margen de algunas opiniones de sus más elevados representantes (basta ojear ciertas páginas de Rousseau o de Kant sobre las mujeres), el milenario anhelo de liberación de la humanidad y del sexo oprimido empezaba a tomar cuerpo racional. El ilustrado escocés Adam Ferguson, predecesor genial de Lewis Morgan y del marxismo, señalaba ya a mediados del siglo XVIII el vínculo entre la propiedad y la embrutecedora servidumbre de la mujer:
“Mientras uno de los sexos se valora a sí mismo por su coraje, por sus triunfos en la guerra y por su talento para la política, para el otro sexo este tipo de propiedad es, en realidad, una marca de sujeción. No es, como sostienen algunos escritores, el resultado de un prestigio adquirido. Son cuidados y fatigas ante los cuales el guerrero no quiere molestarse. Es una servidumbre y un continuo esfuerzo que no reportan honores; la parte de la sociedad afectada por estas funciones son los esclavos y los ilotas de su país. Esta distinción entre los dos sexos y el desprecio de las artes sórdidas y mercenarias permitieron aplazar durante siglos la cruel institución de la esclavitud.”[13]
Y, de nuevo, con la Revolución hemos topado. La Gran Revolución. Si ya la Gloriosa había conocido a los levellers y, más todavía, a los true levellers, a Gerrard Winstanley y los diggers, el Sol de 1789 conoció a Babeuf y a los Iguales. Y también la primera gran movilización política y militar de las masas de mujeres, que en 1792 llegarán a defender que su ciudadanía se basaba en su derecho a portar armas.[14] Sólo la estrecha mente del leguleyo podría afirmar que “la Revolución en ningún momento liberó políticamente a la mujer” bajo el argumento de que no le otorgó derechos civiles.[15] Y es que la revolución democrático-burguesa lleva intrínsecamente aparejada la movilización de las masas de mujeres, y con ella se sientan las bases de su emancipación, que no caben en un estrecho código de leyes.[16]
Charles Fourier resumió magistralmente esta nueva época que se abría: “el grado de emancipación femenina es la medida natural de la emancipación general.”[17] Esta cita, recogida en el libro de cabecera de varias generaciones de obreros, es sólo una pequeña muestra de cómo esa nutritiva herencia democrática, de la cual abjuraba y abjura la burguesía, pasó a manos proletarias y constituyó uno de los pilares del marxismo. No hay mejor ejemplo de la popularidad de la literatura obrera sobre la cuestión de la mujer que la monumental La mujer y el socialismo de August Bebel. A finales de la década del 1900, cuando la joven Artyukhina contacta con círculos de estudio bolcheviques, la obra ya iba por su quincuagésima edición y constituía ─mucho más que El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado─ la principal referencia de los obreros socialdemócratas sobre la materia, una denuncia omnímoda escrita en tono popular. El libro, entre otras cosas, definía también el movimiento de mujeres ─tanto el burgués como el proletario─ como consustancial al capitalismo[18] y establecía los objetivos últimos del movimiento femenino proletario.[19] La industrialización, el progreso técnico y el establecimiento de servicios públicos colectivos y centralizados, gestionados por el proletariado victorioso, harían que “la cocina doméstica resulte perfectamente superflua”[20] y liberarían a millones de mujeres de “una de las instituciones en las que más se trabaja y más tiempo se despilfarra, en la que pierden su salud y su buen humor y es objeto de su preocupación diaria.”[21] El libro de Bebel, con su estilo accesible y su tratamiento pormenorizado de una ingente variedad de temáticas, conducía al obrero socialdemócrata a las conclusiones a las que, por el camino más teórico, había llegado el marxismo:
“La manumisión de la mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como la unidad económica de la sociedad.”[22]
Y otro tanto habría que decir de publicaciones periódicas como Die Gleichheit, la revista dirigida por Zetkin desde 1892 y que para 1910 tenía una tirada de 80.000 ejemplares, o de sus antecesores Die Staatsbürgerin y Die Arbeiterin. En resumen: cuando el sector más activo de la clase obrera rusa se encuentre a partir de 1905 con el marxismo revolucionario, éste ya le ofrecía, completamente terminada, la Línea General de la revolución, una concepción del mundo acabada y los principios ideológicos en torno a la cuestión de la mujer claramente delineados, que la nutrida prensa socialdemócrata se encargaba de publicitar y concretar en un sinnúmero de artículos y publicaciones. Por eso no tienen razón feministas del estilo de Elizabeth Wood[23] o Wendy Goldman ─y, a menudo, nuestros revisionistas actuales─ cuando le reprochan al bolchevismo no haber dejado apenas nada escrito sobre la cuestión femenina antes de 1917. Es que, llanamente, los bolcheviques partían ya del bagaje teórico acumulado por el marxismo socialdemócrata y de la amplia experiencia política del proletariado internacional.
Aún podemos decir más: el explosivo crecimiento del marxismo entre la vanguardia práctica de la clase obrera rusa a partir de 1905 no habría sido posible sin la concurrencia de una teoría de vanguardia básicamente terminada que satisficiese sus inquietudes existenciales y les enseñase cómo la dictadura del proletariado podía resolverlas. Uno puede aprender rápidamente a construir barricadas y a vivir detrás de ellas, pero una concepción revolucionaria del mundo no se elabora en días ni en meses. Obreras como Artyukhina convivieron, desde que tenían conciencia, con la incertidumbre y la penuria, con el agobio de sus padres y con la incapacidad manifiesta de la familia ─romantizada y exaltada por todos los partidos burgueses─ para garantizarles a los suyos la más mínima dignidad. Y en 1905 se encontraron, de forma tan súbita como repentinamente llegó la revolución, con una teoría integral del mundo que no sólo explicaba el origen de su miseria, sino que también contenía un plan de futuro razonado y razonable para acabar con ella. Tal fue la incalculable herencia que recibió la desharrapada obrera del textil.
Notas:
[1] ARTYUKHINA, A. Zhenrabotu vesti vse partiei v tselom; en KOMMUNISTKA, nº 2-3, 1930, pp. 6–10.
[2] Cf. GOLDMAN, W. Industrial Politics, Peasant Rebellion and the Death of the Proletarian Women’s Movement in the USSR; en SLAVIC REVIEW, nº 55, 1996.
[3] STITES, R. Zhenotdel, Bolshevism and Russian Women, 1917-1930; en RUSSIAN HISTORY, vol. 3, nº 1, 1976, p. 191.
[4] SCHEIDE, C. Born in October. The Life and Thought of Aleksandra Artyukhina; en ILIČ, M. Women in the Stalin Era. Palgrave. Nueva York, 2001, p. 19.
[5] Ibídem, p. 21.
[6] CLEMENTS, B. A History of Women in Russia. From the Earliest Times to the Present. Indiana University Press. 2012, p. 266.
[7] DEL RÍO, E. Dictadura del proletariado y democracia socialista. Editorial Mañana. Madrid, 1977, p. 49.
[8] WOOD, E. A. The Baba and the Comrade. Gender and Politics in Revolutionary Russia. Indiana University Press. Bloomington, 1997, p. 16.
[9] La nueva mujer soviética; en La emancipación de la mujer soviética. Antología de artículos (1933-1943). Ediciones Mnemosyne, p. 89. Esta antología, de sumo interés y con textos hasta ahora difíciles de conseguir, puede descargarse gratuitamente en: https://www.ediciones-mnemosyne.es.
[10] WOOD: Op. cit., p. 26.
[11] Ibíd., p. 22. Olga Liubatovich llegaría a decir que, para un revolucionario, empezar una familia es un pecado. Ekaterina Breshkovskaia, que posteriormente fundaría el partido social-revolucionario y sería cabeza de su ala derecha, abandonó incluso a su hijo pequeño porque, en sus propias palabras, su amor a la revolución era más profundo que su amor a su hijo. Ibíd., p. 23.
[12] “Todos los privilegios son, pues, por la propia naturaleza de las cosas, injustos, odiosos y contradictorios con el fin supremo de toda sociedad política.” SIEYÈS, E. Escritos de la revolución de 1789. Akal. Madrid, 2020, p. 53.
[13] FERGUSON, A. Ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Akal. Madrid, p. 131.
[14] GOLDMAN, W. La mujer, el Estado y la Revolución. Política familiar y vida social soviéticas, 1917-1936. Ediciones IPS. Buenos Aires, 2010, p. 43. La autora señala en este punto, oportunamente y luciendo una honestidad poco común en su cortijo, que las mujeres “nunca se organizaron como segmento civil durante la Revolución Francesa con el objetivo de avanzar en un programa conscientemente feminista”, ídem, “las mujeres comunes no respondían al lenguaje del feminismo”, ibídem, p. 44.
[15] Ídem.
[16] Para el burgués, la democracia no es más que una colección de derechos jurídico-formales. Por eso no es de extrañar que, desde el feminismo, se haya insinuado que la Revolución Francesa no fue verdaderamente democrática en la medida en que excluyó a las mujeres de los derechos del hombre y del ciudadano. Nuevamente, ninguna sorpresa con que la burguesía reniegue de su propia historia revolucionaria. Para el proletariado, por el contrario, el contenido de la revolución democrática consiste en sentar las condiciones políticas para el desarrollo más rápido y amplio del capitalismo, barriendo con los obstáculos feudales y patriarcales de la forma más resoluta posible. Y la movilización de masas ─de hombres y mujeres─ que acompaña a su versión más radical, a la francesa, es y siempre ha sido para el marxismo la forma más consecuentemente democrática de esta revolución.
[17] ENGELS, F. Anti-Dühring. Editorial Ayuso. Madrid, 1975, p. 284.
[18] “Es evidente que la agitación de las mujeres dirigentes ha contribuido lo suyo en este desarrollo. Pero sus éxitos sólo fueron posibles porque nuestra evolución social y económica se los pusieron en las manos, lo mismo que a la socialdemocracia. Hasta los que hablan como los ángeles sólo tienen éxito cuando existe una caja de resonancia adecuada a lo que predican. Y no hay duda de que esta caja de resonancia es cada vez más favorable, lo cual asegura nuevos éxitos. Vivimos ya en medio de la revolución social, pero la mayoría no lo nota todavía.” BEBEL, A. La mujer y el socialismo. Akal. Madrid, 2018, p. 38 (la negrita es nuestra ─N. de la R.).
[19] “Así que no sólo se trata de realizar la igualdad de derechos de la mujer con el hombre en el terreno del orden social y político existente, lo cual constituye el objetivo del movimiento femenino burgués, sino, más aún, de eliminar todas las barreras que hacen que el hombre dependa del hombre y, por tanto, también a un sexo del otro. Esta solución de la cuestión femenina va vinculada a la solución de la cuestión social. […] De todos los partidos, el socialdemocrático es el único que ha incluido en su programa la completa igualdad de derechos de la mujer, su liberación de toda dependencia y opresión, y no por razones propagandísticas, sino por necesidad. No puede haber ninguna liberación de la humanidad sin la independencia social y equiparación de los sexos.” Ibídem, p. 45 (la negrita es nuestra ─N. de la R.).
[20] Ibíd., p. 650.
[21] Ibíd., pp. 648-649.
[22] ENGELS, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Alianza. Madrid, 2013, p. 145 ─las negritas son nuestas (N. de la R.).
[23] WOOD: Op. cit., p. 27.
CONTINUARÁ
https://www.reconstitucion.net/Documentos/LP_6/Revolucion_Proletaria_emancipacion_mujer.html