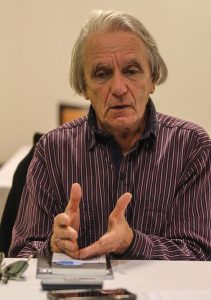«El desangre en el “Gran Oriente Medio” no obedece a causas religiosas o culturales»
El desangre en el “Gran Oriente Medio” no obedece – apunta el economista argentino Claudio Katz – a causas religiosas o culturales. El imperialismo norteamericano intentó un rediseño para recuperar primacía, manejar el petróleo, reforzar su poder militar, doblegar las rebeliones y someter a los rivales. Pero sus derrotas han generado escenarios caóticos. La humillación de Afganistán acelera el repliegue de Irak, la fractura de Libia se ha descontrolado, las adversidades se agigantan en Siria y la coraza atómica no ha sido desmantelada en Irán. El terror yihadista potenció esos fracasos. Estados Unidos reformula ahora su política sin abandonar el intervencionismo. Una deserción chocaría con la dinámica del imperialismo y con el replanteo estratégico que impulsa Biden.
Por CLAUDIO KATZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En noviembre del 2003 Bush presentó su gran cruzada de invasiones como un proyecto de rediseño general del “Gran Oriente Medio”. Incluyó en esa denominación a Medio Oriente, Asia Central y el Norte de África, es decir a todo el mundo árabe y al grueso del “universo islámico”.
El belicoso mandatario supuso que la reorganización de esa monumental geografía aportaría los cimientos del “Nuevo Siglo Americano”, que los teóricos neoconservadores presagiaban luego de la implosión de la Unión Soviética. Con ese propósito, luego del 11 de septiembre los marines se reinstalaron en la Península Arábiga, ocuparon Afganistán, invadieron Irak, bombardearon Libia, convalidaron la pulverización de Siria, avalaron la partición de Sudán e hicieron la vista gorda a las masacres de Yemen.
Con esas operaciones Estados Unidos intentó recuperar primacía imperial. Descargó toneladas de bombas para contrarrestar la erosión de su liderazgo y militarizó varios continentes para capturar riquezas, disuadir competidores y aplastar el descontento popular.
Al cabo de dos décadas de sangrientas incursiones, la primera potencia sólo cosechó fracasos y adversidades. No reconquistó la hegemonía que ansiaba, ni pudo cicatrizar las perdurables llagas que arrastraba desde la derrota en Vietnam.
Esas frustraciones afectaron al propio término de “Gran Medio Oriente”, que desapareció por completo del lenguaje periodístico. Esa referencia se perdió en el mismo olvido que el ensueño de rejuvenecimiento norteamericano.
DOS REPLIEGUES
La humillación de Afganistán sintetiza el fracaso imperialista. El Pentágono perdió una guerra que involucró a 200.000 soldados e insumió 2.4 billones de dólares. El ejército local entrenado por los marines triplicaba a sus adversarios, pero se desmoronó frente a la simple presencia de los talibanes. Esas milicias ya manejaban una vasta red de infiltrados entre los gendarmes adiestrados por Washington. Aprovecharon esa capacitación gratuita y se apropiaron de los pertrechos de sus contrincantes.
Los bombardeos en las zonas rurales que implementaron las tropas pro-norteamericanas fueron tan inefectivos como los fortificados cuarteles de Kabul. La patética imagen de helicópteros escapando en los aeropuertos colapsados por la huida de ex funcionarios, retrató el desmoronamiento del gobierno cipayo. Los talibanes avanzaron negociando la rendición de los líderes comunales y tomaron el control final del país en pocos días.
Trump ya había comenzado el repliegue, pero no logró el compromiso de los talibanes para consensuar un cogobierno con sectores pro-occidentales. Biden puso fecha al retiro de tropas y proseguía la negociación para mantener a varios miles de mercenarios-contratistas. También buscaba la equidistancia de los talibanes frente a China y Rusia. Todas esas cartas se desplomaron con el imprevisto asalto a Kabul (Chomsky; Prashad, 2021).
Los talibanes vuelven con su soporte agrario consolidado pero se instalan en una capital muy distinta a su anterior gobierno. Afrontan una sociedad más urbanizada y con mayor capacidad de resistencia a la regresión medieval (Baczko, 2021). Mantienen relaciones conflictivas con sus tradicionales adversarios de la Alianza del Norte y una creciente confrontación con sus competidores del ISIS-K. En este escenario Biden sólo conserva limitadas opciones y a lo sumo anhela una guerra sectaria que agote a todos los contrincantes. En cualquier coyuntura debe reconsiderar la estrategia norteamericana.
La abrupta caída de Afganistán impacta sobre Irak. Estados Unidos todavía mantiene miles de efectivos, 12 bases militares declaradas y 400 acuerdos subterráneos para garantizar la presencia de contratistas (Armanian, 2019). Pero la finalidad de esos gendarmes ya no es el control del país, sino alguna contención de la preeminencia iraní. Hasta el propio Parlamento de Bagdad demandó formalmente el retiro total de los soldados estadounidenses.
El ensayo colonial que intentó Washington al desmantelar la estructura estatal de Irak -disolviendo las fuerzas armadas, remodelando las regiones y creando un nuevo sistema político- concluye con un monumental fracaso. Los invasores quedaron aislados, perdieron a sus servidores internos y buscaron contrarrestar la resistencia a la ocupación con el fomento de una guerra interna.
Pero el sistema político que finalmente se estabilizó quedó bajo la influencia del enemigo iraní. Los agresores auto-destruyeron su propio plan al excluir de la administración pública a la colectividad sunita (familiarizada con el régimen de Sadam). Con esa decisión entregaron el manejo efectivo de Irak a los sectores chiitas vinculados a Teherán.
TRES FRACASOS
Irán es la mayor frustración de Washington. Ha sido el principal blanco de todos los mandatarios de las últimas décadas, que ensayaron incontables caminos para rodear, debilitar y tumbar al régimen de los Ayatolás. Combinaron la presión militar con una sostenida asfixia de la economía mediante bloqueos y sanciones.
Estados Unidos no escatimó esfuerzos para doblegar a ese país. Incitó primero a Sadam Hussein a librar una mortífera guerra que destruyó a ambas naciones (1980-88). Posteriormente aniquiló a Irak mediante la presión (1991) y la invasión (2003), apostando a forzar la capitulación posterior de Irán. Pero nunca consiguió esa meta. Ha pretendido a someter a una sociedad de desarrollo medio, con 81 millones de habitantes y elevada cohesión nacional, que alberga la primera reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo (Mathus Ruiz, 2017).
La primera potencia afronta un obstáculo mayor desde que Irán optó por dotarse de una coraza atómica. Es el mismo escudo que le permitió a Corea del Norte evitar el destino de Libia o Irak. Si Teherán logra conseguir ese armamento tendrá un recurso disuasorio de enorme eficacia. Por esa razón Washington concentra toda su artillería en frustrar ese avance hacia el club de las potencias atómicas.
Pero todos los mandatarios han vacilado en el sendero a seguir. Obama negoció un acuerdo para distender el enfrentamiento, mientras monitoreaba el desarme de Teherán. Trump optó por el camino opuesto y lanzó un ultimátum exigiendo la inmediata clausura del programa nuclear. Se alineó con la línea dura y asumió la representación directa del lobby petrolero estadounidense, que propicia una pulseada con la OPEP para apropiarse de los clientes de Irán.
Trump se despidió, además, con el impactante asesinato del general Soleimani y ha intentado diezmar el personal del programa nuclear mediante una oleada de crímenes. Irán es la madre de todas las batallas que el imperialismo norteamericano viene perdiendo en la región.
En Libia el Departamento de Estado armó a un conjunto de jefes tribales para deshacerse de Gadafi y conseguir el control del petróleo. Sobornó a los desertores del régimen, financió un complot e implementó 30.000 misiones preparatorias del ataque, para desembarazarse de un gobernante que actuaba con autonomía de Washington (Dinucci, 2021). Europa participó intensamente de esa asonada para usufructuar del mismo botín.
Pero el Departamento de Estado no logró montar el gobierno títere que imaginaba. El país quedó afectado por la segmentación territorial, la división militar y la ausencia de alguna autoridad ordenadora del estado.
El botín petrolero es disputado por dos fracciones (Sarraj, Haftar), dos regímenes (GAN y ELN) y dos capitales (Trípoli, y Bengasi). Ambos sectores están asociados con las potencias que pulverizaron el país. Ese sometimiento es tan descarado, que hasta las tratativas para forjar un gobierno común se desenvuelven con reducida participación de los libios.
En ese caótico contexto el Pentágono no ha podido instalar el cuartel que había planeado para “otanizar” el Mediterráneo. Interviene, además, con cierta cautela frente a las bandas mafiosas que disputan la administración de las exportaciones petroleras. Las compañías yanquis rivalizan con las firmas de Europa, China, Rusia y Turquía.
En Siria el imperialismo norteamericano esperaba el derrocamiento de Assad, para repetir la secuela consumada con Sadam y Gadafi. Pero los fracasos de Afganistán e Irak lo indujeron a evitar la intervención directa y a optar por alternativas más sinuosas (Levent, 2017). Intentó primero apadrinar una oposición burguesa pro-occidental y optó posteriormente por forjar una legión afín con desertores del ejército. Financió y adiestró a esas fuerzas pero limitando la entrega de armas, para no repetir lo ocurrido con los muyahidines, talibanes y Al Qaeda que terminaron actuando por cuenta propia.
Esa gestación de milicias teledirigidas tampoco dio resultados, cuando la revuelta democrática contra el gobierno se transformó en una guerra civil, que enfrentó una red de organizaciones yihadistas con un mandatario auxiliado por Rusia e Irán. Estados Unidos desplegó entonces tropas en las zonas fronterizas, realizó incursiones aéreas y consumó varios operativos encubiertos, pero no pudo intervenir directamente en el conflicto. Nunca logró colocar bajo su órbita los opositores en armas subordinados a las organizaciones fundamentalistas. Esa carencia fue aprovechada por Assad para recuperar posiciones perdidas y reflotar su gobierno.
Al final de esa disputa, Estados Unidos ha perdido mucho más de lo que aspiraba a lograr en Siria. Consiguió asentar cierta presencia de militar en un país fracturado en tres zonas (administración alauita en Damasco, administración turca del norte y autonomía kurda), pero debió aceptar la continuidad de Assad y la mayor presencia de las tropas rusas e iraníes que respaldan al gobierno.
PRETEXTOS Y MENTIRAS
Estados Unidos ha consumado todos sus operativos con pretextos inverosímiles e hipócritas justificaciones de intervención humanitaria. Resucitó la antigua tradición de la “guerra justa”, para presentar esas acciones como socorros a una población desamparada. Utilizó una legión de juristas para publicitar la validez de la acción militar extranjera cuando se agotan las tratativas previas. Subrayó además las bendiciones a esas incursiones que emitieron los organismos internacionales (Lobo Fernández, 2012).
Pero los justificadores de la agresión no han podido aclarar la discrecionalidad de los operativos. Los “auxilios externos” sólo afectan a los países con algún interés especifico para Estados Unidos. Los civiles rescatados siempre se localizan en la periferia e invariablemente afectan a los gobiernos enemistados con Washington. Los marines sólo aparecen en lugares estratégicos con recursos naturales apetecidos por las grandes empresas.
Las mentiras más escandalosas fueron lanzadas para ocupar Afganistán. Bush nunca explicó por qué razón atacaba a ese país, luego de un atentado contra las Torres Gemelas cometido por milicianos sauditas. Es evidente que utilizó ese traumático episodio para escalar una guerra y repitió lo hecho desde Pearl Harbour por varios presidentes norteamericanos. Por eso el Departamento de Estado elude la desclasificación total de los archivos que ocultan lo sucedido el 11 de septiembre.
El propósito real de esa ocupación era erigir un bastión yanqui, en una zona que entrecruza las rutas de Asia Central y bordea las fronteras de China y Rusia. Por esa estratégica ubicación Afganistán fue durante centurias el epicentro de violentos enfrentamientos y fracasadas invasiones. El propio país emergió como un estado tapón entre colonialistas británicos y expansionistas rusos y Washington intentó convertirlo en un trampolín de su dominación.
Para invadir Irak, el Departamento de Estado denunció la presencia de armas de destrucción masiva que jamás fueron halladas. El país fue demolido con una excusa rápidamente desechada por sus propios difusores. No pudieron disimular que Estados Unidos simplemente buscaba confiscar el petróleo y castigar a un gobernante que rompió los compromisos concertados con Washington.
Sadam incurrió en esa intolerable indisciplina cuando atacó a Kuwait, para financiar su hipertrofiado ejército con una fuente adicional de ingresos petroleros (Harris, 2016). Supuso que Estados Unidos no obstruiría esa expansión, luego de la desgarradora guerra librada contra Irán a pedido del Pentágono. Pero el Departamento de Estado vetó la aventura, intentó desprenderse del voluble tirano mediante fallidas conspiraciones y finalmente optó por la invasión.
En Libia el operativo yanqui fue igualmente burdo. La diabolización de Gadafi que precedió a su derrocamiento simplemente disfrazó el propósito imperial de deshacerse de un mandatorio, que manejaba con independencia los enormes recursos financieros del país. Gadafi negociaba, además, el eventual sostén a un signo monetario panafricano para atenuar la dependencia regional del dólar y el euro.
Por esa razón los conspiradores confiscaron rápidamente gran parte de los depósitos del estado libio en el extranjero. El asesinado mandatario también resistía la localización de una filial de Pentágono en la región (Africom) y aumentaba los intercambios con China. No era la marioneta que Estados Unidos apetecía en las costas del Mediterráneo.
En la conspiración contra Siria, los voceros del Departamento de Estado alertaron contra la peligrosidad de las armas químicas almacenadas por Assad. Como nadie halló esos dispositivos, cambiaron de pretexto para arremeter contra un gobierno que actuaba fuera de su órbita.
Finalmente los ataques contra Irán han sido invariablemente rodeados de grandes advertencias sobre el poder bélico de Teherán. Pero es evidente que ese país no representa ninguna amenaza para la primera potencia. Basta con recordar que en 2017 su presupuesto militar fue de 14.000 mil millones de dólares frente a los 716.000 millones que maneja el Pentágono.
Desde la caída del Shah Palhevi el imperialismo norteamericano perdió una pieza clave de su dominio y todos los ocupantes de la Casa Blanca han explorado caminos para revertir esa carencia. Su acción en esa zona siempre se inspiró en la doctrina Carter-Kissinger, que propicia asegurar por la fuerza el control de la ruta petrolera del Golfo Pérsico.
“DESARTICULAR EL TERRORISMO”
La “guerra contra el terrorismo” fue el principal pretexto para perpetrar todas las incursiones norteamericanas en el “Gran Oriente Medio”. Pero la hipocresía de esos mensajes salta a la vista, cuando se recuerda que las primeras bandas yihadistas fueron fabricadas por la CIA en 1978, para actuar en Afganistán contra la Unión Soviética. De esa matriz de muyahidines surgieron las variantes posteriores de Al Qaeda y el Ejército Islámico. Esos grupos actuaron en los distintos escenarios bélicos que propició el Pentágono (Yugoslavia, Libia, Sudán) y mantuvieron oscuras relaciones con las redes de inteligencia del Pentágono.
Los yihadistas aterrorizan a la población de Occidente y crean un clima de justificación de las represalias norteamericanas. Su brutal acción permite generalizar la deshumanizada indiferencia internacional frente a la devastación padecida por el “mundo islámico”.
Los medios de comunicación han ocultado que Estados Unidos es el mayor responsable planetario del terrorismo. Con ese término se describen las acciones sangrientas que no discriminan los objetivos militares de la población civil. El imperialismo norteamericano ha consumado más actos de ese tipo que ninguna otra fuerza. Desde la mitad del siglo XX perpetraron incontables bombardeos masivos contra ciudadanos desarmados.
Cualquier modalidad de terrorismo marginal resulta insignificante en comparación al terrorismo de estado que monitorea el aparato militar estadounidense. Un estudio reciente cuantifica la magnitud de esa desproporción (Therborn, 2021). Frecuentemente se ocultan, además, los nexos entre ambas variedades de salvajismo. Bajo la apariencia de una red de alucinados que desestabiliza a su antojo inmensos territorios, subyacen múltiples entretejidos con el aparato militar estadounidense.
Pero la gran novedad del terrorismo yihadista reciente ha sido la enorme envergadura de su autonomía criminal. Milicias inicialmente gestadas por la CIA trabajan para varios mandantes. Son intensamente utilizadas por los jeques sauditas y los militares pakistaníes. Turquía los despliega en su batalla contra los kurdos e Israel los apuntala en Siria.
Washington continúa participando en esa variedad de asociaciones, pero su padrinazgo quedó seriamente afectado por las incursiones antiamericanas de los yihadistas. Lo ocurrido con las Torres Gemelas marcó un hito de esa tensión. Ese tipo de conflicto entre terroristas y sus gestores tiene muchos antecedentes en escenarios de fracaso imperial.
Esas frustraciones suelen provocar imprevistas respuestas en la propia tropa. Basta recordar que para destruir a sus enemigos del momento, Israel alimentó a Hezbollah, Sadat procreó a sus asesinos y Estados Unidos alumbró a Bin Laden. Como en los cuentos del aprendiz de brujo el monstruo termina atacando a su propio creador.
Los grupos yihadistas han florecido, además, en la dinámica de caos que ha imperado en Afganistán, Irak y Libia. Cumplen un rol destructivo que al comienzo sintonizaba con los planes de rediseño imperial. Pero su protagonismo actual constituye otro indicio del fracaso estadounidense.
Ese descontrol de la propia criatura ha sido muy visible en Afganistán. Estados Unidos entrenó y organizó a los muyahidines para destruir un gobierno laico, progresista y aliado con la Unión Soviética. Luego apuntaló la consolidación de esos grupos, que demolieron un significativo intento gubernamental de modernización (1978-1992) para reconstituir el viejo orden medieval de los clanes patriarcales.
Cuando en 1996 los talibanes capturaron directamente el gobierno y se repartieron los negocios a los tiros, se tornaron inmanejables para los propios norteamericanos. El Departamento de Estado resolvió desatar otra guerra para recuperar el control del país y lo que parecía una sencilla operación policial se transformó en el pantano del ocupante.
– EPÍGRAFES DE LA 2ª PARTE DE ESTE TRABAJO (DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN): Pacificar la región- Civilizar y modernizar – Petróleo y armas – Democratizar las sociedades – Fin del belicismo – Replanteos sin abandono.