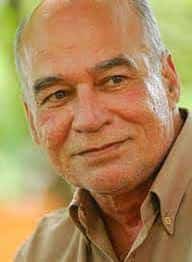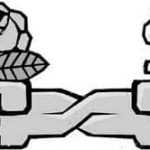De buenas intenciones, me enseñaron desde niña, está empedrado el camino del infierno. Por ello, aunque quiera entenderlo, me resulta inconcebible comprender el absurdo con el que se ha manejado todo lo relativo al año escolar.
La apuesta de la docencia virtual sonaba necesaria, lógica y hermosa porque no había condiciones para concurrir a las aulas. Sin embargo, cual si todos viviésemos en la burbuja de los estratos más pudientes, perdimos de vista lo más elemental: apenas un 27% de los hogares tiene conexión fija de internet, es decir, en la mayoría no hay condiciones para ello. Sumándole la precariedad del servicio de energía elétrica y que la mayoría no dispone de un televisor o una radio por cada hijo, el desastre ya está garantizado.
A pesar de esos múltiples obstáculos, el Ministerio de Educación y el Gobierno apostaron a hacernos creer que el modelo era factible cuando lo único que logró es profundizar la brecha social: mientras los niños de colegios privados reciben docencia a golpe del esfuerzo de unos padres que enloquecen para lograrlo, los pobres se simplemente se fastidiaron.
La respuesta del ministro Roberto Fulcar el día de ayer fue de fábula: “el Minerd no puede resolver en una semana los problemas que arrastra el país por centenas de años. Esas son parte de las brechas sociales que estamos cerrando”.
¿Cómo las cierra? Retransmitiendo las clases a diferentes horas para que los padres acompañen a sus hijos. Aunque suene bien, ¿puede alguien que llega tarde del trabajo sentarse con tres niños a ver las clases de grados distintos? Yo, la verdad, agradezco no ser madre.