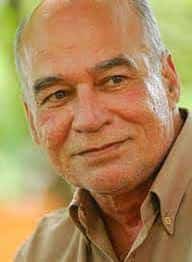Pero no hay sociedad posible. Solamente existe la sociedad que es. Nos perdíamos en nuestras
ensoñaciones, pero llaman a la puerta. Es el enviado del Ministerio de Educación Pública que viene a
poner en conocimiento del Señor Jacotot el Real Decreto relativo a las condiciones requeridas para tener
una escuela en el territorio del reino. Es el funcionario delegado por la Academia Militar de Delft que
viene para poner orden en esta extraña Escuela Normal Militar de Lovaina. Es el cartero que trae la
última entrega de los Anales Academiae Lovaniensis, conteniendo la oratio de nuestro colega Franciscus
Josephus Dumbeck quien ataca contra el Universal, nuevo corruptor de la juventud: «Cum porro educatio
universum populum amplectatur, cujus virtus primaria posita est in unitatis concentu, perversa methodus
hanc unitatem solvit, civitatemque scindit in partes sibi adversas (…) Absit tamen hic a nostra patria
furor! Enitendum est studiosis juvenibus, ut literarum et pulchri studio ducti non solum turpem desidiam
fugiant ut gravissimum malum; sed ut stude–ant Pudori illi et Modestiae, jam antiquitus divinis
honoribus cultae. Sic tantum optimi erunt cives, legum vindices, bonarum artium doctores, divinorum
praecep–torum interpretes, patriae defensores, gentis totius decora (…) Tu quoque haec audi, Regia
Majestas! Tibí enim civium tuorum, eorumque adeo juvenum, cura deman–data est. OJficium est sacrum
dissipandi ejusmodi magistros, tollendi has scholas umbráticas.»60
El reino de los Países Bajos es un Estado pequeño, pero tan civilizado como uno grande. La
autoridad pública sitúa entre sus preocupaciones privilegiadas la educación de las almas de los jóvenes y
la armonía de los corazones de los ciudadanos. No puede darle al primero que llega la autorización para
abrir un negocio, no sólo sin certificado de capacidad, sino incluso vanagloriándose de enseñar lo que
ignora y excitando a la burla contra los maestros, submaestros, rectores, inspectores, comisarios o
ministros que se hacen una idea un poco más alta de sus deberes hacia la juventud y hacia la ciencia.
¡Absit hit a riostra patria furor!* Digámoslo a nuestra manera: «El atontamiento, elevando su cabeza
repelente, me grita: ¡atrás, innovador insensato! Lo que quieres arrancarme está en mi por vínculos
indisolubles. Soy lo que ha sido, lo que es y lo que será sobre la tierra, mientras las almas estén en
cuerpos de lodo. Hoy, más que nunca, no puedes esperar el éxito.
Ellos creen que están haciendo progresos y sus opiniones están firmemente establecidas sobre este
pilar; me río de tus esfuerzos; no se moverán de ahí.»61
60 «Cuando la educación abarca la totalidad del pueblo y su virtud primera reside en la armonía
unitaria, un método perverso destruye esta unidad y escinde la ciudad en bandos opuestos (…)
¡Expulsemos esta locura de nuestro país! Los jóvenes estudiosos deben esforzarse no sólo, guiados
por el amor de lo bueno y de las letras, en alejarse de la pereza como el mal más grave, sino
también en acogerse a este Pudor y a esta Modestia, celebradas desde la antigüedad por los
honores divinos. Solamente así serán ciudadanos de élite, protectores de las leyes, maestros de
virtud, interpretes de las leyes divinas, defensores de la patria, el honor de toda una raza (…) ¡Y tú
también escucha, Alteza Real! Pues es en ti en quien está confiado el cuidado de tus subditos, sobre
todo en sus años más tiernos. Es un deber sagrado aniquilar a los maestros de esta clase, suprimir
estas escuelas de tinieblas.» enríales Academiae Lovanienses, vol. IX, 1825-1826, p. 216, 220, 222.
*
¡Aléjese el furor de nuestra patria! [N.T.]
61 Journal de l’émancipation intellectuelle, t. III, 1835-1836, p. 223.
43
Las leyes de la gravedad
Nos perdíamos contemplando el vuelo de los espíritus pensantes girando en torno a la verdad. Pero
los movimientos de la materia obedecen a otras leyes: las de la atracción y la gravitación. Todos los
cuerpos se precipitan estúpidamente hacia el centro. Habíamos dicho que nada se podía inducir de las
hojas a los espíritus, de la materia a lo inmaterial. Porque la inteligencia no sigue las leyes de la materia.
Pero eso es verdadero para la inteligencia de cada individuo tomado separadamente: es indivisible, sin
comunidad, sin división. Entonces, no puede pues ser la propiedad de ningún conjunto, en caso contrario
no sería ya la propiedad de las partes. Así pues hay que concluir que la inteligencia está solamente en los
individuos pero que no está en su reunión. «La inteligencia está en cada unidad intelectual; la reunión de
estas unidades es necesariamente inerte y sin inteligencia (…) en la cooperación de dos moléculas
intelectuales que llamamos hombres, existen dos inteligencias; ambas son de la misma naturaleza, pero no
es una inteligencia única la que preside esta cooperación. En la materia, la única fuerza que anima la masa
y las moléculas es la gravedad; en la clase de los seres intelectuales, la inteligencia no dirige más que a
los individuos: su reunión padece las leyes de la materia.»62
Habíamos visto a los individuos razonables atravesar los estratos de la materialidad lingüística para
significarse mutuamente su pensamiento. Pero ese comercio sólo es posible sobre la base de esa relación
invertida que somete la reunión de las inteligencias a las leyes de todo conjunto, las de la materia. Ahí
está la raíz material del atontamiento: las inteligencias inmateriales sólo pueden conectarse sometiéndose
a las leyes de la materia. La revolución libre de cada inteligencia alrededor del astro ausente de la verdad,
el vuelo distante de la comunicación libre sobre las alas de la palabra, se encuentran contrariados y
desviados por la gravitación universal hacia el centro que es propia del universo material. Todo transcurre
como si la inteligencia viviese en un mundo dual. Y quizá hay que dar algún crédito a la hipótesis de los
maniqueos: ellos veían caos en la creación y lo explicaban por la competición de dos inteligencias. No se
trata simplemente de que haya un principio del bien y un principio del mal. Se trata, más profundamente,
de que dos principios inteligentes no hacen una creación inteligente. Al mismo tiempo que el vizconde de
Bonald proclama la restauración de la inteligencia divina, ordenadora del lenguaje y de la sociedad
humana, algunos hombres de progreso sienten la tentación de volver al encuentro de las hipótesis de los
heresiarcas y de los maniqueos. Ellos comparan los poderes de la inteligencia aplicados por los sabios y
los inventores con los sofismas y los desórdenes de las asambleas deliberantes y ven ahí de buen grado la
acción de dos principios antagónicos. Así es tanto para Jeremie Bentham y para su discípulo James Mili,
testigos de la locura de las asambleas conservadoras inglesas, como para Joseph Jacotot, testigo de la
locura de las asambleas revolucionarias francesas.
Pero no acusemos tan deprisa a la divinidad ausente y no disculpemos tan ligeramente a los actores
de estas locuras. Quizá haya que simplificar la hipótesis: la divinidad es una, es la criatura la que es doble.
La divinidad ha dado a la criatura una voluntad y una inteligencia para responder a las necesidades de su
existencia. Se las dio a los individuos, no a la especie. La especie no tiene necesidad ni de la una ni de la
otra. Ella no tiene necesidad de velar por su conservación. Son los individuos quienes la conservan. Son
sólo ellos los que tienen necesidad de una voluntad razonable para guiar libremente la inteligencia puesta
a su servicio. En cambio, no se puede esperar ninguna razón del conjunto social. Existe porque existe, eso
es todo. Y sólo puede ser arbitrario. Aunque hay, lo sabemos, un caso en el que hubiera podido estar
fundado en naturaleza: el de la desigualdad de las inteligencias. En este caso, lo hemos visto, el orden
social sería natural. «Las leyes humanas, las leyes de convención, serían inútiles para conservarlo. La
obediencia a estas leyes ya no sería ni un deber ni una virtud; derivaría de la superioridad de la
62 Mélanges posthumes, p. 118.
44
inteligencia de los cadis* y de los jenízaros** y esta especie mandaría por la misma razón que el hombre
reina sobre los animales.»63
Tenemos claro que no es así. Pues sólo la convención puede reinar en el orden social. Pero ¿es
dicha convención necesariamente una sinrazón? Hemos visto que la arbitrariedad del lenguaje no probaba
nada contra la racionalidad de la comunicación. Podríamos entonces imaginar otra hipótesis: aquélla
según la cual cada una de las voluntades individuales que componen el género humano sería razonable.
En este caso, todo pasaría como si el propio género humano fuese razonable. Las voluntades se
armonizarían y los agrupamientos humanos seguirían una línea recta, sin sacudidas, sin desviación, sin
aberración. Pero ¿cómo reconciliar tal uniformidad con la libertad de las voluntades individuales que
pueden, cada una cuando lo quiere, usar o no la razón? «El momento de la razón para un corpúsculo no es
el mismo que para los átomos vecinos. Siempre existe, en un momento dado, razón, irreflexión, pasión,
calma, atención, vigilia, sueño, descanso, marcha en todos los sentidos; luego en un momento dado, una
corporación, una nación, una especie, un género, está a la vez en la razón y en la sinrazón, y el resultado
no depende de la voluntad de esta masa. Luego es precisamente porque cada hombre es libre que una
reunión de hombres no lo es.»64
El Fundador ha subrayado sus luegos: lo que desarrolla no es una verdad innegable, es una
suposición, una aventura de su espíritu que él explica a partir de los hechos que ha observado. Ya hemos
visto que el espíritu, la alianza de la voluntad y la inteligencia, conocía dos modalidades fundamentales,
la atención y la distracción. Basta con que haya distracción, basta con que la inteligencia se deje ir, para
que sea arrastrada por la gravitación de la materia. De este modo, algunos filósofos y teólogos explican el
pecado original como una simple distracción. En este sentido, podemos decir con ellos que el mal no es
mas que ausencia. Pero nosotros sabemos también que esta ausencia es un rechazo. El distraído no ve
porqué tendría que tener atención. La distracción es en primer lugar pereza, deseo de sustraerse al
esfuerzo. Pero la pereza misma no es el torpor de la carne, es el acto de un espíritu que subestima su
propia potencia. La comunicación razonable se basa en la igualdad entre la estima de sí y la estima de los
otros. Ella trabaja en la comprobación continua de esta igualdad. La pereza que hace caer a las
inteligencias en la pesadez material tiene por principio el menosprecio. Este menosprecio pretende darse
como modestia: no puedo, dice el ignorante que quiere ausentarse de la tarea de aprender. Sabemos por
experiencia lo que esta modestia significa. El menosprecio de sí es siempre también menosprecio de los
otros. No puedo, dice el alumno que no quiere someter su improvisación al juicio de sus pares. No
comprendo vuestro método, dice el interlocutor, no soy competente, no puedo entenderle en eso; Vosotros
entendéis rápidamente lo que quiere decir: «Eso no tiene sentido común, ya que yo no lo comprendo; ¡un
hombre como yo!»65 Así sucede en todas las edades y en todos los niveles de la sociedad. «Estos seres que
se pretenden desgraciados por la naturaleza sólo quieren pretextos para dispensarse de tal estudio que les
desagrada, de tal ejercicio que no es de su gusto. ¿Quieren convencerse? Esperen un momento, déjenles
decir; escuchen hasta el final. Después de la precaución oratoria de este modesto personaje que no tiene,
según dice, espíritu poético, ¿escuchan qué solidez de juicio se atribuye a sí mismo? ¡Qué perspicacia le
distingue! Nada se le escapa: si ustedes le dejan marcharse, la metamorfosis se activa finalmente; y ya
está la modestia transformada en orgullo. Los ejemplos al respecto están en todos los pueblos así como en
todas las ciudades. Se reconoce la superioridad de otro en un género para hacer reconocer la propia en
otro género, y no es difícil ver, tras el discurso, que nuestra superioridad termina siempre por ser a
nuestros ojos la superioridad superior.»66
*
Jueces musulmanes cuya competencia está vinculada a la religión. [N.T.]
** Soldados de infantería de la guardia del siglo XIV al XVI del emperador de los turcos. [N.T.]
63 Langue étrangère, p. 75.
64 Mélanges posthumes, p. 116.
65 Musique, p. 52.
66 Langue maternelle, p. 278.
45
La pasión de la desigualdad
Entonces, a la distracción por la cual la inteligencia consiente al destino de la materia podemos
asignarle como causa una única pasión: el menosprecio, la pasión de la desigualdad. No es el amor a la
riqueza ni a ningún bien lo que pervierte la voluntad, es la necesidad de pensar bajo el signo de la
desigualdad. Hobbes hizo al respecto un poema más atento que el de Rousseau: el mal social no proviene
del primero al que se le ocurrió decir: «Esto es mío»; proviene del primero al que se le ocurrió decir: «Tú
no eres mi igual.» La desigualdad no es la consecuencia de nada, es una pasión primitiva; o, más
exactamente, no tiene otra causa que la igualdad. La pasión por la desigualdad es el vértigo de la
igualdad, la pereza ante la tarea infinita que ésta exige, el miedo ante lo que un ser razonable se debe a sí
mismo. Es más fácil compararse, establecer el intercambio social como ese trueque de gloria y de
menosprecio donde cada uno recibe una superioridad como contrapartida de la inferioridad que confiesa.
Así la igualdad de los seres razonables vacila en la desigualdad social. Para continuar en la metáfora de
nuestra cosmología, diremos que es la pasión de la preponderancia la que ha sometido a la voluntad libre
al sistema material de la gravedad, la que ha hecho caer al espíritu en el mundo ciego de la gravitación. Es
la sinrazón de la desigualdad la que hace al individuo renunciar a sí mismo, a la inconmensurable
inmaterialidad de su esencia, y engendra la agregación como hecho así como el reino de la ficción
colectiva. El amor a la dominación obliga a los hombres a protegerse unos y otros dentro de un orden por
convención, el cual no puede ser razonable ya que está hecho de la sinrazón de cada uno, de esa sumisión
a la ley de otro que entraña fatalmente el deseo de serle superior. «Este ser de nuestra imaginación que
llamamos el género humano está constituido por la locura de cada uno de nosotros sin participar de
nuestra sabiduría individual.»67
No acusemos pues la necesidad ciega o el destino infeliz del alma encerrada en un cuerpo de lodo y
sometida a la divinidad maléfica de la materia. No hay ni divinidad maléfica, ni masa fatal, ni mal radical.
Existe solamente esta pasión o esta ficción de la desigualdad que desarrolla sus consecuencias. Ésta es la
razón por la cual se puede describir la sumisión social de dos maneras aparentemente contradictorias. Se
puede afirmar que el orden social está sometido a una necesidad material irrevocable, que rueda como los
planetas según leyes eternas que ningún individuo puede cambiar. Pero también se puede afirmar que tal
orden social sólo es una ficción. Todo lo que es género, especie, sociedad, no tiene realidad alguna. Sólo
los individuos son reales, sólo ellos tienen una voluntad y una inteligencia, y todo el orden que los somete
al género humano, a las leyes de la sociedad y a las distintas autoridades, no es más que una creación de
la imaginación. Estas dos maneras de hablar vienen a ser lo mismo: es la sinrazón de cada uno la que crea
y recrea sin cesar esa masa aplastante o esa ficción ridícula a la cual todo ciudadano debe someter su
voluntad, pero también a la que cada hombre tiene los medios para sustraer su inteligencia. «Lo que
hacemos y lo que decimos, tanto en el foro como en la tribuna, así como en la guerra, está regulado por
suposiciones. Todo es ficción: sólo la conciencia y la razón de cada uno de nosotros es invariable. Por
otra parte, el estado de sociedad está fundado sobre estos principios. Si el hombre obedeciese a la razón, a
las leyes, a los magistrados, todo sería inútil; pero las pasiones lo arrastran: se rebela, se le castiga de una
manera muy humillante. Cada uno de nosotros se encuentra forzado a buscar en uno el apoyo contra otro
(…). Es evidente que en el momento en el cual los hombres se unen en sociedad para buscar protección
unos contra otros, esta necesidad recíproca anuncia una alienación de la razón que no promete ningún
resultado razonable. ¡Qué puede hacer mejor la sociedad sino encadenarnos al estado infeliz en el que nos
arrojamos nosotros mismos!»68
De este modo, el mundo social no es simplemente el mundo de la no–razón, es el de la sinrazón, es
decir, el de una actividad de la voluntad pervertida, poseída por la pasión de la desigualdad. Los
individuos, al conectarse los unos a los otros en la comparación, reproducen continuamente esta sinrazón,
este atontamiento que las instituciones codifican y que los explicadores solidifican en los cerebros. Esta
67 Ibid., p. 91.
68 Ibid., p. 362-363.
46
producción dé la sinrazón es un trabajo en el que los individuos emplean tanto arte y tanta inteligencia
como lo harían para la comunicación razonable de las obras de su espíritu. Simplemente este trabajo es un
trabajo de duelo. La guerra es la ley del orden social. Pero bajo ese nombre de guerra, no imaginamos
ninguna fatalidad de las fuerzas materiales, ningún desencadenamiento de las hordas dominadas por
instintos bestiales. La guerra, como toda obra humana, es en primer lugar acto de palabra. Pero esta
palabra rechaza ese halo de ideas radiantes del contratraductor que suscita otra inteligencia y otro
discurso. La voluntad no se dedica ya a adivinar y a hacerse adivinar. Ella se da como fin el silencio del
otro, la ausencia de réplica, la caída de los espíritus en la agregación material del consentimiento.
La voluntad pervertida no deja de emplear la inteligencia, pero sobre la base de una distracción
fundamental. Acostumbra a la inteligencia a ver sólo lo que contribuye a la preponderancia, lo que sirve
para anular a las otras inteligencias. El universo de la sinrazón social está compuesto por voluntades
servidas por inteligencias. Pero cada una de estas voluntades se da como trabajo destruir otra voluntad
impidiendo a otra inteligencia ver. Y sabemos que este resultado no es difícil de conseguir. Basta con
dejar actuar la radical exterioridad del orden del lenguaje con el de la razón. La voluntad razonable,
guiada por su vínculo distante con la verdad y por su voluntad de hablar a su semejante, controlaba dicha
exterioridad y la recobraba por la fuerza de la atención. La voluntad distraída, salida de la vía de la
igualdad, la utilizará en sentido contrario, de un modo retórico, para precipitar la agregación de los
espíritus, su caída en el universo de la atracción material.
La locura retórica
Poder de la retórica, de ese arte en razonar que se esfuerza en destruir la razón bajo su apariencia.
Desde que las revoluciones de Inglaterra y Francia reinstalaron el poder de las asambleas deliberantes en
el centro de la vida política, los espíritus curiosos renovaron la gran interrogación de Platón y Aristóteles
sobre ese poder de lo falso que imita el poder de lo verdadero. Es así como en 1816 el ginebrino Étienne
Dumont publicó la traducción francesa del Tratado de los sofismas parlamentarios de su amigo Jeremie
Bentham. Jacotot no menciona esta obra. Sin embargo, se nota su huella en los desarrollos de la Lengua
materna consagrados a la retórica. Como Bentham, Jacotot pone en el centro de su análisis la sinrazón de
las asambleas deliberantes. El léxico que utiliza para hablar de ello es muy parecido al de Dumont. Y su
análisis sobre la falsa modestia recuerda el capítulo de Bentham sobre el argumento ad verecundiam.69
Pero si es la misma comedia de la cual el uno y el otro desmontan los mecanismos, la mirada con la que
lo contemplan y la moral que de ahí extraen difieren radicalmente. Bentham polemiza contra las
asambleas conservadoras inglesas. Muestra lo corrosivo del argumento de autoridad con el cual,
diversamente disfrazado, los beneficiarios del orden existente se oponen a toda reforma progresiva.
Denuncia las alegorías que hipostasían el orden existente, las palabras que lanzan, según la necesidad, un
velo agradable o siniestro sobre las cosas, los sofismas que sirven para asimilar toda propuesta de reforma
al espectro de la anarquía. Para él, estos sofismas se explican por el juego del interés, su éxito por la
debilidad intelectual de las razas parlamentarias y el estado de servidumbre en el que los mantiene la
autoridad. Es decir, que los hombres desinteresados y formados en la libertad de pensamiento racional
pueden combatirlos eficazmente. Y Dumont, menos fogoso que su amigo, hace hincapié en esta esperanza
69 «Si señalamos un vicio en nuestras instituciones y proponemos un remedio, a pesar de todo
se levanta un gran funcionario que, sin discutir la proposición, exclama con aire grave: «No estoy
preparado para el examen sobre esta cuestión, confieso mi incapacidad, etc.» Pero aquí está el
sentido oculto de estas palabras: «Si un hombre como yo, de alto cargo y dotado de un genio
proporcionado a su dignidad, declara su incapacidad, no existe presunción, no existe locura en
aquellos que pretenden tener una opinión formada!» Es un método indirecto de intimidación: es la
arrogancia bajo el ligero velo de la modestia.» Traite des sophismes parlementaires, trad. Regnault,
Paris, 1840, p. 84.
47
razonable que asimila la marcha de las instituciones morales al de las ciencias físicas. «¿No existe en la
moral como en la física errores que la filosofía hizo desaparecer? (…) Es posible desacreditar falsos
argumentos hasta el extremo que ya no osen mostrarse. No quiero aquí como prueba más que la doctrina,
famosa desde hace mucho tiempo, incluso en Inglaterra, sobre el derecho divino de los Reyes y sobre la
obediencia pasiva de los pueblos.»70
De este modo es posible, sobre el teatro mismo de la política, oponer los principios de la razón
desinteresada a los sofismas del interés privado. Eso supone la cultura de una razón que opone la
exactitud de sus denominaciones a las analogías, a las metáforas y a las alegorías que han invadido el
campo de la política, que han creado seres a partir de las palabras, que han forjado razonamientos
absurdos con ayuda de estas palabras y que han lanzado así sobré la verdad el velo del prejuicio. Así «la
expresión figurada de cuerpo político ha producido un gran número de ideas falsas y raras. Una analogía
solamente fundada sobre metáforas ha servido de base a presuntos argumentos y la poesía ha invadido el
ámbito de la razón».71 A este lenguaje figurado, a este lenguaje de la religión y de la poesía en el que la
figuración permite al interés desrazonable todos sus disfraces, es posible oponer un lenguaje verdadero en
el que las palabras recubren exactamente las ideas.
Jacotot rechaza tal optimismo. No existe lenguaje de la razón. Existe solamente un control de la
razón sobre la intención de hablar. El lenguaje poético que se conoce como tal no contradice la razón. Al
contrario, recuerda a cada sujeto hablante que no debe tomar el relato de las aventuras de su espíritu por
la voz de la verdad. Todo sujeto hablante es el poeta de sí mismo y de las cosas. La perversión se produce
cuando este poema se da por otra cosa que un poema, cuando quiere imponerse como verdad y forzar a la
acción. La retórica es una poética pervertida. Eso también quiere decir que no se sale de la ficción en
sociedad. La metáfora es solidaria de la dimisión original de la razón. El cuerpo político es una ficción,
pero una ficción no es una expresión figurada a la cual podría oponerse una definición exacta del
agrupamiento social. Existe una lógica de los cuerpos a la cual nadie puede, como sujeto político,
sustraerse. El hombre puede ser razonable, el ciudadano no puede serlo. No existe retórica razonable, no
existen discursos políticos razonables.
La retórica, se dijo, tiene por principio la guerra. No se busca la comprensión, sino la destrucción de
la voluntad adversa. La retórica es una palabra en rebeldía contra la condición poética del ser hablante.
Habla para hacer callar. No hablarás ya, no pensarás más, harás esto, tal es su programa. Su eficacia
depende de sus propias prohibiciones. La razón hace hablar siempre, la sinrazón retórica sólo habla para
hacer llegar el momento del silencio. Momento del acto, se dice a menudo, en homenaje a aquel que de la
palabra hace una acción. Pero este momento es más bien el del defecto de acto, el de la inteligencia
ausente, el de la voluntad subyugada, el de los hombres sometidos a la única ley de la gravedad. «Los
éxitos del orador son producto del momento; gana un decreto como se gana una batalla (…) La duración
de los periodos, el orden literario, la elegancia, todas las cualidades del estilo, no constituyen el mérito de
tal discurso. Es una frase, una palabra, a veces un acento, un gesto, lo que ha despertado a este pueblo
dormido y ha soliviantado a esta masa que tiende siempre a volver a caer por su propio peso. En tanto que
Manlius pudo mostrar el Capitolio, este gesto lo salvó. A partir del momento en que Focion podía
aprovechar el momento para decir una frase, Demóstenes estaba vencido. Mirabeau lo había entendido,
dirigía los movimientos, ordenaba el descanso, por frases y por palabras; se le respondía en tres puntos,
replicaba, discutía tan detenidamente para poder cambiar poco a poco la disposición de los espíritus;
luego salía repentinamente de las costumbres parlamentarias, cerraba el debate con una única palabra. Por
muy largo que sea el discurso de un orador, no es esta extensión, no son estos desarrollos los que le dan la
victoria: el más mínimo antagonismo opondrá períodos a períodos, desarrollos a desarrollos. El orador es
aquél que triunfa; es aquél que ha pronunciado la palabra o la frase que hace inclinar la balanza.»72
Vemos que esta superioridad se juzga ella misma: es la de la gravedad. El hombre superior que hace
inclinar la balanza será siempre el que presiente mejor cuándo y cómo ella se va a inclinar. El que hace
70 Dumont, prólogo a Bentham, Tactique des assemblées parlementaires, Genéve, 1816, p. XV.
71 Tactique des assemblées parlementaires,p. 6.
72 Langue maternelle, p. 328-529.
48
doblar mejor a los otros es el que se dobló mejor a si mismo. Al someterse a su propia sinrazón, hace
triunfar la sinrazón de la masa. Sócrates ya se lo enseñó a Alcibiades y a Calicles: quién quiere ser el amo
del pueblo está forzado a ser su esclavo. Alcibiades puede burlarse de la cara de bobo de un zapatero en
su tenderete y hablar sobre la idiotez de estas gentes, el filósofo se limitará a contestarle: «¿por qué no os
sentís cómodos cuando tenéis que hablar delante de estas gentes?»73
Los inferiores superiores
Eso era bueno antes, dirá el espíritu superior, acostumbrado a la palabra solemne de las asambleas
censatarias; eso valía para aquellas asambleas demagógicas extraídas de la escoria del pueblo y que
giraban como veletas de Demóstenes a Esquines y de Esquines a Demóstenes. Veamos por tanto las cosas
desde más cerca. Esta idiotez que hace girar al pueblo ateniense a veces hacia Esquines, a veces hacia
Demóstenes, tiene un contenido bien preciso. Lo que le hace ceder alternativamente al uno y al otro, no es
su ignorancia o su versatilidad. Es que éste o aquél, en ese momento, sabe personificar mejor la idiotez
específica del pueblo de los Atenienses: el sentimiento de su evidente superioridad sobre el pueblo
estúpido de los Tebanos. En resumen, el móvil que hace girar a las masas es el mismo que alienta a los
espíritus superiores, el mismo que hace girar a la sociedad sobre sí misma de época en época: el
sentimiento de la desigualdad de las inteligencias –este sentimiento que no distingue a los espíritus
superiores sino al precio de confundirlos con la creencia universal. Aún hoy, qué es lo que permite al
pensador despreciar la inteligencia del obrero sino el menosprecio del obrero hacia el campesino, del
campesino hacia su mujer, de su mujer hacia la mujer del vecino, y así hasta el infinito. La sinrazón social
encuentra su fórmula recogida en lo que se podría llamar la paradoja de los inferiores superiores: cada
uno está sometido a aquél al que se representa como inferior, sometido a la ley de la masa por su misma
pretensión de distinguirse.
No oponemos pues estas asambleas demagógicas a la serenidad razonadora de las asambleas de
notables solemnes y respetables. En todos los lugares donde los hombres se unen los unos a los otros
sobre la base de su superioridad, se abandonan a la ley de las masas materiales. Una asamblea
oligárquica, una reunión de «gente honesta» o de «capacitados», obedecerá seguramente mejor que una
asamblea democrática a la estúpida ley de la materia. «Un senado tiene una tendencia determinada que él
mismo no puede cambiar, y el orador que lo empuja sobre el trayecto que sigue y sobre el sentido de su
marcha triunfa siempre sobre todos los otros.»74 Appius Claudius, el hombre de la oposición absoluta a
toda petición de la plebe, fue el orador senatorial por excelencia porque había entendido mejor que nadie
la inflexibilidad del movimiento que ponía en «su» sentido a las cabezas de la élite romana. Su máquina
retórica, la máquina de los hombres superiores, se agarrotó, se sabe, un único día: aquél en el que los
plebeyos se reunieron sobre Aventino.* Para salvar la apuesta, ese día hizo falta un loco, es decir, un
hombre razonable, capaz de esta extravagancia imposible e incomprensible para un Appius Claudius: ir a
escuchar a los plebeyos suponiendo que sus bocas emitían un lenguaje y no ruidos; hablarles suponiendo
que tenían la inteligencia de entender las palabras de los espíritus superiores; en resumen, considerarlos
como seres igualmente razonables.
La parábola de Aventino recuerda la paradoja de la ficción desigual: la desigualdad social sólo es
pensable, posible, sobre la base de la igualdad primera de las inteligencias. La desigualdad no puede
73 Journal de l’émancipation intellectuelle, t. IV, 1836-1837, p. 357.
74 Langue maternelle, p. 559.
- Un día en el 494 a J. C, la plebe, excluida del consulado, amenazó con una secesión y se
retiró a la colina del Aventino (una de las siete colinas de Roma), situada fuera del pomerium
(recinto sagrado de la ciudad). Después de esta secesión, los plebeyos obtuvieron el derecho a
elegir tribunos. [N.T.]
49
pensarse en ella misma. Incluso Sócrates aconseja en vano a Calicles, para salir del círculo del amoesclavo, aprender la verdadera igualdad que es proporción, entrando así en el círculo de los que piensan la
justicia a partir de la geometría. En todo lugar donde hay castas, el «superior» entrega su razón a la ley
del inferior. Una asamblea de filósofos es un cuerpo inerte que da vueltas sobre el eje de su propia
sinrazón, la sinrazón de todos. En vano la propia sociedad desigual pretende comprenderse a sí misma,
darse fundamentos naturales. Es precisamente porque no hay ninguna razón natural para la dominación
por lo que el convenio obliga, y obliga completamente. Los que justifican la dominación por la
superioridad caen en la vieja aporía: el superior deja de serlo cuando deja de dominar. El Señor Duque de
Lévis, académico y noble de Francia, se preocupa por las consecuencias sociales del sistema Jacotot: si se
proclama la igualdad de las inteligencias, ¿cómo será posible que las mujeres sigan obedeciendo a sus
maridos y los administrados a sus administradores? Si el Señor Duque no estuviera distraído, como todos
los espíritus superiores, se daría cuenta de que es su sistema, el de la desigualdad de las inteligencias, el
que es subversivo del orden social. Si la autoridad depende de la superioridad intelectual, ¿qué sucederá
el día en que un administrado, también convencido de la desigualdad de las inteligencias, crea ver un
imbécil en su prefecto? ¿No haría falta someter a un examen a ministros y prefectos, a alcaldes y a jefes
de oficina para comprobar su superioridad? ¿Y cómo garantizar que no se colará nunca entre ellos algún
imbécil cuyo defecto identificado implicaría la desobediencia de los ciudadanos?
Sólo los partidarios de la igualdad de las inteligencias pueden comprender esto: si ese cadí se hace
obedecer por sus esclavos, ese blanco por sus negros, es porque no les es ni superior ni inferior en
inteligencia. Si las circunstancias y las convenciones separan y jerarquizan a los hombres, crean el orden
y fuerzan la obediencia, es porque son las únicas en poder hacerlo. «Es precisamente porque somos todos
iguales por naturaleza que debemos ser todos desiguales por las circunstancias.»75 La igualdad sigue
siendo la única razón de desigualdad. «La sociedad sólo existe por las distinciones y la naturaleza sólo
presenta igualdades. En realidad, es imposible que la igualdad subsista por mucho tiempo; pero, incluso
cuando es destruida, la igualdad sigue siendo aún la única explicación razonable de las distinciones por
convención.»76 La igualdad de las inteligencias hace aún más por la desigualdad: demuestra que la
inversión del orden existente sería tan poco razonable como este mismo orden. «Si se me pregunta: ¿Qué
piensa de la organización de las sociedades humanas? Respondería que este espectáculo parece ir en
contra de la naturaleza. Que nada está en su sitio puesto que hay lugares diferentes para seres no
diferentes. Que si se le propone a la razón humana cambiar el orden, ésta está obligada a reconocer su
incompetencia. No existen motivos racionales para cambiar orden por orden, lugares por lugares,
diferencias por diferencias.»77
El rey filósofo y el pueblo soberano
Así sólo la igualdad sigue siendo capaz de explicar una desigualdad que los desigualitaristas serán
siempre incapaces de pensar. El hombre razonable conoce la razón de la sinrazón ciudadana. Pero, al
mismo tiempo, la conoce como insuperable. Él es el único que conoce el círculo de la desigualdad. Pero
él mismo está, como ciudadano, encerrado en ese círculo. «Sólo existe una razón, pero esa razón no ha
organizado el orden social. Por eso la felicidad no sabría estar ahí.»78 Sin duda los filósofos tienen razón
al denunciar a la «gente a sueldo» que intenta racionalizar el orden existente. Este orden no tiene razón.
Pero se engañan persiguiendo la idea de un orden social al fin racional. Se conocen las dos figuras
extremas y simétricas de esta pretensión: el viejo sueño platónico del rey filósofo y el sueño moderno de
75 Langue maternelle, p. 109.
76 Musique, p, 194-195.
77 Ibid., p. 195.
78 Langue maternelle, p. 365.
50
la soberanía del pueblo. Sin duda, un rey puede ser filósofo como cualquier otro hombre. Pero
precisamente lo es como hombre. Como jefe, un rey tiene la razón de sus ministros, que a su vez tienen la
razón de sus jefes de oficina, los cuales tienen la razón de todo el mundo. No depende de sus superiores,
es verdad, solamente de sus inferiores. El rey filósofo o el filósofo rey forma parte de su sociedad; y ésta
le impone como a los otros sus leyes, sus superioridades y sus corporaciones explicativas.
También es por eso por lo que la otra figura del sueño filosófico, la soberanía del pueblo, no es más
sólida. Pues esta soberanía que se presenta como un ideal que debe realizarse o un principio que debe
imponerse siempre ha existido. Y en la historia resuena el nombre de aquellos reyes que perdieron su
trono por haber despreciado esto: nadie reina si no es por el apoyo que le presta la masa. Los filósofos se
indignan. El pueblo, dicen, no puede alienar su soberanía. Se responderá que quizás no puede pero que
siempre lo ha hecho desde el principio del mundo. «Los reyes no hacen pueblos, y les gustaría hacerlos.
Pero los pueblos sí que pueden hacer jefes, y siempre lo han querido.»79 El pueblo está alienado a su jefe
exactamente igual como el jefe a su pueblo. Este sometimiento recíproco es el principio mismo de la
ficción política como alienación original de la razón a la pasión de la desigualdad. El paralogismo de los
filósofos es fingir un pueblo de hombres. Pero eso es una expresión contradictoria, un ser imposible. Sólo
existen pueblos de ciudadanos, de hombres que alienaron su razón a la ficción desigualitaria.
No confundamos esta alienación con otra. No decimos que el ciudadano es el hombre ideal
engalanado con las pieles del hombre real, el habitante de un cielo político igualitario que cubre la
realidad de la desigualdad entre los hombres concretos. Decimos al contrario que no hay igualdad más
que entre los hombres, es decir, entre individuos que se ven solamente como seres razonables. Al
contrario, el ciudadano, el habitante de la ficción política, es el hombre condenado al país de desigualdad.
El hombre razonable ya sabe que no existe ciencia política, que no existe política de la verdad. La
verdad no zanja ningún conflicto del espacio público. Sólo habla al hombre en la soledad de su
conciencia. Se retira en cuanto estalla el conflicto entre dos conciencias. Quien espera encontrarla debe,
en cualquier caso, saber que va sola y sin comitiva. Las opiniones políticas, en cambio, nunca dejan de
darse la comitiva más imponente: la Fraternidad o la muerte, dicen; o bien, cuando toca su turno, la
Legitimidad o la muerte, la Oligarquía o la muerte, etc. «El primer término varía, pero el segundo
siempre se expresa o se sobreentiende sobre la bandera, sobre los estandartes de todas las opiniones. En la
derecha, se lee Soberanía de A o la muerte. En la izquierda, Soberanía de B o la muerte. La muerte nunca
falta, conozco incluso filántropos que dicen: Supresión de la pena de muerte o la muerte.»80 La verdad no
se sanciona; no se le agrega la muerte. Digámoslo según Pascal: siempre se ha encontrado el medio de
atribuir justicia a la fuerza, pero no se está cerca de encontrar el medio de atribuir fuerza a la justicia. El
proyecto mismo no tiene sentido. Una fuerza es una fuerza. Puede ser razonable utilizarla. Pero es
desrazonable querer volverla razonable.
Cómo desrazonar razonablemente
Al hombre razonable le queda pues someterse a la locura ciudadana esforzándose en guardar su
razón. Los filósofos creen haber encontrado el medio: ¡Nada de obediencia pasiva, dicen, nada de deberes
sin derechos! Pero eso es hablar distraídamente. No hay nada y nunca habrá nada en la idea de deber que
implique la de derecho. Quién se aliena se aliena absolutamente. Y suponer una contrapartida es una
pobre astucia de la vanidad que no tiene otro efecto que el de racionalizar la alienación, y así enredar
79 «Le Contrat social», Journal de philosophie panécastique, t. V, 1858, p. 62.
80 Journal de philosophie panécastique, t. V, 1858, p. 211.
51
mejor a aquel que pretende conservar su parte. El hombre razonable no caerá en estas trampas. Sabrá que
el orden social no tiene nada mejor que ofrecerle que la superioridad del orden sobre el desorden. «Un
orden cualquiera, con tal que no pueda ser perturbado, eso son las organizaciones sociales desde el
principio del mundo.»81 El monopolio de la violencia legítima todavía es lo mejor que se ha encontrado
para limitar la violencia y dejar para la razón los refugios dónde pueda ejercerse libremente. El hombre
razonable no se considerará entonces por encima de las leyes. La superioridad que así se atribuiría a sí
mismo lo haría caer en el mismo destino de esos superiores inferiores que constituyen la especie humana
y mantienen su sinrazón. Considerará el orden social como un misterio situado por encima del poder de la
razón, como la obra de una razón superior que impone el sacrificio parcial de la suya. Como ciudadano se
someterá a lo que la sinrazón de los gobernadores pide, preocupándose tan sólo en adoptar las razones
que ella da. No abdicará no obstante su razón. La remitirá a su primer principio. La voluntad razonable, lo
vimos, es en primer lugar el arte de vencerse uno mismo. La razón se conservará fiel controlando su
propio sacrificio. El hombre razonable será virtuoso. Alienará parcialmente su razón respecto al orden de
la sinrazón para mantener este hogar de racionalidad que es la capacidad de vencerse uno mismo. Así la
razón se guardará siempre un reducto inconquistable en el seno de la sinrazón.
La sinrazón social es guerra, bajo sus dos figuras: el campo de batalla y la tribuna. El campo de
batalla es el verdadero retrato de la sociedad, la consecuencia exacta e íntegramente desplegada de la
opinión que la funda. «Cuando dos hombres se encuentran, se hacen deferencias como si se creyesen
iguales en inteligencia; pero si uno de los dos se encuentra hundido en el centro del país del otro, ya no se
hacen tanta ceremonia: se abusa de la fuerza como si fuera razón: todo indica en el intruso un origen
bárbaro; se le trata sin modos, como a un idiota. Su pronunciación hace desternillarse de risa, la torpeza
de sus gestos, todo anuncia en él la especie bastarda a la cual pertenece: éste es un pueblo penoso, aquél
es ligero y frívolo, éste grosero, aquél orgulloso y altivo. En general un pueblo se cree de buena fe
superior a otro pueblo; y, por poco que las pasiones se mezclen, se enciende la guerra: se mata tanto como
se puede, por una y otra parte, como se aplastan insectos. Cuanto más se mata, más glorioso se es. Se
hace pagar tanto por cabeza; se pide una cruz por un pueblo quemado, un gran cordón si es una gran
ciudad, según la tarifa; y este tráfico de sangre se llama amor a la patria (…) en nombre de la patria,
ustedes se lanzan como animales salvajes sobre el pueblo vecino; y si se les preguntara qué es su patria,
ustedes mismos se degollarían los unos a los otros antes de estar de acuerdo sobre este punto.»82
En definitiva, dicen al unísono los filósofos y la conciencia común, hay que distinguir. Existen las
guerras injustas, las guerras de conquista que implican la locura de la dominación; y existen las guerras
justas, las que defienden el suelo de su patria atacada. El viejo artillero Joseph Jacotot debe saberlo,
puesto que defendió en 1792 la patria en peligro y, en 1815, se opuso con todas sus fuerzas de
parlamentario al regreso del rey traído por los invasores. Pero precisamente su experiencia le permitió
observar que la moral de la cosa era muy distinta de la que parecía al principio. El defensor de la patria
atacada hace como ciudadano lo que haría como hombre. No tiene que hacer el sacrificio; de su razón a la
virtud. Ya que la razón impone al animal razonable que haga lo que pueda para conservar su calidad de
ser vivo. La razón, en este caso, se reconcilia con la guerra y el egoísmo con la virtud. No existe ahí
mérito alguno. En cambio, el que obedece las órdenes de la patria conquistadora hace, si es razonable, el
sacrificio loable de su razón al misterio de la sociedad. Necesita más virtud para guardar su fortaleza
interior y para saber, con el deber cumplido, volver a entrar en la naturaleza, reconvertir en virtud de libre
examen el control de sí mismo que invirtió en obediencia ciudadana.
Pero, para eso, la guerra de los ejércitos es aún la menor prueba de la razón. Ésta se limita a
controlar su propia suspensión. Le basta con dominarse para obedecer a la voz de la autoridad que
siempre tiene el suficiente poder para hacerse entender por todos sin equívocos. Más peligrosa es la
acción en estos lugares donde la autoridad debe aún establecerse en medio de las pasiones contradictorias:
en las asambleas donde se delibera sobre la ley, en los tribunales donde se juzga su aplicación. Estos
lugares presentan a la razón el mismo misterio ante el cual sólo hay que inclinarse. En medio del guirigay
81 Langue étrangère, p. 123.
82 Langue maternelle, p. 289-290.
52
de las pasiones y de los sofismas de la sinrazón, la balanza se inclina, la ley hace oír su voz a la cual habrá
que obedecer del mismo modo que a la del general. Pero este misterio pide al hombre razonable su
participación. Invita a la razón no sólo sobre el único terreno del sacrificio sino sobre un terreno que le
garantiza ser el suyo, el del razonamiento. Tan solo se trata de combatir, el hombre razonable lo sabe: sólo
así prevalecen las leyes de la guerra. El éxito depende de la habilidad y la fuerza del combatiente, no de
su razón. Y eso sucede porque la pasión es ahí la reina a través del arma de la retórica. La retórica, se
sabe, no tiene nada que ver con la razón. ¿Pero es eso recíproco? ¿La razón no tiene nada que ver con la
retórica? ¿No es la razón, en general, el control del ser hablante por sí mismo que le permite hacer, en
cualquier ámbito, obra de artista? La razón no sería ella misma si no diera poder para hablar en la
asamblea, o en cualquier otro lugar. La razón es la capacidad de aprender todos los lenguajes. Aprenderá
pues el lenguaje de la asamblea y del tribunal. Aprenderá a desrazonar.
En primer lugar, es necesario atender a Aristóteles contra Platón: es vergonzoso para el hombre
razonable dejarse abatir en el tribunal, vergonzoso para Sócrates haber abandonado la victoria y su vida a
Meletos y a Anitos. Hay que aprender el lenguaje de Anitos y Meletos, el lenguaje de los oradores. Y éste
se aprende como los otros, más fácilmente incluso que cualquier otro, ya que su vocabulario y su sintaxis
están encerrados en un círculo reducido. El todo está en todo se aplica aquí mejor que en cualquier otro
estudio. Es necesario pues aprender alguna cosa –un discurso de Mirabeau por ejemplo– y relacionar ahí
todo el resto. Esta retórica que pide tanto trabajo a los aprendices del Viejo es un juego para nosotros:
«Sabemos todo por adelantado; todo está en nuestros libros; sólo hay palabras que cambiar.»83
Pero sabemos también que la ampulosidad de los períodos y el ornamento del estilo no son la
quintaesencia del arte oratorio. Su función no es convencer a los espíritus sino distraerlos. Lo que gana el
decreto –como la batalla–, es el asalto, la palabra, el gesto que decide. El destino de una asamblea a
menudo se decanta por el audaz que, para obstruir el debate, primero gritó ¡A votación! ¡Aprendamos
pues, también nosotros, el arte de gritar en el momento preciso ¡A votación! No digamos que eso es
indigno de nosotros y de la razón. La razón no nos necesita, somos nosotros quienes tenemos necesidad
de ella. Nuestra pretendida dignidad tan sólo es pereza y cobardía, similar a la del niño orgulloso que no
quiere improvisar ante sus iguales. Tal vez más tarde también gritaremos ¡A votación! Pero lo liaremos
con el grupo de los temerosos que estarán en sintonía con el orador ganador –el que se atrevió a lo que
nosotros tuvimos pereza de hacer.
¿Se trata pues de hacer de la enseñanza universal una escuela de cinismo político, renovando los
sofismas denunciados por Bentham? Quién quiere comprender esta lección del razonable desrazonante
debe más bien acercarla a la del maestro ignorante. Se trata, en todo caso, de comprobar el poder de la
razón, de observar lo que se puede hacer siempre con ella, lo que ella puede hacer para mantenerse activa
en el centro mismo de la extrema sinrazón. El razonable desrazonante, encerrado en el círculo de la
locura social, pone de manifiesto que la razón del individuo no deja nunca de ejercer su poder. En el
ámbito cerrado de las pasiones –las prácticas de la voluntad distraída–, es necesario poner de manifiesto
que la voluntad atenta siempre puede –y aún más allá– lo que ellas pueden. La reina de las pasiones puede
hacer mejor lo que hacen sus esclavas. «El sofisma más seductor, el más verosímil, será siempre obra del
que mejor sábelo que tan solo es un sofisma. Quién conoce la línea recta, se aleja cuando es necesario,
tanto como sea necesario, y nunca demasiado. La pasión, que alguna superioridad nos da, puede
deslumbrarse ella misma puesto que es una pasión. La razón ve todo tal cual es; muestra o oculta a la
vista tanto como juzga conveniente, ni más ni menos.»84 Esto no es una lección sobre trampas sino sobre
constancia. El que sabe seguir siendo fiel a sí mismo en medio de la sinrazón ejercerá sobre las pasiones
de los otros el mismo imperio que ejerce sobre las suyas. «Todo se realiza por las pasiones, lo sé; pero
todo, incluso estas tonterías, se haría aún mejor con la razón. He aquí el único principio de la Enseñanza
universal.»85
83 Ibid., p. 359.
84 Langue maternelle, p. 356.
85 Ibid., p. 342.
53
¿Estamos, se dirá, tan lejos de Sócrates? Él también lo enseñaba, tanto en el Fedro como en la
República: el filósofo creará la mentira correcta, justo la que es necesaria y suficiente, porque sólo él sabe
lo que es la mentira. Toda la diferencia está precisamente aquí: suponemos, nosotros, que todo el mundo
sabe qué es la mentira. Es por eso mismo que hemos definido al ser razonable, por la incapacidad de
mentirse. No hablamos pues del privilegio de los sabios sino del poder de los hombres razonables. Y este
poder surge de una opinión, la de la igualdad de las inteligencias. Esta es la opinión que le faltó a Sócrates
y que no pudo corregir Aristóteles. La misma superioridad que permite al filósofo hacer esas pequeñas
distinciones que nos engañan, le disuade de hablar a los «compañeros de esclavitud».86 Sócrates no quiso
hacer un discurso para agradar al pueblo, para seducir al «gran animal». No quiso estudiar el arte de los
sicofantes Anitos y Meletos. Pensó, y casi todos lo alabaron, que eso sería hacer que, en su persona, se
degradase la filosofía. Pero el fondo de su opinión es éste: Anitos y Meletos son sicofantes imbéciles.
Pues no hay arte en su discurso, solamente una especie de cocina. No hay nada que aprender. Ahora bien
los discursos de Anitos y Meletos son una manifestación de la inteligencia humana como los de Sócrates.
No diremos que son tan buenos. Solamente diremos que provienen de la misma inteligencia. Sócrates, el
«ignorante», se pensó, él, superior a los oradores del tribunal, tuvo la pereza de aprender su arte, consintió
a la sinrazón del mundo. ¿Por qué actuó así? Por la misma razón que perdió Laios, Edipo y todos los
héroes trágicos: creyó en el oráculo deifico; pensó que la divinidad lo había elegido, que le había enviado
un mensaje personal. Compartió la locura de los seres superiores: la creencia en el genio. Un ser inspirado
por la divinidad no aprende los discursos de Anitos, no los repite, no intenta, cuando tiene necesidad,
apropiarse de su arte. Así es como los Anitos son los amos en el orden social.
¿Pero, se dirá aún, no lo serían de todos modos? ¿Para que sirve triunfar sobre el foro si se sabe, por
otra parte, que nada puede cambiar el orden de las sociedades? ¿Para qué existen individuos razonables –
o emancipados, como les quieran llamar– que salvan su vida y guardan su razón, si no pueden hacer nada
para cambiar la sociedad y están reducidos a la triste ventaja de desrazonar mejor que los locos?
La palabra sobre Aventino
Respondamos en primer lugar que lo peor no siempre es lo seguro puesto que, en todo orden social,
es posible que todos los individuos sean razonables. La sociedad no lo será nunca, pero puede conocer el
milagro de momentos de la razón que no son los de la coincidencia de las inteligencias –esto sería
atontamiento– sino el del reconocimiento recíproco de las voluntades razonables. Cuando el Senado
desrazonaba, hicimos coro con Appius Claudius. Era el modo de acabar más rápido, de llegar antes a la
escena de Aventino. El que habla ahora es Menenius Agrippa. Y poco importa el detalle de lo que dice a
los plebeyos. Lo esencial es que les habla y que ellos escuchan; que ellos le hablan y que él les entiende.
Les habla de miembros y de estómago, y eso quizás no es muy adulador. Pero lo que les significa es la
igualdad de los seres hablantes, su capacidad de comprender en cuanto se reconocen como igualmente
marcados por el signo de la inteligencia. Les dice que ellos son estómagos –eso se deduce del arte que se
aprende estudiando y repitiendo, descomponiendo y recomponiendo los discursos de los otros–,
diciéndolo anacrónicamente: eso se deduce de la enseñanza universal. Pero les habla como a hombres, y,
al mismo tiempo, hace hombres: esto se deduce de la emancipación intelectual. En el momento en que la
sociedad amenaza con romperse por su propia locura, la razón se convierte en acción social salvadora
ejerciendo la totalidad de su propio poder, el de la igualdad reconocida de los seres intelectuales.
Valía la pena haber estado tanto tiempo, y aparentemente tan inútilmente, guardando su razón y
aprendiendo de Appius Claudius el arte de desrazonar mejor que él, por este momento de la guerra civil
desactivada, por este momento del poder reconquistado y victorioso de la razón.
86 Phédre, 273 e.
54
J a c q u e s R a n c i è r e , E l m a e s t r o i g n o r a n t e
Hay una vida de la razón que puede seguir siendo fiel a sí misma en la sinrazón social y producir
ahí efecto. Es aquí donde hay que trabajar. El que sabe, con la misma atención, componer, para la
necesidad de la causa, las diatribas de Appius Claudius o las fábulas de Menenius Agrippa, es un alumno
de la enseñanza universal. El que reconoce reconoce, con Menenius Agrippa, que todo hombre nació para
comprender lo que cualquier otro hombre tiene que decirle, conoce la emancipación intelectual.
Esos encuentros felices son pocos, dicen los impacientes o los satisfechos. Y es una vieja historia,
esa de Aventino. Pero al mismo tiempo, precisamente, otras voces se hacen oír, voces muy diferentes,
para afirmar que Aventino es el principio de nuestra historia, la del conocimiento de sí que hace de los
plebeyos de ayer y de los proletarios de hoy hombres capaces de todo lo que puede un hombre. En París,
otro soñador excéntrico, Pierre-Simon Ballanche, cuenta a su manera el mismo relato de Aventino y lee
en él la misma ley proclamada, la de la igualdad de los seres hablantes, la de la potencia adquirida por
aquellos que se reconocen marcados por el signo de la inteligencia y se convierten así en capaces de
inscribir un nombre en el cielo. Y él hizo esta extraña profecía: «La historia romana, tal como nos ha
aparecido hasta ahora, después de haber regulado una parte de nuestro destino, después de haber entrado,
bajo una forma, en la composición de nuestra vida social, de nuestras costumbres, de nuestras opiniones,
de nuestras leyes, viene, bajo otra forma, a regular nuestros pensamientos nuevos, los que deben entrar en
la composición de nuestra vida social futura.»87 En los talleres de París o Lyon, algunas cabezas soñadoras
oyen este relato y lo repiten a su manera.
Sin duda, es un sueño esta profecía de la nueva era. Pero esto no es un sueño: siempre se puede, en
el fondo mismo de la locura desigualitaria, verificar la igualdad de las inteligencias y que esta
verificación tenga efecto. La victoria de Aventino es bien real. Y sin duda no está dónde se la piensa. Los
tribunos que la plebe ganó desrazonaron como los otros. Pero que cualquier plebeyo se sienta hombre,
que se crea capaz, que crea a su hijo y a cualquier otro de ejercer las prerrogativas de la inteligencia, eso
no es nada. No puede haber ahí partido de emancipados, asamblea o sociedad emancipada. Pero todo
hombre puede siempre, en cualquier momento, emanciparse y emancipar a otro, anunciar a los otros la
buena nueva y aumentar el número de los hombres que se conocen como tales y ya no juegan más a la
comedia de los superiores inferiores. Una sociedad, un pueblo, un Estado, serán siempre desrazonables.
Pero se puede multiplicar el número de hombres que harán, como individuos, uso de la razón, y sabrán,
como ciudadanos, encontrar el arte de desrazonar lo más razonablemente posible.
Ya podemos decirlo, y hay que decirlo: «Si cada familia hiciese lo que digo, la nación estaría muy
pronto emancipada, no por la emancipación que los sabios ofrecen, por sus explicaciones al alcance de
las inteligencias del pueblo, sino por la emancipación que se toma, incluso contra los sabios, cuando uno
se instruye por sí mismo.»88
87 «Ensayo de palingenesia social. Fórmula general de la historia de todos los pueblos aplicada
a la historia del pueblo romano» traducido de Revue de París, avril 1829, p. 155.
88 Manuel de l’émancipation intellectuelle, París, 1841, p. 15.
CONTINUARÁ…
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/guias-docentes/SiteAssets/El%20Maestro%20Ignorante.pdf